|
|
 |
Serie Immaculata
Año Mariano 1953-1954
J. Mª Hupperts S.M.M.
Fundamentos y Práctica
de la
Vida Mariana
Secretariado María Mediadora
121 Boulevard de Diest - Lovaina
|
I. Todo de María
Mechliniæ, 19 Novembris 1953
Nihil obstat
A. Van den Dries, can., lib. cens.
Imprimi potest
† L. Suenens, vic. gen.
II. Por María
Mechliniæ, 18 Januarii 1954
Nihil obstat
A. Van den Dries, can., lib. cens.
Imprimi potest
† L. Suenens, vic. gen.
III. Con María
Mechliniæ, 14 Martii 1954
Nihil obstat
A. Van den Dries, can., lib. cens.
Imprimi potest
† L. Suenens, vic. gen.
IV. En María
Mechliniæ, 9 Augusti 1954
Nihil obstat
A. Van den Dries, can., lib. cens.
Imprimi potest
† L. Suenens, vic. gen.
V. Para María
Mechliniæ, 5 Martii 1957
Nihil obstat
A. Van den Dries, can., lib. cens.
Imprimi potest
† L. Suenens, vic. gen.
Desde hace casi veinte años escribimos en cada número de nuestra modesta revista «Mediadora y Reina» un artículo sobre la vida mariana, tal como la propone San Luis María de Montfort en sus obras «Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen» y «El Secreto de María».
De muchos sacerdotes, religiosos y cristianos en el mundo hemos recogido frecuentemente el testimonio de que estas páginas les habían dado luz, aliento y alimento espiritual. Además, de muchas partes, aun de parte de nuestros Superiores, nos habían pedido recopilar y publicar estos artículos en un volumen.
Las ocupaciones apremiantes de cada día nos hicieron postergar esta publicación hasta ahora.
Pero el año mariano (8 de diciembre de 1953 — 8 de diciembre de 1954) ofrece una ocasión para publicar estas páginas, ocasión demasiado hermosa y preciosa como para dejarla escapar.
Esta edición será, pues, nuestro humildísimo, respetuosísimo y afectuosísimo homenaje a Aquella a cuyo servicio hemos entregado nuestra vida. Será también nuestro modesto regalo de fiesta a la Santísima Virgen, con motivo del centenario de la definición dogmática de su Concepción Inmaculada.
Este trabajo apunta a exponer la excelente devoción mariana de nuestro Padre espiritual, San Luis María de Montfort.
La exposición trata de ser lo más sencilla posible, a fin de hacerse accesible en su mayor parte a todos cuantos no poseen una formación más acabada. Pero al mismo tiempo pretende ser sólida y profunda, para que los sacerdotes, religiosos y seglares instruidos encuentren en ella su provecho espiritual.
Todas las proposiciones adelantadas aquí han sido debidamente controladas a la luz de la Mariología, cuyos progresos maravillosos admiramos.
Al obrar así seguimos el ejemplo de nuestro Padre, que confronta siempre sus prácticas marianas con los datos de la Escritura, de la Tradición y de la Teología. En estos últimos tiempos se ha creído poder escribir, y ello más de una vez, que la «verdadera Devoción» de Montfort era una «experiencia personal», que sería peligroso, e incluso contraproducente, generalizar. Quienes así escriben se equivocan . Al contrario, Montfort se preocupa siempre de deducir su práctica mariana del dato revelado, de la Mariología, de toda la doctrina de la Iglesia. Quien quiera convencerse de ello, lea por ejemplo su tratado condensado del papel de la Santísima Virgen en la economía de la salvación, «Tratado de la Verdadera Devoción», números 14-38 y 60-88, y «Secreto de María», números 7-23.
Imitando a San Luis María, no queremos ser minimalistas en el ámbito de la doctrina mariana, ni formar parte de los devotos «escrupulosos» o «críticos» de la Santísima Virgen, de que habla a propósito de las falsas devociones marianas . Estos últimos ven merodear por todas partes el espectro del exceso, de la exageración, de los abusos. Igualmente, a ejemplo de Montfort, no expondremos únicamente consideraciones sobre verdades marianas definidas, ni sobre puntos de doctrina establecidos con total certeza. Si se quisiese aplicar este método a otras secciones de la ascética cristiana, sería preciso desgarrar o quemar las tres cuartas partes de nuestros libros más serios de espiritualidad. Para la vida mariana como para la vida espiritual en general, podemos apoyarnos perfectamente en consideraciones de probabilidad seria. Especialmente nos apoyaremos con seguridad en la palabra de los obispos, y sobre todo de los Sumos Pontífices, incluso cuando estos no hayan querido dirimir definitivamente una cuestión.
¿Será preciso añadir a lo que acabamos de decir, que nuestras consideraciones, tanto teóricas como prácticas, dejan intacto todo el tesoro de la doctrina y de la ascética cristiana general? ¿Añadir también que toda devoción mariana debe ser cristocéntrica, teocéntrica, de manera que no sólo lleve a la unión con Cristo y con Dios como a su fin, sino que además esté habitualmente impregnada del pensamiento actual de Cristo y de Dios? Recordaremos esto frecuentemente. Pero hacerlo a cada momento sería imposible, molesto e inútil para las almas de buena voluntad. Damos aquí una especie de manual de la vida mariana. Al fin de esta serie examinaremos ex professo cómo insertar estas actitudes en las prácticas habituales de la vida cristiana. Pero exigir, como algunos parecen hacerlo, que recordemos a cada instante esta conexión, y que situemos sin cesar todas nuestras consideraciones en el conjunto de la doctrina y de la vida cristiana, equivaldría a ahogar el aspecto mariano, que es el que aquí queremos resaltar. Además, mucho es de temer que estas exigencias, tal vez inconscientes, sean una manifestación más de la devoción mariana «escrupulosa».
Pocas cosas hemos cambiado a los artículos, tal como aparecieron en «Mediadora y Reina». Los hemos hecho preceder de una mirada de conjunto sobre el misterio de María, y de algunas páginas sobre las cualidades que ha de tener nuestra devoción mariana para responder plenamente al plan de Dios en este punto. Creemos que estas exigencias se realizan en un cien por ciento en la vida mariana, tal como nos la expone Montfort. Recordamos también, no está de más decirlo, las enseñanzas de Su Santidad Pío XII sobre la consagración y la vida mariana, enseñanzas que son posteriores a los artículos que reproducimos aquí. Nos ha parecido preferible reunir estas enseñanzas en un capítulo especial, antes que dispersarlas a través del volumen.
Tratamos aquí de la enseñanza mariana de San Luis María de Montfort. De diferentes partes se ha reclamado para otros escritores, anteriores a él, el honor de haber presentado la síntesis de la vida mariana. Nos alegraríamos sinceramente si así fuera. Pero tanto como podemos juzgarlo por los datos que poseemos actualmente, no es así. En ninguna parte se encuentra este sistema de espiritualidad mariana, con sus bases doctrinales, su práctica fundamental de la consagración total, y las aplicaciones, consecuencias y actitudes diversas que deben ser la consecuencia de este gran acto. Lo cual no daña, por otra parte, a la «tradicionalidad» de la vida mariana montfortana, ya que es indudable que todos los elementos de esta espiritualidad se encuentran en los Padres, en los Doctores y en los escritores católicos anteriores a Montfort, aunque dispersos y sin coordinación. Y lo que en ningún caso se podría contestar al gran Apóstol de María, es que fue elegido por Dios para difundir en su Iglesia la respuesta ideal del alma al plan de redención y de santificación, libremente elegido por El.
Por lo que se refiere a la manera de presentar esta recopilación, nos ha parecido preferible, por más de un motivo, subdividirlo en una serie de pequeños volúmenes, de tamaño portátil, que esperamos publicar sucesivamente en las principales fiestas de Nuestra Señora en el transcurso del año mariano.
¡Descanse sobre esta publicación, según el pedido que hemos hecho a nuestro Padre, la bendición de la dulce Virgen! La bendición de la Virgen es la de Dios, condición indispensable para el éxito y la fecundidad de toda empresa sobrenatural que tiende al bien de las almas, para la mayor gloria de Dios.
Cuando, a partir de 1936 y los años siguientes, escribíamos los artículos que aparecen hoy en un volumen, la consagración mariana montfortana era en suma una devoción privada. Sin duda varios Papas, como San Pío X, Benedicto XV y Pío XI, habían hecho esta consagración y la habían recomendado. Pero difícilmente se hubiese podido hablar de una aprobación pública y oficial.
Desde entonces se produjo a este respecto un cambio importantísimo: la consagración a la Santísima Virgen es de ahora en más una manifestación de la devoción mariana en la Iglesia.
Hubo primero la consagración, por Su Santidad Pío XII, de la Iglesia y de todo el género humano a la Santísima Virgen, al Corazón Inmaculado de María, el 31 de octubre de 1942, en el transcurso de un mensaje radiofónico al pueblo portugués reunido en Fátima, consagración renovada luego en una grandiosa ceremonia en San Pedro de Roma, el 8 de diciembre siguiente. El Santo Padre decía en ella:
«Reina del santísimo Rosario, Auxilio de los cristianos, Refugio del género humano, Triunfadora en todos los combates de Dios…, Nos, como Padre común de la gran familia humana y como Vicario de Aquel a quien todo poder ha sido dado en el cielo y en la tierra, y de quien Nos hemos recibido el cuidado de todas las almas redimidas con su Sangre que pueblan el universo, a Vos, a vuestro Corazón Inmaculado…, Nos confiamos y Nos consagramos, no sólo en unión con la santa Iglesia, Cuerpo místico de vuestro amado Jesús…, sino también con el mundo entero… De igual modo que al Corazón de vuestro amado Jesús fueron consagrados la Iglesia y todo el género humano…, así igualmente nosotros también nos consagramos perpetuamente a Vos, a vuestro Corazón Inmaculado, ¡oh Madre nuestra, Reina del mundo!, para que vuestro amor y vuestro patrocinio apresuren el triunfo del reino de Dios, y que todas las naciones, puestas en paz entre ellas y con Dios, os proclamen bienaventurada y entonen con Vos, de un extremo al otro del mundo, un eterno Magnificat de gloria, amor y agradecimiento al Corazón de Jesús, el único en el cual ellas pueden encontrar la Verdad, la Vida y la Paz».
El 1 de mayo de 1948 apareció la Encíclica mariana Auspicia quædam, un documento oficial y universal, en el cual se recuerda enérgicamente la consagración de la Iglesia y del mundo efectivamente renovada, y se expresa el deseo de que todos, por una consagración privada y colectiva, adhieran a este gran acto:
«Deseamos que todos la hagan cada vez que una ocasión propicia lo permita, no solamente en cada diócesis y en cada parroquia, sino también en el hogar doméstico de cada uno; pues Nos esperamos que gracias a esta consagración privada y pública, se nos concederán más abundantemente los beneficios y dones celestiales».
Por estos actos solemnes la consagración a la Santísima Virgen ha entrado definitivamente en el culto oficial de la Iglesia. Las consideraciones que van a seguir adquieren de ahora en adelante una mayor actualidad.
El Papa actualmente reinante fue aún más lejos. Definió —esta vez en alocuciones pronunciadas en un círculo más restringido, es cierto— de qué modo debe ser comprendida, hecha y vivida esta consagración.
El 22 de noviembre de 1946 el Santo Padre recibe en audiencia a un cierto número de dirigentes y de participantes de la «Gran Vuelta», esta marcha triunfal de Nuestra Señora de Boulogne a través de Francia, a cuya ocasión los fieles eran invitados a consagrarse a la Santísima Virgen. El Santo Padre les da formalmente una consigna y se expresa así:
«Sed fieles a Aquella que os ha guiado hasta aquí. Haciendo eco a nuestro llamado al mundo, lo habéis hecho escuchar alrededor vuestro; habéis recorrido toda Francia para hacerlo resonar, y habéis invitado a todos los cristianos a renovar personalmente, cada cual en su propio nombre, la consagración al Corazón Inmaculado de María, pronunciada por sus Pastores en nombre de todos. Habéis recogido ya diez millones de adhesiones individuales, resultado que nos causa gran gozo y despierta en Nos gran esperanza.
Pero la condición indispensable para la perseverancia en esta consagración es entender su verdadero sentido, captar todo su alcance, y asumir lealmente todas sus obligaciones. Volvemos a recordar aquí lo que Nos decíamos sobre este tema en un aniversario muy querido a Nuestro corazón: La consagración a la Madre de Dios… es un don total de sí, para toda la vida y para la eternidad; no un don de pura forma o de puro sentimiento, sino un don efectivo, realizado en la intensidad de la vida cristiana y mariana» .
Estas palabras son para nosotros sumamente alentadoras y preciosas, ya que constituyen incontestablemente una aprobación de la consagración mariana en el sentido montfortano. No pretendemos de ningún modo que por ellas Pío XII aconseje formalmente el acto de la santa esclavitud, con el abandono a la Santísima Virgen del derecho de disponer de nuestras oraciones, de nuestras indulgencias y de todo el valor comunicable de nuestras buenas obras. Pero veremos por lo que sigue que los artículos que reproducimos y que fueron escritos mucho antes de esta fecha, tenían por adelantado como título cada una de las palabras pontificias que definían el acto de consagración mariana.
Finalmente, la consagración mariana montfortana, tomada en toda su acepción y en toda su extensión, fue oficialmente aprobada por el Santo Padre en las «Cartas Decretales» que promulgan la canonización de San Luis María de Montfort. Pío XII habla en ellas de «la devoción ardiente, sólida y recta» que el gran apóstol alimentaba hacia Nuestra Señora, y que fue el secreto tanto de su santidad como de su incomparable apostolado; y llama a esta devoción por su nombre: «la noble y santa esclavitud de Jesús en María». Roma locuta. El Papa ha hablado. Que se escuche simplemente su palabra. Esta palabra, evidentemente, confiere una nueva fuerza a las consideraciones que vienen a continuación. ¡Ojalá sea también para ellas una prenda de bendición y de fecundidad!
Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre
(Mt. 19 6)
María ha sido esencialmente querida por Dios como la nueva Eva de Cristo, el nuevo Adán. Difícilmente se encontrará definición más exacta y más completa de Ella que la que Dios mismo dio de Eva en el momento en que creó a la primera mujer: «Adiutorium simile sibi, una Ayuda semejante a El». María será para Cristo en el orden de la reparación y de la gracia lo que Eva fue para Adán en el orden de la caída y del pecado.
Se obra como se es: «Operari sequitur esse». Para colaborar con Cristo, Ella deberá serle semejante en su ser. Ella le será semejante —no igual— por su exención del pecado original, por su plenitud propia de gracia, y por la eminencia singular de sus virtudes.
Para colaborar con El de manera habitual y verdaderamente oficial, Ella deberá también estarle unida por lazos duraderos y físicos. Es evidente que un matrimonio ordinario quedaba excluido. Dios hace entonces algo admirable: para que María sea la Esposa espiritual y la Cooperadora universal de Jesús, la convierte en su Madre según la carne, y la vincula así de manera definitiva a Cristo por los lazos físicos más estrechos que se puedan concebir. También por este mismo hecho, Ella queda elevada al plan y al nivel de Cristo, cosa igualmente indispensable para una colaboración perpetua. El es el Hijo de Dios, Dios mismo; Ella será la Madre de Dios, dignidad menor, ciertamente, que la de Cristo, pero dignidad en cierto aspecto infinita, que la eleva, tanto como es posible, a la altura de Cristo, de la manera que conviene perfectamente a su condición de nueva Eva.
Desde ahora Ella está equipada para realizar, en unión con Cristo y en dependencia absoluta de El, su gran obra de glorificación del Padre y de salvación de la Humanidad.
Ella será, ante todo, Corredentora con El, no solamente en el sentido de que por su libre consentimiento Ella nos da verdaderamente al Redentor; no solamente en que, por sus méritos y oraciones, Ella contribuye a la aplicación de los frutos de la Redención a las almas; sino Corredentora en el sentido estricto y completo de la palabra: Ella no forma con Cristo más que un solo principio moral del acto redentor mismo, participando del Sacrificio decisivo, no como elemento principal, pero sí como causa integrante por libre voluntad de Dios: Ella es Sacrificadora secundaria y Víctima subordinada del Sacrificio del Calvario.
El acto redentor del Calvario, al que queda vinculada toda la vida de Cristo, y también todas las acciones de María desde que se convirtió en Madre y en Socia indisoluble del Hijo de Dios, reviste también el aspecto del mérito, y merece por lo tanto todas las gracias necesarias o útiles para la salvación de la humanidad. María participa también de este aspecto de la Pasión de Cristo, como de todos los demás, y merece, al menos con mérito de conveniencia , todas las gracias que serán impartidas a la humanidad. Cristo es Mediador supremo de todas las gracias, que El conquistó al precio de su Sangre; María participa de este derecho de distribución de las gracias por la colaboración que Ella aportó en su adquisición. Por ser Corredentora, María es Mediadora y Distribuidora de todas las gracias, ejerciendo esta función por una causalidad moral de destinación o de consentimiento, por una causalidad de oración, y también probablemente por una causalidad de producción física, subordinada e instrumental, pero libre y verdadera.
Ahora bien, la gracia es la vida del alma, su vida sobrenatural. María es juntamente con Cristo, y por más de un título, el principio de toda vida sobrenatural, porque, en dependencia de Cristo, es causa multiforme de la gracia en las almas. Al dar así verdaderamente la vida a las almas, Ella es su Madre, su verdadera Madre, no ciertamente según una maternidad natural, pero sí con una maternidad real y no solamente metafórica y por modo de decir. En el orden de la vida divina Ella cumple de manera sobreeminente toda la misión y todas las funciones que una madre ordinaria ejerce en la vida de su hijo. María es, pues, Madre de las almas, por ser Mediadora de todas las gracias.
Redimir las almas, aplicarles los frutos de la redención, comunicarles y hacerles aceptar la gracia, y darlas así a luz a la vida sobrenatural, formarlas y hacerlas crecer en ella, no se hace solo, es una obra difícil; no se realiza sino en contra de fuerzas adversas coaligadas contra Dios y contra las almas: el demonio, el mundo y las facultades desordenadas que, como un virus indestructible, el pecado original dejó en el hombre. Lo cual quiere decir que redención, santificación y vivificación son una lucha, un combate incesante. Pues bien, en esta lucha María es la eterna adversaria de Satanás, detrás de la cual Cristo parece esconderse, como en otro tiempo la Serpiente se había escudado detrás de Eva. María es la eterna y siempre victoriosa Combatiente de los buenos combates de Dios. Más que eso: por debajo de Cristo, Ella es la invencible Generala de los ejércitos divinos, pues conduce y dirige el combate. Ella es para la Iglesia y para las almas todo lo que un general es para su ejército: da a las almas, a los mismos jefes de la Iglesia, las luces apropiadas para despistar las emboscadas de Satán y dirigir la batalla; sostiene también los ánimos, relanza sin cesar a sus hijos a la lucha, los provee de las armas adecuadas que deben asegurarles la victoria; pues todo eso es, con toda evidencia, obra de la gracia: gracia de luz, de valentía, de fortaleza, de perseverancia; y toda gracia, después de Cristo, nos viene de María. Por ser Corredentora y Mediadora de todas las gracias, Ella es Generala «victoriosa en todas las batallas de Dios» .
Pero también, finalmente, por ser Madre de Dios, Socia universal de Cristo y Corredentora de la humanidad, María es Reina universal junto a Cristo Rey. Ella es Reina, como lo admiten unánimemente los teólogos, según una realeza verdadera y efectiva, que se ejerce sobre toda criatura, tanto sobre los ángeles como sobre los hombres, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural; realeza que es participación de la de Cristo, se extiende tan lejos como la de El, se ejerce de manera análoga a la de El, pero le sigue siendo siempre plenamente subordinada.
Esta es sustancialmente la misión de María. No podemos aquí describirla más a lo largo, ni probarla; pero debíamos recordarla sucintamente. En función de estas magníficas verdades vamos a estudiar el culto singular que debemos a María, y responder a la pregunta: ¿Qué actitud debemos tener con Aquella que Dios ha colocado junto a Cristo en el corazón mismo de su Misterio de salvación?
Ante todo, deberemos establecer la necesidad y la obligación de un culto mariano elemental, y la gran utilidad de una devoción más perfecta a María. Luego, después de recordar los principios que nos tendrán que guiar en la elección de las diferentes formas de devoción a Nuestra Señora, deberemos estudiar cómo puede este culto mariano ejercerse de la mejor manera. ¡Dígnese la divina Mediadora de todas las gracias asistirnos en este estudio!
Para establecer la necesidad del culto mariano en general, y el valor de una vida mariana más perfecta en particular, partimos de un principio indiscutible, el que Cristo mismo formuló como línea general de conducta, aunque lo hiciese con motivo de un precepto particular: «Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre».
1º El Padre Billot S. J. razonaba con justeza y claridad cuando escribía: «María, en la religión cristiana, es absolutamente inseparable de Cristo, tanto antes como después de la Encarnación: antes de la Encarnación, en la espera y en la expectativa del mundo; después de la Encarnación, en el culto y en el amor de la Iglesia. En efecto, somos llamados y vinculados de nuevo a las cosas celestiales sólo por la Pareja bienaventurada que es la Mujer y su Hijo. Por donde concluyo que el culto a la Santísima Virgen es una nota negativa de la verdadera religión cristiana. Digo: nota negativa; porque no es necesario que dondequiera se encuentre este culto, se encuentre la verdadera Iglesia; pero al menos donde este culto está ausente, por el mismo hecho no se encuentra la auténtica religión cristiana. Y es que la verdadera cristiandad no podría ser la que trunca la naturaleza de nuestra “religación” por Cristo, instituida por Dios, separando al Hijo bendito de la Mujer de la cual procede» .
De donde resulta que el culto a la Santísima Virgen, considerado de manera general y objetivamente hablando, es necesario para la salvación y, por lo tanto, gravemente obligatorio. Quien se negara a tener un mínimo de devoción mariana, se pondría en serio peligro de comprometer su destino eterno, porque se negaría a emplear para este fin un medio y una mediación que Dios ha querido utilizar en toda la línea de su obra santificadora, y del que también nosotros debemos servirnos, por consiguiente, para alcanzar nuestro fin supremo.
2º El culto mariano pertenece a la sustancia misma del cristianismo. Es esta una verdad que no ha penetrado suficientemente en el espíritu de gran número de cristianos. Para ellos la devoción mariana es, sin duda, muy buena y recomendable, pero en definitiva secundaria, si no facultativa. Es un error fundamental. La fórmula del cristianismo, ya se lo considere como la venida de Dios a nosotros, ya como nuestra ascensión hacia El, no es Jesús solamente, sino Jesús-María. Sin duda podría haber sido de otro modo, ya que Dios no tenía ninguna necesidad de María; pero quiso El que fuera así. Es lo que había comprendido perfectamente uno de los mayores escritores espirituales del siglo XIX, Monseñor Gay, cuando escribía: «Por eso quienes no otorgan a María en ese mismo cristianismo más que el lugar de una devoción, aunque sea el de una devoción principal, no entienden bien la obra de Dios y no tienen el sentido de Cristo… Ella pertenece a la sustancia misma de la religión».
3º Una tercera conclusión que se impone irresistiblemente a nosotros como un «principium per se notum», esto es, como un principio evidente, es que adaptarnos plenamente en este campo al plan de Dios, concediendo íntegramente a Nuestra Señora, en nuestra vida, el lugar que le corresponde según este mismo plan divino, debe acarrear las más preciosas ventajas, no sólo para cada alma en particular, sino también para todo el conjunto de la Iglesia de Dios. María es, por libre voluntad de Dios, un eslabón importante e indispensable en la cadena de las causalidades elevantes y santificantes que se ejercen sobre las almas. Es evidente que este divino mecanismo funcionará más fácil y seguramente cuando, por el reconocimiento teórico y práctico del papel de María, le facilitemos el ejercicio de sus funciones maternas y mediadoras en nuestra alma y en la comunidad cristiana.
4º Al contrario, las lagunas en esta materia, lagunas culpables y voluntarias, e incluso las lagunas inconscientes, aunque no en el mismo grado, han de resultar funestas tanto para el individuo como para la sociedad. Un organismo no se compone solamente de la cabeza y del cuerpo con sus miembros: el cuello es un órgano de contacto indispensable entre la cabeza y los miembros. O más exactamente aún: un ser humano no debe disponer solamente de un cerebro, centro de todo el sistema nervioso; ya que no podría subsistir y ejercer su actividad sin otro órgano central, el corazón. Ahora bien, María es el cuello o —metáfora más exacta y más impresionante aún— el Corazón de la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo.
El Padre Faber, que junto a Monseñor Gay fue la figura más sobresaliente de la literatura espiritual del siglo XIX, lo constataba de manera penetrante. Después de recordar toda clase de miserias, deficiencias y debilidades en sus correligionarios, prosigue: «¿Cuál es, pues, el remedio que les falta? ¿Cuál es el remedio indicado por Dios mismo? Si nos referimos a las revelaciones de los santos, es un inmenso crecimiento de la devoción a la Santísima Virgen; pero, comprendámoslo bien, lo inmenso no tiene límites. Aquí, en Inglaterra, no se predica a María lo suficiente, ni la mitad de lo que fuera debido. La devoción que se le tiene es débil, raquítica y pobre… Su ignorancia de la teología le quita toda vida y toda dignidad; no es, como debería serlo, el carácter saliente de nuestra religión; no tiene fe en sí misma. Y por eso no se ama bastante a Jesús, ni se convierten los herejes, ni se exalta a la Iglesia; las almas que podrían ser santas se marchitan y se degeneran; no se frecuenta los sacramentos como es debido; no se evangeliza a las almas con entusiasmo y celo apostólicos; no se conoce a Jesús, porque se deja a María en el olvido… Esta sombra indigna y miserable, a la que nos atrevemos a dar el nombre de devoción a la Santísima Virgen, es la causa de todas estas miserias, de todas estas tinieblas, de todos estos males, de todas estas omisiones, de toda esta relajación… Dios quiere expresamente una devoción a su santa Madre muy distinta, mucho mayor, mucho más amplia, mucho más extensa» .
Faber, es cierto, escribía para su país y para su tiempo. Nuestra época, incontestablemente, ha realizado progresos en este ámbito, y los católicos de todos los países no tienen que luchar con las mismas dificultades que los que viven en medio de una población con una mayoría protestante aplastante. Pero eso no quita que hay un fondo de verdad en esta queja: la falta de una devoción íntegramente adaptada al plan de Dios es causa de lagunas y de debilidad espiritual. Y no podemos menos que suscribir las aspiraciones del pastor anglicano convertido: «¡Oh, si tan sólo se conociera a María, ya no habría frialdad con Jesucristo! ¡Oh, si tan sólo se conociera a María, cuánto más admirable sería nuestra fe, y cuán diferentes serían nuestras comuniones! ¡Oh, si tan sólo se conociera a María, cuánto más felices, cuánto más santos, cuánto menos mundanos seríamos, y cuánto mejor nos convertiríamos en imágenes vivas de Nuestro Señor y Salvador, su amadísimo y divino Hijo!».
5º Demos un nuevo paso adelante en nuestras conclusiones y constataciones. Es sumamente deseable e importante para la salvación y santificación de las almas, y para la obtención del reino de Dios en la tierra, llevar el culto mariano a su perfección en nuestra alma y en todas las almas: «De Maria numquam satis» —sin exageración ninguna, por supuesto; la cual, por otra parte, es imposible desde que nos acordamos de que María es una criatura—. Debemos en todo, y por lo tanto también en la materia que nos ocupa, apuntar a la perfección, y a la perfección más elevada.
6º Apuntar a la perfección del culto mariano se impone especialmente en nuestra época. Todo el mundo reconoce que desde hace 80 años, y muy especialmente desde hace unos 30 años, el «Misterio de María» se ha impuesto a la atención de la Iglesia, tanto docente como discente, y que este Misterio ha sido comprendido con más claridad y profundizado singularmente. Es una de las grandes gracias de nuestro tiempo. Es evidente que a este conocimiento más neto y más profundo de la doctrina mariana, y muy especialmente de la misión de Nuestra Señora, debe responder una devoción creciente, intensificada. Como cristianos del siglo XX, debemos buscar y aceptar ávidamente las formas más ricas y más elevadas de la devoción mariana, o, como se dice más justamente hoy, de la «vida mariana».
Este proceso lo vemos realizarse ante nuestros ojos en la Iglesia de Dios, por la acción profunda y poderosa del Espíritu Santo, y bajo la influencia y dirección de la santa Jerarquía. En todas partes sale a la luz una convicción casi unánime de que vivimos «la hora de María, la época de María, el siglo de María». El acontecimiento mariano grandioso de que acabamos de ser testigos dichosos, la definición dogmática de la Asunción corporal de Nuestra Señora, es una nueva y poderosa prueba de ello. Ha llegado el tiempo predicho por Montfort, «este tiempo feliz en que la divina María será establecida Dueña y Soberana en los corazones, para someterlos plenamente al imperio de su grande y único Jesús…, en que las almas respirarán a María, tanto como los cuerpos respiran el aire…, y en que como consecuencia de ello acaecerán cosas maravillosas en estos bajos lugares» . Se está cumpliendo la voluntad formal de Dios: «Dios quiere que su santa Madre sea al presente más conocida, más amada, más honrada que nunca». Y Montfort añade unas palabras que pueden ser una introducción y una transición a lo que hemos de explicar en lo que sigue: «Lo que sucederá, sin duda, si los predestinados entran, con la luz y la gracia del Espíritu Santo, en la práctica interior y perfecta que yo les descubriré a continuación» .
El culto mariano es obligatorio y necesario, como respuesta de nuestra parte a la importantísima misión que Dios ha confiado a su santísima Madre. Este culto pertenece a la sustancia misma de la religión cristiana; y es importantísimo, para la glorificación de Dios y nuestra propia santificación, que la devoción mariana sea llevada a su más elevada perfección, a fin de que se adapte plenamente al plan divino. Este perfeccionamiento se impone especialmente en nuestro tiempo, en que el Misterio de María ha sido iluminado con una luz más viva que en ninguna otra época de la historia del cristianismo. Todo esto lo hemos visto hasta aquí.
Ahora se nos plantea otra gran pregunta: ¿Cómo organizar este culto mariano? ¿De qué elementos debe componerse, de qué cualidades debe estar revestido, para realizar íntegramente el plan de Dios y responder plenamente a la misión singular de María? Vamos a tratar de contestar a esta pregunta, después de adelantar algunos principios según los cuales parece que ha de organizarse nuestra vida mariana.
1º Nuestro culto mariano, ante todo, ha de tener en cuenta el valor intrínseco de la Santísima Virgen misma, o más justamente, de su «conjunctio cum Deo», de su acercamiento a Dios, de su unión con Dios, que es la «ratio formalis», la razón propia del culto debido a los santos. Ahora bien, en María esta unión a Dios es totalmente singular y excepcional. Ella está unida de la manera más estrecha con Dios por medio de la gracia santificante, cuya plenitud recibió, una plenitud que le es propia; pero sobre todo por medio de la maternidad divina, que después de la unión hipostática es el lazo más estrecho con Dios que se pueda concebir. Por esta Maternidad la Santísima Virgen queda puesta en un orden aparte. Según una frase célebre, Ella llega a los confines de la Divinidad, y posee una dignidad infinita en razón de su término. Por este doble título le corresponde, por lo tanto, fuera y por encima de todos los ángeles y santos, un culto particular, de un género especial, que tiene en el lenguaje de la Iglesia un nombre propio. Honramos a los santos con un culto de dulía; debemos a María el culto de hiperdulía.
2º Nuestro culto mariano debe luego tener en cuenta la misión singular de la Santísima Virgen, cuyos diferentes aspectos hemos recordado. Es preciso que nuestro culto mariano apunte a hacer posible y fácil el cumplimiento de su papel de Corredentora del género humano, de Mediadora de todas las gracias, de Madre de todas las almas, de Adversaria de Satanás y Generala de los ejércitos divinos, y de Reina del reino de Dios. Es preciso, pues, que nuestro culto mariano abrace y reúna toda clase de actitudes, de matices, que respondan a los diferentes aspectos del papel múltiple, pero único, que el Señor le ha asignado. Nuestra devoción mariana, bajo pretexto de ser simple, no ha de ser unilateral, «uniforme»; al contrario, para adaptarse al plan de Dios, ha de ser rica y multiforme.
3º Y cuando se reflexiona seriamente en este plan divino sobre María, uno se admira, por una parte, de la universalidad de la intervención de la Santísima Virgen en las intervenciones sobrenaturales divinas; y, por otra parte, de la pluralidad de las influencias que Dios le ha reservado en la realización de sus designios.
Universalidad de la intervención de Nuestra Señora. Por voluntad de Dios, Ella se encuentra siempre y en todas partes junto a Cristo: en las profecías y figuras del Antiguo Testamento; en toda la vida de Jesús en la tierra, especialmente en las horas dominantes y características de esta vida; y también en todas las consecuencias de la vida y muerte de Cristo: Pentecostés, la santificación de las almas, la edificación del reino de Dios sobre la tierra, ya visto bajo su aspecto positivo, ya visto bajo el aspecto negativo de lucha contra Satán y contra todas las potestades perversas; igualmente, en la consumación, por la gloria eterna, de la obra glorificadora de Dios y santificadora de los hombres. Todavía no se lo ha tenido suficientemente en cuenta: toda operación divina sobrenatural es mariana, siempre y en todas partes mariana, realizada invariablemente por y con María, y esto hasta en sus más humildes detalles, como la aplicación de la menor gracia actual; de manera parecida a como el corazón hace sentir universalmente su acción, propulsando la sangre hasta las más finas ramificaciones de la circulación sanguínea.
Para determinar nuestra actitud respecto a la Santísima Virgen, no se ha tenido tampoco en cuenta lo suficiente, a lo que parece, la multiformidad de las intervenciones que Dios ha dejado a María en todas sus obras de gracia. Para la Encarnación le ha concedido una cuádruple influencia: de mérito, de oración, de consentimiento y de producción física materna. En el Misterio de la Cruz, nos explican los teólogos, Ella colabora de los cinco modos con que Cristo, según la doctrina de Santo Tomás, operó nuestra salvación: por modo de satisfacción, de mérito, de redención, de sacrificio y de causalidad eficiente. En el misterio de la comunicación de la gracia, prolongación encantadora de la Encarnación, encontramos también, aunque con alguna ligera adaptación, la cuádruple causalidad señalada a propósito de la Encarnación: Ella nos ha merecido toda gracia, Ella nos la destina y consiente a ella por un acto libre y consciente de su voluntad, Ella la obtiene por su omnipotente oración, y Ella la produce probablemente en el alma por su operación física ministerial.
4º El culto mariano puede y debe ser exterior, por más de un motivo. Es un postulado de la naturaleza humana, y los derechos de María sobre nuestro cuerpo lo reclaman. Las prácticas exteriores, de ordinario, contribuyen no poco a despertar o reavivar las disposiciones interiores del alma. Pero, en orden principal, nuestro culto mariano debe ser interior, espiritual. El culto exterior sólo tiene valor en la medida en que es llevado y sostenido por las disposiciones internas del alma. Espiritualización de la vida mariana significará de ordinario perfeccionamiento y progreso. Debemos honrar a María como adoramos a Dios, «in spiritu et veritate», en espíritu y en verdad.
5º San Luis María de Montfort, en una obra que sin duda nunca fue superada, enumera una veintena de prácticas exteriores e interiores de la verdadera Devoción a María, y añade que no sería difícil alargar esta lista . Esta multiplicidad, esta variedad de prácticas correría a veces el riesgo de causar una cierta confusión, una especie de dispersión en las almas. No siempre se sabrá clasificar estas diferentes prácticas según su valor respectivo, discernir lo accesorio de lo principal; y no es raro que personas de buena voluntad se sobrecarguen de prácticas, hasta comprometer una tendencia seria y efectiva a la perfección, que pide calma y serenidad. Por eso, es muy deseable que las prácticas marianas sean unificadas, sistematizadas, agrupadas alrededor de un núcleo central, de modo que sea fácil abarcarlas con una mirada, discernir el valor relativo de cada una, y alcanzar así, en fin, la unidad en la variedad, y la variedad en la unidad.
«
Para aplicar todos estos principios y seguir todas estas directivas, parece que no podemos hacer nada mejor que ponernos a la escuela de San Luis María de Montfort. Los mejores teólogos de nuestra época consideran que su libro es incomparable. Lo que en él nos presenta no es, en sus grandes líneas, una devoción particular, destinada a tal congregación o a tal grupo de almas especialmente orientadas. Si se la mira de cerca, se echará de ver que se trata de la buena devoción mariana tradicional, católica, pero llevada a su más elevada perfección con toda la lógica del espíritu y del corazón. Por lo demás, es indudable que todos los elementos de su doctrina mariana se encuentran explícitamente en la Tradición. Pero en ninguna parte, que sepamos, encontraremos agrupados, coordinados y sistematizados todos estos elementos teóricos y prácticos, como en este gran maestro de la vida mariana, de manera que la práctica de la vida mariana resulte considerablemente más clara y fácil.
Parece también que esta doctrina responde a todas las exigencias que hemos formulado. De este modo el pensamiento y el culto de María se introducen en el corazón mismo de la vida cristiana, que por este solo motivo queda «marializada» totalmente y de más de una manera. Encontramos aquí a la vez la multiplicidad y la unidad, lo interior como elemento principal, sin excluir las mejores prácticas exteriores.
Por lo demás, hacemos notar que para exponer la vida mariana así comprendida, no apelamos solamente a San Luis María de Montfort y a sus comentadores, ni tampoco solamente a los grandes devotos y glorificadores de María, tales como San Bernardo, San Juan Eudes, San Alfonso, y otros. Sino que apelamos además a la autoridad de numerosísimos príncipes de la Iglesia y obispos, en nuestro país especialmente a la autoridad del Cardenal Mercier, de ilustre memoria, y de su digno sucesor, Su Excelencia el Cardenal Van Roey. Apelaremos igualmente, en una cierta medida que será más tarde escrupulosamente determinada, al mismo Sumo Pontífice Pío XII, que oficialmente, en su encíclica Auspicia quædam, recomendó a todos la consagración mariana, y que definió también, en alocuciones particulares, la naturaleza y las cualidades de esta consagración. Nos encontramos, por lo tanto, en un terreno seguro y sólido.
Cada vez que nuestro Padre expone de entrada y con cierta extensión su perfecta devoción a Nuestra Señora, llama a nuestra consagración una donación. «Esta devoción consiste en darse por entero a la Santísima Virgen, para ser enteramente de Jesucristo por Ella» . «Ella consiste en darse por entero en calidad de esclavo a María, y a Jesús por Ella» .
Esta palabra es sencilla. Un niño de seis años la comprende.
Pero es de la mayor importancia entenderla bien aquí. A veces se le ha dado un significado tan disminuido, que quedaba comprometida la esencia misma de la santa esclavitud.
Nos damos a Jesús por María.
Dar no es pedir.
Es profundamente lamentable que la mayoría de los cristianos no vean en la devoción a la Santísima Virgen más que una cosa: pedirle su auxilio, particularmente en las horas más difíciles.
Sin duda podemos y, en cierto sentido, debemos, según el consejo de Montfort mismo, «implorar la ayuda de nuestra buena Madre en todo tiempo, en todo lugar y en toda cosa» . Somos niños pequeños, y los niñitos tienen siempre la palabra «mamá» en la boca.
Muy bien. Pero si nos detenemos ahí, estamos lejos de practicar la devoción mariana perfecta. Devoción significa entrega, pertenencia, y el nombre de hiperdulía, consagrado por la Iglesia para el culto de Nuestra Señora, significa dependencia, servidumbre.
Dar no es tampoco confiar en depósito. Cuando confío una suma de dinero a alguien, ese dinero sigue siendo mío. Aquel a quien se lo confío no recibe, de suyo, ningún provecho, sino sólo deber y preocupaciones.
Muy distinto es cuando yo doy un regalo a alguno de mis amigos. Ese objeto, en adelante, pasa a ser suyo, de modo que puede disponer de él como guste. La donación, en sí misma, va toda en provecho del donatario, es decir, de aquel a quien se hace, y no del donante, esto es, de aquel que da.
Cuando los cristianos, por ejemplo en el día de la primera Comunión, se consagran a la Santísima Virgen, no entienden ordinariamente este acto, desgraciadamente, sino en el siguiente sentido: Pongo mi vida entera bajo la protección de Nuestra Señora, para ser feliz en esta vida y en la otra. Eso es únicamente confiarse a la Santísima Virgen como un depósito. Este acto se hace directamente con miras al provecho personal, ya sea temporal, ya sea eterno. Una vez más, está bien. Pero estamos lejos aún de una devoción perfecta a la divina Madre de Jesús.
Nunca lo repetiremos bastante, pues se trata aquí de una diferencia fundamental, esencial, entre la consagración según San Luis María de Montfort y la mayoría de los demás ofrecimientos: por la verdadera Devoción no nos confiamos solamente a María con miras a un provecho personal cualquiera, sino que nos damos a Jesús por María con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Como consecuencia de este acto, nos consideramos en toda realidad como cosa y propiedad de Nuestra Señora, de que Ella podrá disponer libremente, siempre según la voluntad de Dios y la naturaleza de las cosas. En función de la donación que acaba de realizarse, Montfort nos hace decir en el Acto de Consagración: «Dejándoos entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece… según vuestro beneplácito…».
Esto es evidentemente una donación con todas sus consecuencias esenciales.
«
Debemos aquí prestar atención.
Lo damos todo a Nuestra Señora. Montfort lo dice formalmente: nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestros sentidos y nuestras facultades, nuestros bienes exteriores e interiores, nuestros méritos y nuestras virtudes .
Sería, pues, un error fundamental pensar que le damos a la Santísima Virgen únicamente lo que Ella puede aplicar a otros, es decir, el valor satisfactorio e impetratorio de nuestras buenas obras, y la eficacia de nuestras oraciones como tales, y que el resto, esto es, el 95% de la extensión de nuestra consagración, le sería solamente confiada en depósito, bajo pretexto de que le es imposible utilizar todo eso en favor de otros. Es una falsa concepción, que arruina la santa esclavitud de arriba abajo. Lo damos todo, incluso lo que por su propia naturaleza debe forzosamente, en cierto sentido, seguir siendo nuestro, porque nos es inherente, porque forma parte de nosotros mismos, de modo que dejaría de existir si fuera separado de nosotros.
Pero la Santísima Virgen, se dirá tal vez, no puede transferir ni aplicar a nadie más que a nosotros mismos nuestra gracia santificante, nuestras virtudes, nuestros méritos propiamente dichos. Desde entonces, ¿puede hablarse de verdadera donación en esto?
¡Sí, por supuesto! Le damos algo a alguien desde el momento en que le reconocemos, libremente y sin obligación de devolución, el derecho de propiedad sobre una cosa que está en nuestra posesión. Por lo tanto, me doy enteramente a Nuestra Señora cuando le reconozco un derecho de propiedad sobre lo que soy y sobre lo que poseo.
Está claro que la santísima Madre de Dios tan sólo podrá ejercer ese derecho de propiedad según la naturaleza de lo que le ha sido cedido. Ella podrá transferir a otros, si lo quiere, mis bienes temporales. Al contrario, mi cuerpo y mi alma, mis sentidos y mis facultades, en el orden natural, son bienes intransferibles, que no pueden ser comunicados a otros. En el orden sobrenatural Ella podrá aplicar a otras almas los valores secundarios de mis acciones, a saber el satisfactorio y el impetratorio, mientras que la gracia, las virtudes y los méritos propiamente dichos son por su propia naturaleza inaplicables a otros. Si la Santísima Virgen no puede comunicar estos valores sobrenaturales a otras personas, no se debe a la ineficacia o a la debilidad del derecho de propiedad que le reconozco sobre todo esto, sino a la naturaleza misma de lo que es objeto de este derecho.
Y no nos imaginemos que eso sea algo tan raro. Alguien me regala una casa, un auto, un balón de fútbol y un fajo de billetes de banco. Todo eso es mío en adelante. ¿Por casualidad dejará de ser mía la casa porque no puedo darle puntapiés como a una pelota, o el balón porque no puedo vivir en él, o los billetes de banco porque no pueden servirme como medio de transporte?
«
Se podrá objetar aún que no puede haber aquí donación alguna. En efecto, la Santísima Virgen, al margen del acto que realizamos, posee ya un derecho de propiedad sobre todo lo que nosotros podamos ofrecerle.
Y sin embargo nos damos a Jesús por María.
Y ante todo, por lo que mira a mis oraciones, mis indulgencias y todos los valores sobrenaturales comunicables de mis acciones, no sólo tengo el poder, sino también el derecho de disponer de todo eso según mi voluntad. Por lo tanto, cuando cedo estos derechos a mi divina Madre, le doy realmente estos bienes sobrenaturales.
Luego, suponiendo —como lo admitimos de buena gana— que la santísima Madre de Dios posee, juntamente con Jesús, un verdadero poder y un verdadero derecho de propiedad sobre todo lo que está fuera de Dios, nada nos impide hablar de donación a propósito de nuestra consagración total. En efecto, la donación, como observa Santo Tomas , no excluye forzosamente la obligación de ceder una cosa, ni los derechos de aquel a quien entregamos un objeto. Sí, es cierto, Cristo y su santísima Madre pueden hacer valer verdaderos derechos sobre lo que soy y lo que poseo; pero yo tengo la facultad de reconocer o ignorar estos derechos; y así, cuando por amor —y no por recompensa— reconozco libremente mi pertenencia a ellos, me doy realmente a Jesús por María, o en otras palabras me entrego a Ellos, como dice Montfort en su Consagración.
«
¡Madre, me he dado a Ti!
Sólo en esta entrega total de mí mismo podía descansar tu amor y el mío.
He oído muchas veces —y jamás sin emoción— a madres preguntar a sus hijitos: «¿De quién es este niño?». Y cuando el pequeño, apretándose estrechamente contra el corazón de su madre, contestaba: «De mamá», se podía ver al punto cómo una ola inmensa de ternura invadía y sumergía a la dichosa madre…
¡Madre, sé que no puedo darte mayor gusto que decirte: Soy tuyo!…
Te lo diré, pues, y te lo diré a menudo, muy a menudo: ¡Madre, soy tuyo!
Te lo diré en cada instante, aceptándolo todo de tu mano, no refiriendo nada a mí mismo, haciéndolo y soportándolo todo por Ti, viniendo fielmente, como un hijo, a deponerlo todo en tus manos, en tu corazón.
Un alma de buena voluntad, pero débil, nos escribía: «Digo cada día: Me doy enteramente a Jesús por María. Pero al minuto siguiente ya estoy retomando por partes lo que había dado. No puedo ser una verdadera esclava de amor, y sin embargo querría serlo. ¡Ya he tomado tantas veces excelentes propósitos!».
Madre, así somos todos: de buena voluntad, pero tan frágiles, tan cambiantes…
Cuando de nuevo te haya hurtado una porción de lo que te había entregado, vendré sencillamente a decirte: «Madre, una vez más volví a caer; una vez más robé algo de la oblación que te había hecho. Perdón, Madre. Te prometo portarme mejor».
Haré eso cada día, estaré obligado a hacerlo a cada hora, más seguido tal vez… Pero estoy seguro que en tu incansable bondad sonreirás cada vez que vuelva a Ti. Y además me ayudarás, ¿no es cierto, Madre? Tú me sostendrás con tu fortaleza; Tú me educarás en tu esclavitud, pues le toca a las madres educar a sus hijitos.
Y un día, Madre, repetiré definitivamente estas palabras… ¡Qué hermoso será el cielo, aunque sólo sea por permitirme repetir sin cesar y sin arrepentirme jamás: Madre, soy tuyo!
Nuestra perfecta Consagración a la Santísima Virgen es una verdadera donación: significa entregarse como propiedad a Nuestra Señora, reconocerle un verdadero derecho de propiedad sobre todo cuanto somos y todo cuanto tenemos.
Además de lo que se requiere para todo acto verdaderamente humano, a saber, conocimiento y voluntad libre, esta donación, para realizar la esencia de la santa esclavitud, ha de estar revestido de tres cualidades indispensables: debe ser total y universal, definitiva y eterna, y desinteresada o hecha por amor. Nuestro Padre lo enseña formalmente .
En un capítulo anterior hemos resaltado el aspecto de donación en nuestra perfecta Consagración. Ahora querríamos llamar la atención sobre la totalidad y la universalidad del ofrecimiento que hacemos de nosotros mismos a Jesús por María.
La enseñanza de Montfort no puede ser más clara al respecto. «Esta devoción consiste en darse por entero a la Santísima Virgen, para ser enteramente de Jesucristo por Ella…». Lo damos todo, «y esto sin reserva alguna, ni aun de un céntimo, de un cabello ni de la más mínima buena acción…» .
«
Madre, con alegría te lo repito: te he dado mi cuerpo con todos sus sentidos y sus miembros: ojos, orejas, boca y todo lo que es de este cuerpo, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto y todas las potencias que de algún modo dependen de la materia: imaginación, memoria, pasiones, todas las facultades de conocimiento y de apetito sensibles.
Madre, te he dado mi alma, esta alma tan bella, tan grande, espiritual, inmortal, según la cual he sido creado a imagen y semejanza de Dios; mi alma con sus magníficas potencias de inteligencia y de libre voluntad, con todas las riquezas de saber y de virtud que en ella se encierran.
Madre, te he dado mi corazón, mi corazón con sus abismos insondables de amor, con sus angustias y sus alegrías, con sus tempestades y sus arrebatos.
Madre, yo mismo me he dado a Ti: no sólo mi cuerpo, mi corazón y mi alma, sino también mi ser, mi existencia, mi subsistencia propia, mi personalidad, que es el último toque dado a un ser intelectual. La verdad pura es que toda mi persona, yo mismo, soy tu cosa y tu propiedad.
«
Con lo que soy y lo que seré, te he dado también lo que poseo o lo que podré alguna vez poseer.
Madre, te he dado y te doy de nuevo todos mis bienes materiales y temporales. Otros hermanos y hermanas mías en la santa esclavitud te han dado muchísimo en este campo: casas y propiedades, dinero y títulos, ricas joyas y muebles preciosos. Afortunadamente yo soy pobre; pero lo que poseo o lo que está solamente a mi uso, lo considero como tuyo: los vestidos que llevo, el alimento que tomo, los muebles y los libros de que me sirvo, el dinero que me es confiado. Madre, todo esto es tuyo. Como propietaria incontestada, puedes disponer de todo ello para dar o quitar. Todo eso lo recibiré de tus manos, y no lo usaré sino según tus designios.
Madre, te abandonamos otros bienes preciosos, nuestra reputación, la estima que se nos tiene, el afecto que se nos muestra, el respeto de que se nos rodea… Madre, todos los lazos de la sangre y de la amistad, los lazos que nos unen a nuestros compañeros de religión, a nuestros hermanos y hermanas en la santa esclavitud, a quienes quieren vivir, trabajar, sufrir, luchar y morir con nosotros por el mismo ideal, el reino de Cristo por María: estos lazos y todos los demás están en tus manos con un derecho pleno y entero para atarlos y desatarlos. Te damos todas las almas que de algún modo son nuestras: tuyas son desde ahora en la misma medida en que son nuestras. Sabemos que así quedan aseguradas bajo tu manto real, dulcemente colocadas en tu Corazón materno.
«
Cuanto más pobres somos en bienes temporales, y sobre todo cuanto más desprendidos estamos de ellos, tanto más ricos podemos ser, Madre, en bienes interiores, sobrenaturales, que por consiguiente también tenemos la dicha de ofrecerte.
Madre, tu esclavo de amor se da a Ti con todas las maravillosas riquezas sobrenaturales de que lo ha gratificado la munificencia de Jesús y la vuestra.
Tuya es, Madre de los vivos, la vida divina que llevamos en nosotros, la gracia santificante, esta participación maravillosa de la vida misma de Dios, por la cual la Santísima Trinidad viene a morar en nosotros de manera nueva y misteriosa. ¡Qué tesoro, Madre, podemos ofrecerte de este modo: Dios mismo en nosotros!
Tuyas son, Amadísima, las potencias de acción del hombre nuevo en nosotros: las virtudes infusas, teologales y morales, por las cuales estamos capacitados a realizar actos divinos, que merecen en estricta justicia la eterna visión del rostro de Dios. Tuyas son nuestras virtudes adquiridas, que son una facilidad y un hábito de vivir según las miras de Dios y las tuyas.
Tuyos son los dones del Espíritu Santo, tu Esposo divino, esos dones que nos hacen dóciles y maleables a la acción adorable que, por Ti y contigo, ejerce en nuestras almas.
Tuyas son, Soberana amadísima, todas las gracias actuales, todas las influencias divinas que nos llegan por Jesús y por Ti.
Tuyos son los valores múltiples y preciosos de todas nuestras buenas obras: el valor meritorio, por el que nos aseguramos el crecimiento de vida divina en la tierra, y el aumento de gloria divina en la eternidad; el valor satisfactorio, que nos hace expiar los castigos merecidos por nuestras faltas y saldar las deudas de alma que hemos contraído; el valor impetratorio, por el cual nos aseguramos de nuevo la acción iluminadora, consoladora y fortificadora del Espíritu de Dios. Y esto te lo ofrecemos respecto a todas nuestras buenas obras, tanto las que ya hemos realizado hasta ahora, como las que realizaremos en el futuro.
Tuya es, Tesorera del Señor, la virtud especial de todas nuestras oraciones, este poder formidable que el Señor nos ha conferido para obtenerlo y realizarlo todo.
Tuyas son, Madre querida, las indulgencias que ganamos, estas letras de cambio preciosas, emitidas por la Iglesia, en el banco del Padre, contando con el inmenso depósito de las satisfacciones infinitas de Jesús, de las tuyas, oh María, y de todos los bienaventurados del Paraíso.
Tuyo es, Madre, lo que otras almas, por agradecimiento o por caridad, por deber o por piedad, nos comunican de la virtud satisfactoria o impetratoria de sus oraciones y de sus buenas obras; tuya es, María, toda oración hecha por nosotros, todo sufrimiento soportado por nosotros, toda indulgencia ganada por nosotros, todas las Misas ofrecidas por nuestras intenciones, ahora y más tarde, incluso cuando nuestros ojos se hayan cerrado a la luz de esta tierra…
Esta enumeración ya es larga, oh María: pero no es suficientemente larga para tu amor… ni para el nuestro. Tú deseas que aún alarguemos esta lista con algunos «dones»…
«
¿Dones? ¿Son realmente dones, lo que podemos añadir aquí?
Tú quieres, oh María, que nos demos a Ti tal como somos. Nos entregamos, pues, a Ti, no sólo con nuestro activo, sino también con nuestro pasivo, con nuestros pecados y nuestras faltas, nuestros defectos y nuestras debilidades, nuestras deudas y nuestras obligaciones. Querríamos no imponerte esta miserable carga, pero, juntamente con Jesús, Tú nos lo reclamas.
Como tu Jesús a San Jerónimo en una memorable noche de Navidad en Belén, Tú nos dices también: «Hijo mío, dame tus pecados».
Madre querida, no podemos negarnos a ello. Sabemos, puesto que eres Corredentora, que has cargado sobre Ti, juntamente con Jesús, los castigos de nuestras faltas: de mil maneras te las ingenias para que estas penas nos sean perdonadas; juntamente con Jesús has satisfecho por nosotros, miserables.
Y si la mancha misma del pecado que llamamos venial se pega a nuestra alma, Tú velarás por que estas manchas sean lavadas y limpiadas por los sacramentos, por la contrición, por la penitencia, por la oración, por una vida santa, o por mil otros medios.
Madre, casi no nos atrevemos a pensarlo: si uno de tus hijos y esclavos de amor cayese por desgracia en el pecado grave, Tú no le dejarás ni un minuto de respiro: con tu amor poderoso y con tus gracias irresistibles lo perseguirás y lo empujarás hacia el buen Pastor, que acoge con un gozo infinito a la oveja particularmente amada…
Madre, nos damos a Ti con nuestras inclinaciones malas, con nuestra naturaleza corrompida, con nuestros miserables defectos, con nuestros vicios inveterados: somos impotentes para corregir, domar y refrenar todo esto. Tu fortaleza nos ayudará a realizar este milagro.
Madre, Tú quieres aceptar también, lo sabemos, nuestras deudas y obligaciones con nuestros padres y amigos, nuestros benefactores y subordinados, con las almas que nos son confiadas, con las grandes intenciones de la Iglesia y las necesidades inmensas del mundo entero. Madre, confiadamente te abandonamos todo esto. Sabemos que Tú sabrás saldar estas hipotecas que recaen sobre nuestras almas, pagar ricamente todas estas deudas que pesan sobre nosotros, satisfacer regiamente a todas nuestras obligaciones…
Madre, ahora comprendemos mejor la consoladora palabra de tu gran apóstol: que Tú eres el suplemento de todas nuestras deficiencias. Queremos rivalizar contigo en generosidad de amor, estando seguros de antemano, sin embargo, de que seremos vencidos… Si de buena gana abandonamos nuestra pequeña fortuna espiritual, algunos cientos de pesos apenas, para que Tú dispongas de ellos a tu gusto, Tú, para colmar nuestros déficits y cubrir nuestras deudas, pones a nuestra disposición tus millones espirituales, el incomparable tesoro de méritos y de gracias que el Señor te ha concedido.
Cuando, de algún modo, hayamos cometido una falta por nuestra culpa o por inadvertencia, o dicho una palabra desafortunada, o realizado un acto fuera de lugar, iremos a Ti con la sencillez y la confianza del niño que lleva a su madre una pequeña obra que acaba de estropear: «Madre, de nuevo salió mal… He vuelto ha hacer una tontería. No debes extrañarte, ni yo tampoco. ¿No quieres reparar mi falta, hacer que esta palabra o este acto no tengan consecuencias funestas para mi alma o para otras almas, y menos aún para la gloria santa de Dios y tu reino bendito, oh María?».
¡Madre, qué contentos estamos de ser tuyos! ¡Qué felices somos de que te dignes aceptar nuestro pobre ofrecimiento y hacer tuyo el inmenso peso de nuestras deudas y debilidades!
¡Madre, qué bueno es ser tu esclavo de amor!
Muchas veces nos han preguntado: ¿No puedo hacer mi consagración por algún tiempo, por un mes, por un año? ¿No puedo hacer un intento antes de comprometerme de manera definitiva?
Por supuesto, nada nos impide entregarnos a la Santísima Virgen a modo de prueba. Ni podemos censurar tampoco a los directores que piden a sus penitentes que se ejerzan en la práctica interior de la verdadera Devoción, antes de permitir un compromiso definitivo.
Pero se ha de saber, en todo caso, que con una consagración temporal no se es aún verdaderamente esclavo de Jesús en María.
Los textos de Montfort no pueden ser más claros: «Se le debe dar… todo lo que tenemos… y todo lo que podamos tener en lo por venir en el orden de la naturaleza, de la gracia o de la gloria…, y esto por toda la eternidad» . Y una de las diferencias esenciales entre el servidor y el esclavo es precisamente que «el servidor no está sino por un tiempo al servicio de su señor, y el esclavo lo está para siempre» .
Nuestro mismo Acto de Consagración no nos deja ninguna duda: «Dejándoos entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece… en el tiempo y en la eternidad».
¡Es tan natural, cuando se quiere amar con perfección a Nuestra Señora, darse a Ella para siempre!
No darse para siempre es, a las claras, no darse por entero.
El amor, un gran amor, apunta directamente a esta donación definitiva, aspira a una unión durable e indisoluble. Para el afecto humano, el «siempre» con que sueña es a veces de muy corta duración. Nuestro amor a Dios, a la santísima Madre de Dios, toma este «siempre» en serio, a la letra. Nos damos por toda la eternidad.
Además, para la santificación de nuestra alma, este elemento de continuidad y de estabilidad es de grandísimo valor. Es uno de los motivos por los cuales los religiosos hacen votos perpetuos, y se comprometen para siempre a tender a la perfección, a la santidad. Por la santa esclavitud, el alma se siente fijada en Dios, en la Santísima Virgen. Es una garantía contra la inconstancia, la inestabilidad, la ligereza, que tanto mal hacen al alma.
«
¡Madre, somos tuyos para siempre!
Nos es muy provechoso recordarnos y profundizar esta palabra, esta verdad.
Para siempre…
Para toda nuestra vida en este mundo.
Tuyos son, María, los días tranquilos y soleados de nuestra primavera, las riquezas y los esplendores, la energía y la vitalidad de nuestro verano, pero también los días que vengan luego, que vienen ya, de actividad reducida, de follaje que cae y de luz que declina…
Tuyos somos, Madre, en las horas fugitivas de alegría y de entusiasmo, y también en las horas de tristeza y de prueba, de tedio y de disgusto, de duda y de angustia, que a tu Hijo y a tu Dios le plazca enviarnos.
Tuyos somos, Madre, en las horas tan dulces de la oración consolada y del inefable arrebato de la unión divina experimentada; pero también somos tuyos —no lo olvides— cuando la tentación nos acecha, la seducción nos invade y la tempestad estalla; tuyos, Madre, cuando la debilidad humana prevalece y está a punto de entrar el desaliento…
Tuyos somos cuando la salud robusta alimente en nosotros la llama de la vitalidad y de la energía; tuyos también, cuando nuestras fuerzas declinen, cuando la enfermedad nos ataque; tuyos en nuestra última enfermedad, en nuestras luchas supremas, en la agonía, en la muerte…
¡Es tan consolador, Madre divina, saber que rodeas el lecho de muerte de tus hijos y esclavos de amor con toda clase de precauciones, con mil atenciones maternas, que son otros tantos signos de que estás y permaneces con ellos! ¡Qué consoladora es la seguridad que nos da tu gran Apóstol, de que «asistes ordinariamente a la muerte dulce y tranquila de tus esclavos, para conducirlos Tú misma a los júbilos de la eternidad» ! ¡Es tan conmovedor saber que a veces incluso te muestras de manera visible a los más fieles de tus hijos en esos momentos temibles…! Todo eso muestra que, por nuestra consagración, somos tuyos en la vida y en la muerte, y que tienes mucho cuidado de no olvidarlo en esta hora decisiva y suprema. Confiamos, oh Bendita, en que, porque somos tuyos, nos conducirás por tu mano, o mejor dicho, nos llevarás en tu corazón, a través del temible túnel de la muerte, hacia la morada bendita de la Luz.
Para siempre, sí: en la muerte y más allá de la muerte.
Cuando, por la purificación suprema, estemos encerrados en las ardientes prisiones del Purgatorio, seremos tuyos, porque nos hemos dado a Ti para siempre. En cada suspiro de dolor arrancado a nuestra alma, volveremos a repetir: «Salve, Regina, Mater misericordiæ: Dios te salve, a Ti, que eres mi Reina en medio de estas llamas purificadoras, como lo fuiste en otro tiempo en medio de las lágrimas del exilio; pero también mi Madre de misericordia, de la que espero todo alivio y toda liberación».
Para siempre…
¡Madre, nuestro cielo es tuyo! Nuestra corona de gloria y nuestra palma de inmortalidad la echaremos a los pies de tu trono. Nuestro corazón no puede contenerse de gozo al pensamiento de que, como consecuencia de nuestra donación, hecha en la tierra en un día inolvidable, toda nuestra eternidad será tuya. Piensa, oh María, en esta serie interminable de siglos de gloria y de felicidad, o más bien en este eterno ahora, este interminable e inmutable instante que abarcará todos los siglos, todos los millones de siglos…
¡Madre, qué contentos estamos de ofrecerte un regalo tan hermoso! Porque es un magnífico regalo el que, en un instante único, en un solo grito de amor, reunamos toda nuestra vida, todo nuestro pasado con los méritos que nos quedan, todo nuestro presente, y también todo nuestro futuro en la tierra, en el purgatorio y en el cielo; que recojamos y condensemos todo eso en un instante único, en un acto espléndido, para echarlo a tus pies; no, para encerrarlo en tu Corazón materno. ¡Eso es, Montfort tenía mucha razón de decirlo, amaros «de la mejor manera»!
«
¡Ojalá nuestro «para siempre» no sea una fórmula vana, una mentira miserable!
Hay algunos —pocos, a Dios gracias— que retoman la palabra dada, violan un pacto sagrado, renuncian a su esclavitud. A estos los compadecemos. Son para nosotros, tanto ellos como quienes los dirigen, un verdadero enigma.
Por nuestra parte, no hemos retractado formalmente nuestra donación. No hemos roto del todo los lazos que nos ataban a Ella. Pero por nuestras infidelidades pequeñas y grandes hemos retomado lo ya dado, hemos regateado, hemos partido nuestro «para siempre», hemos disminuido el valor de nuestra donación.
A Jesús y a María les pedimos perdón por estos hurtos, les ofrecemos una retractación por estos robos, y les suplicamos humildemente nos concedan la fortaleza necesaria para una mayor fidelidad.
Les prometemos no volver a arrebatarles voluntariamente un solo instante por el pecado, por muy «venial» que sea; les prometemos guardar intacta, de ahora en adelante, nuestra magnífica donación, cuanto a su extensión y cuanto a su duración; les prometemos acordarnos frecuentemente de vivir sin cesar nuestra donación
¡«para siempre»!
Tres son las cualidades requeridas para la esencia misma de nuestra perfecta Consagración a Jesús por María: que sea total, que sea definitiva, y que sea hecha por amor puro y perfecto a Dios y a su santísima Madre.
Ahora nos toca examinar esta última cualidad.
Desinterés de la esclavitud de amor
hacia Nuestra Señora
Nuestro Padre nos señala ya el «desinterés» como una de las cualidades de la verdadera Devoción a la Santísima Virgen en general: «Un verdadero devoto de María no sirve a esta augusta Reina por espíritu de lucro o de interés, ni para su bien temporal ni eterno, corporal ni espiritual, sino únicamente porque Ella merece ser servida, y Dios solo en Ella; no ama a María precisamente porque lo beneficia, o porque esto espera de Ella, sino porque Ella es amable» .
Y cuando Montfort expone en detalle el Acto de Consagración, se expresa del siguiente modo: [Hay que dar todo a Nuestra Señora] «sin pretender ni esperar ninguna otra recompensa por nuestra ofrenda y nuestro servicio, que el honor de pertenecer a Jesucristo por Ella y en Ella, aunque esta amable Señora no fuese, como siempre lo es, la más liberal y la más agradecida de las criaturas» .
Y al hablar de la última de las prácticas interiores de la perfecta Devoción a María, que son en suma nuestra Consagración puesta en práctica, nos advierte: «No debe pretenderse de Ella, como recompensa de los pequeños servicios, sino el honor de pertenecer a una tan amable Princesa, y la dicha de estar por Ella unido a Jesús, su Hijo, con vínculo indisoluble, en el tiempo y en la eternidad» .
Para comprender todo esto debemos recordar algunos puntos de la doctrina católica sobre este tema, que no deja de ser difícil.
Debemos amar a Dios con caridad perfecta, es decir, amarlo por Sí mismo y por encima de todos los seres. Este es el acto de la virtud teologal más elevada y preciosa.
Con esta virtud teologal podemos y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y en primer lugar a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de las almas.
El amor a la Santísima Virgen es, pues, un acto de la más perfecta de las virtudes teologales, pues la amamos en Dios y por Dios.
La caridad no es perfecta si se la practica directamente a causa de las ventajas o de los beneficios, incluso espirituales y sobrenaturales, que hemos recibido o esperamos recibir de Dios y de su divina Madre .
No es que sea condenable o no sea bueno desear o buscar nuestra perfección y nuestra felicidad personal, con todo lo que a ella se refiere y todo lo que a ella conduce. Al contrario, tenemos el deber de hacerlo.
Pero no es eso precisamente la caridad: todo eso tiene que ver más bien con la virtud de esperanza.
El deseo y la prosecución de nuestra esperanza y de nuestra felicidad no son plenamente perfectos sino cuando son asumidos, informados y sobreelevados por la caridad. Lo cual se hace, por ejemplo, del siguiente modo: «Deseo y espero la santidad y la felicidad, y todo lo que es necesario y útil para alcanzarla. Todo eso lo deseo, ante todo, porque en la perfección y en la bienaventuranza consiste precisamente la unión de mi alma con Dios y con María, a la que aspira esencialmente la divina caridad; porque de esta manera puedo glorificar más perfectamente a Dios y a su santísima Madre».
De este modo cada acto de esperanza y cada aspiración a nuestra perfección personal, y todo lo que de cerca o de lejos nos conduzca a ella, se convierte en un acto de puro amor a Dios y a la Santísima Virgen.
La Iglesia nos enseña que no nos es posible establecernos en un estado habitual de permanente caridad «pura», de modo que la consideración de la recompensa o del castigo no tenga ya parte alguna en la vida de un alma .
Por otra parte, es perfectamente conforme al espíritu de la Iglesia que nos ejercitemos en producir actos de caridad perfecta y pura para con Dios y la Santísima Virgen; que nos ejerzamos en hacer las propias acciones por la gloria del Altísimo y de Nuestra Señora, sin pensar explícitamente en las ventajas, incluso sobrenaturales, que pueden resultarnos de estos actos; y cuando este pensamiento de los provechos personales se presente a nuestro espíritu, captarlo y arrastrarlo en la corriente más rica de la caridad perfecta: «Dios mío, mi buena Madre, deseo y acepto todos estos progresos y ventajas personales, sobre todo para poder servirte y glorificarte más perfectamente con ellos, y estarte unido más íntimamente».
Consagración perfecta y caridad perfecta
No se puede dudar de que nuestra Consagración total es uno de los actos más ricos de caridad perfecta hacia Dios y Nuestra Señora.
Santo Tomás observa muy justamente: «El motivo que nos empuja a dar gratuitamente es el amor; pues damos algo a alguien gratuitamente porque queremos un bien para él. — [Esta es justamente la definición del amor: «velle bonum», querer el bien]. — La primera cosa, pues, que le damos, es el amor: y así el amor es el primer don, gracias al cual se dan todos los demás dones gratuitos» .
La donación gratuita procede, pues, del amor, y no puede proceder sino de un amor verdadero y desinteresado.
Ahora bien, por nuestra perfecta Consagración, hacemos la donación más completa y desinteresada de todo cuanto somos y de todo cuanto tenemos.
Por lo tanto, es absolutamente evidente que esta donación es una de las manifestaciones más elevadas del amor perfecto a Dios y a su santísima Madre: «Amar perfectamente es darse, es entregarse… El amor, cuando es perfecto, entrega completamente el amante al amado. Es el acto distintivo y exclusivo del amor, ya que sólo él lo puede producir; es también su acto capital y decisivo: no puede producir otro mayor» .
Retengamos, pues, las conclusiones siguientes:
1º Nuestra perfecta Consagración es un acto elevadísimo de caridad perfecta hacia Dios y nuestra divina Madre.
2º Cada renovación de nuestra Consagración significa igualmente un acto de perfecto y puro amor a Ellos.
3º Cada ejercicio de la vida mariana, realizado en este espíritu, reviste el valor de un acto de caridad perfecta.
Este pensamiento contribuirá no poco a hacernos estimar en su justo valor nuestra magnífica Devoción, y a hacérnosla practicar y vivir fielmente.
«
Una pregunta se plantea ahora: ¿cómo conciliar esta doctrina con las promesas que San Luis María de Montfort vincula a la práctica fiel de la perfecta Devoción, promesas que él mismo asigna como motivos de esta práctica?
En efecto, Montfort consagra decenas de páginas de su querido Tratado a describir los «efectos maravillosos que esta devoción produce en las almas fieles» . Y los motivos por los cuales nos incita a esta práctica fiel pueden ser reducidos, en gran parte, a las ventajas espirituales que nos procura . Es particularmente conocida esta afirmación típica de nuestro Padre en el 8º motivo: «La divina María, siendo la más honrada y la más liberal de todas las criaturas, nunca se deja vencer en amor y en liberalidad; y por un huevo, dice un santo varón, da Ella un buey : es decir, por poco que se le dé, da Ella mucho de lo que ha recibido de Dios» .
Las relaciones entre el deseo, la búsqueda de la recompensa y el puro amor de Dios, son una cuestión sutil, sobre la cual raramente se encuentra, incluso en los escritores espirituales y en los teólogos, una exposición clara, completa y satisfactoria.
No es este el lugar para extendernos en consideraciones teológicas profundas sobre este tema. Daremos solamente lo que nuestros lectores pueden comprender y deben saber sobre este punto.
El más perfecto y puro amor de Dios no excluye de ningún modo el amor bien comprendido de sí mismo; al contrario, debemos amarnos a nosotros mismos con caridad sobrenatural, en Dios y por Dios, y por lo tanto, desear nuestra propia felicidad y apuntar a nuestra perfección. Esta intención o tendencia a nuestro perfeccionamiento personal, puede ser una manifestación de la más perfecta y pura caridad para con Dios. Igualmente, apuntar a la unión con Dios y a todo lo que esta unión supone o comporta, es una necesidad imperiosa, y por ende una manifestación auténtica, de nuestra caridad divina.
Así, pues, de la práctica de la santa esclavitud podemos esperar muy legítimamente libertad interior, liberación de los escrúpulos, desarrollo magnífico de nuestra vida divina, adelantamiento hacia Dios por un camino corto, seguro y fácil: todo eso es unión con Dios y con María, o medio para llegar a ella; de donde resulta que esta espera, este deseo, esta esperanza, no es en resumen más que un acto de verdadera caridad para con Dios y para con su santísima Madre.
Nuestra caridad perfecta para con Dios y su santísima Madre no excluye, por lo tanto, el deseo y la esperanza de la recompensa: este deseo, esta esperanza, son asumidos y arrastrados en la corriente más rica y preciosa de la caridad. Nuestra santidad y nuestra bienaventuranza, por otra parte, son la mejor glorificación de Dios y de su divina Madre.
Todo esto se encuentra compendiado en la palabra de Montfort cuando escribe: [No hay que] «pretender ni esperar ninguna otra recompensa por nuestra ofrenda y nuestro servicio, que el honor de pertenecer a Jesucristo por Ella y en Ella» . Y en otra parte: «No debe pretenderse de Ella, como recompensa de los pequeños servicios, sino el honor de pertenecer a una tan amable Princesa, y la dicha de estar por Ella unido a Jesús, su Hijo, con vínculo indisoluble, en el tiempo y en la eternidad» .
«
Por ahí mismo cae otra objeción, que a veces hemos oído plantear contra esta Devoción perfecta a María: «Este amor puro que pide la verdadera Devoción es muy difícil de practicar. Sólo las almas selectas son llamadas a esta práctica».
Es tal vez muy frecuente exagerar en demasía la dificultad de practicar la pura caridad para con Dios. Y se olvida que el amor perfecto a Dios, el amor que Dios tiene por Sí mismo, al menos en su grado inferior, esto es, hasta excluir el pecado mortal, no es de consejo, sino estrictamente obligatorio para todos los hombres bajo pena de pecado grave. Por lo tanto, ha de ser posible y accesible a todos. Y si no estamos estrictamente obligados a practicar la caridad perfecta en sus grados superiores, no por eso dejamos todos de ser llamados e invitados a ellos.
Por eso no hay que exagerar tampoco la dificultad del amor desinteresado y perfecto a María.
La caridad que aquí se requiere no es un amor sensible o sentido, el amor de las facultades sensitivas en nosotros; sino que se trata del amor razonado o razonable, el amor de voluntad, que es el verdadero amor humano. Quienquiera reflexiona en las grandezas, en la belleza, en la santidad y en la bondad de la Santísima Virgen puede, con la ayuda de la gracia que nunca le falta, amar a María por Sí misma y en Sí misma, o más bien por Dios y en Dios, y no por su propio provecho, y consiguientemente darse a Ella y servirla por el mismo motivo elevado.
Todos los hombres son llamados al amor puro de Dios y al servicio perfecto de María. Si muy pocos hombres contestan plenamente a este llamamiento, eso no cambia nada al llamamiento mismo. Eso muestra solamente nuestra falta de generosidad, nuestra cobardía para olvidarnos y renunciarnos a nosotros mismos; pues este olvido y renuncia son necesarios para llegar al servicio perfecto de Dios y de su dulcísima Madre.
«
Decíamos más arriba que saber que nuestra verdadera Devoción es la expresión elevadísima del más puro amor, debiera darnos una gran estima por nuestra vida mariana.
La estima no basta.
En la Edad Media se buscó con pasión la llamada «piedra filosofal», que debía permitir transformar en oro los metales más viles.
El puro amor de Dios y de María, cuando nuestra vida queda impregnada de él, es esta verdadera piedra filosofal, que transforma nuestras acciones más ordinarias en el oro más precioso.
Seamos dichosos de haber encontrado este tesoro, y usémoslo sin cesar.
Introduzcamos frecuentemente en nuestra vida este pensamiento, de manera neta, formal y explícita: ¡Todo por amor a Dios y a su santísima Madre!
Hagámoslo por medio de una breve fórmula verbal, o mejor aún, por un acto puramente espiritual e interior; pero digamos y repitamos en cada ocupación que comenzamos, en cada oración que elevamos, en cada cruz que recibimos:
¡Dios mío, te amo: por amor me entrego a Ti por María!
¡Mi dulce Madre, por puro amor quiero pertenecerte enteramente y para siempre!
¡Todo por amor a Ti, Jesús, y por amor a tu venerada Madre!
¡Todo por amor a Jesús y a María!
La base y el punto de partida de la vida mariana en el espíritu del Padre de Montfort consiste en la donación total y definitiva de sí mismo a la Santísima Virgen, y por Ella a Jesús. Debemos subrayar ahora este último punto.
Se ha visto de todo. ¿No se ha dicho y escrito, después de la Consagración del mundo al Corazón Inmaculado de María, que el movimiento mariano montfortano no tenía nada que ver con este acontecimiento, que la Consagración de San Luis María no se dirigía a la Santísima Virgen, sino a Jesús? No vamos a contestar extensamente a semejantes aserciones. Hay que estar voluntariamente ciego para no ver la evidencia misma. El solo texto de la Consagración del Padre de Montfort basta ampliamente para convencernos de ello.
Más frecuentemente se presenta la siguiente objeción: «Quiero ser y soy de Cristo, de Dios. ¿Cómo y por qué darme a María? Esta Consagración a María, ¿no impide o daña acaso la orientación obligatoria de nuestra alma hacia Cristo, hacia Dios?».
En el último volumen de esta serie trataremos ex profeso esta cuestión. Recordaremos entonces la doctrina y daremos indicaciones lo suficientemente detalladas para la práctica. En la presente explicación de la Consagración misma nos tenemos que limitar a explicaciones más breves; sin embargo, esperamos que ilustrarán suficientemente que tanto en la Consagración como en la vida de dependencia y de unión que es su consecuencia, siempre se concede fielmente a Dios y a Cristo el primer lugar, y que aplicamos aquí leal y plenamente la gran divisa cristiana, universalmente aceptada: A Jesús por María.
«
Notemos ante todo que nuestra Consagración se hace a Jesús, a Jesús y a María, a Jesús por María. Los testimonios de San Luis María de Montfort sobre este punto son tan formales como numerosos.
En el «Tratado de la Verdadera Devoción» nos dice: «Cuando más un alma esté consagrada a María, tanto más lo estará a Jesucristo… Esta devoción consiste, pues, en darse por entero a la Santísima Virgen, para ser enteramente de Jesucristo por Ella… Se sigue de ello que uno se consagra al mismo tiempo a la Santísima Virgen y a Jesucristo; a la Santísima Virgen, como al medio perfecto que Jesucristo ha elegido para unirse a nosotros y unirnos a El; y a Nuestro Señor como a nuestro último fin, al cual debemos todo lo que somos, como a nuestro Redentor y a nuestro Dios» .
Y en «El Secreto de María» formula una afirmación tan clara como categórica: «[Esta devoción] consiste en darse enteramente, en calidad de esclavo, a María y a Jesús por Ella» .
No hace falta decir que el texto mismo de la Consagración es aquí el argumento decisivo. En él se lee: «Me doy por entero a Jesucristo, la Sabiduría encarnada, para llevar mi cruz en su seguimiento todos los días de mi vida. Y a fin de serle más fiel de lo que le he sido hasta aquí, os elijo hoy, ¡oh María!, en presencia de toda la corte celestial, por Madre y Dueña mía. Os entrego y consagro, en calidad de esclavo, mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y aun el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras».
Por lo tanto, nos damos a Jesús y a María, en orden principal a Cristo como a nuestro fin último, secundariamente a la Santísima Virgen, que es nuestro camino inmaculado y perfecto para ir a Cristo y a Dios. Y de este modo nos adaptamos totalmente al plan redentor de Dios, libremente decidido por El, que exige que en el orden sobrenatural lo tengamos todo, absolutamente todo, por Jesús y por María: por Jesús como causa principal de todo ser y de todo obrar en el orden de la gracia, y también de María, causa subordinada pero universal, de la Encarnación, de la Redención, de la Santificación y de la gracia.
«
A algunas personas les parece extraño, cuando no imposible, pertenecer a la vez a Jesús y a su santísima Madre. Se trata de una dificultad aparente, que no resiste a la reflexión seria. Los mismos objetos, los mismos muebles, el mismo dinero, la misma casa pertenecen al marido y a la esposa, al padre y a la madre en nuestros hogares cristianos, que se funden habitualmente en comunidad de bienes. Nada se opone a esta posesión en común, que no comporta ninguna dificultad cuando la armonía y la paz reinan en el matrimonio. De modo parecido, no hay el menor inconveniente ni la menor dificultad en que pertenezcamos simultáneamente a Jesús y a María, que viven en una unidad inmutable de alma, de amor y de voluntad.
Así lo comprendieron y practicaron —y esto debe tranquilizar a las almas escrupulosas en la materia— los apóstoles y los privilegiados del divino Corazón de Jesús. El Padre Mateo, incomparable apóstol contemporáneo del Rey de Amor, es esclavo de Nuestra Señora. Y lo es, «porque sé que al pasar por María amo más a Jesús; le doy un gusto inmenso, me adapto a sus designios providenciales, y centuplico el pobre valor de mi ofrecimiento. Realzo el valor de mi holocausto ofrecido sin cesar en el altar del Corazón de María, mi Reina, mi Mediadora y mi Madre» . Y Santa Margarita María misma, cuya vida puede presentarse verdaderamente como la personificación del «Per Mariam ad Jesum», declara en un magnífico Acto de Consagración: «Santísima, amabilísima y gloriosísima Virgen, Madre de Dios y nuestra querida Madre, Maestra y Abogada, a quien nos hemos dado y consagrado enteramente, gloriándonos de perteneceros en calidad de hijas, siervas y esclavas en el tiempo y para la eternidad: de común acuerdo nos echamos a vuestros pies para renovar los compromisos de nuestra fidelidad y esclavitud hacia Vos, y suplicaros que en calidad de cosas vuestras nos ofrezcáis, dediquéis, consagréis e inmoléis al Sagrado Corazón del adorable Jesús, con todo lo que hagamos o suframos, sin reservarnos nada» .
«
En nuestra consagración, pues, se respeta y se realiza plenamente nuestra pertenencia a Jesús. En la vida de unión, que tratamos de llevar como consecuencia de esta donación, el Maestro conserva plenamente el lugar único que le corresponde en nuestra vida. Hemos dicho que en una publicación ulterior volveremos más extensamente sobre el tema. Nos limitamos aquí a algunos pensamientos rápidos para tranquilizar a las personas temerosas de que la vida mariana perjudique su vida de intimidad con Cristo, con la Santísima Trinidad que vive y habita en su alma.
Vivimos nuestra consagración por medio de las prácticas interiores: «Hacer todas las acciones por María, con María, en María y para María». Pero nuestro Padre nos hace observar que es «a fin de hacerlas más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo» .
El verdadero esclavo de María no vive solamente en dependencia y unión con la Santísima Virgen, sino sobre todo en dependencia y unión con Jesús. Por regla general —pueden haber excepciones por atractivos de gracia— el esclavo de amor de Nuestra Señora vive su vida explícitamente con Jesús y con su Madre, con Jesús por María.
Recordemos además que no sólo la verdadera Devoción puede y debe ir acompañada de la vida de unión con Cristo, sino también que por los actos directos de amor y de veneración a la Santísima Virgen honramos, amamos y servimos al adorable Jesús, nuestro Salvador y Señor.
En efecto, somos los esclavos de amor de Nuestra Señora, porque Jesús mismo nos ha dado el ejemplo acabado de esta vida de pertenencia y dependencia.
Somos también los esclavos de amor de la Reina, y queremos vivir como tales, porque creemos que así respetamos del mejor modo posible la voluntad de Cristo Dios, que ha querido que su Madre desempeñe un papel tan grande en todas sus obras de gracia.
Somos los esclavos voluntarios de Nuestra Señora, porque estamos convencidos de que este es el camino más corto, más seguro y más perfecto para llegar a la unión divina: «Si, pues, establecemos nosotros la sólida devoción a la Santísima Virgen, no es sino para establecer más perfectamente la de Jesucristo, no es sino para dar un medio fácil y seguro para encontrar a Jesucristo… Esta devoción nos es necesaria para encontrar a Jesucristo perfectamente, amarlo tiernamente y servirlo fielmente» .
Finalmente, y sobre todo, todo acto de amor y de respeto para con la Santísima Virgen es forzosamente, para quien conoce la doctrina cristiana, un homenaje de amor y de veneración para con Jesucristo. Pues honramos y amamos a Nuestra Señora ante todo en cuanto que Ella es la Madre de Jesús, la Madre de Dios, y luego en cuanto que es llena de gracia, es decir, llena de la vida de Jesús, en quien Ella se encuentra transformada mucho más que San Pablo o que cualquier otro santo: ya no es Ella la que vive, sino que Cristo es quien vive en Ella.
Por eso Montfort tiene razón de escribir: «Nunca se honra más a Jesucristo que cuando se honra más a la Santísima Virgen» .
Resumiendo, nuestra Consagración es una donación a Jesús por María; nuestra vida es una vida de unión con Jesús y con María. Lejos de ser un obstáculo para la intimidad con Cristo, la vida mariana es, al contrario, el mejor medio para llegar a ella.
Dulce Madre de Cristo, revélanos a tu Jesús, haz que lo amemos y vivamos de El. Y con ello prueba a todos el valor inefable del secreto de gracia que nos has revelado.
Adorabilísimo y amabilísimo Jesús, haznos participar de tu incomparable amor a tu Madre, de tu vida de dulcísima intimidad y dependencia para con Ella, a fin de que toda nuestra vida sea la realización de la gran y amada divisa: ¡A Jesús por María!
En los últimos decenios, la perfecta Devoción a la Santísima Virgen se difundió de manera asombrosa en el mundo, y especialmente en Bélgica.
No siempre fue sin esfuerzo.
Como esta es una de las manifestaciones más preciosas de la vida cristiana, y uno de los medios más eficaces para promover la gloria de Dios y el reino de Cristo, es perfectamente normal que su difusión se tope con serias dificultades.
Una de las que hemos tenido que superar sin cesar es el temor y la repugnancia que inspira a primera vista el nombre de nuestra excelente devoción a Nuestra Señora.
¡Cuántas veces hemos oído decir: «Quiero ser hijo de María, pero no su esclavo… Es más perfecto llamarse hijo que esclavo de la Santísima Virgen»!
La mayoría de nuestros esclavos de amor comprenden y aprecian este nombre. Hay otros que guardan una cierta aprensión por la palabra y sólo difícilmente se acostumbran a las resonancias peyorativas que comporta.
Nuestros asociados, y sobre todo nuestros propagandistas, deben estar bien instruidos, y bien armados de veras, para las luchas que a veces deben librar o sostener.
Por eso es útil, si no necesario, examinar a fondo este nombre, y tratar de él un poco más extensamente. Dígnese Nuestra Señora amadísima conceder sus gracias de luz convincente a los capítulos que vamos a consagrar a este tema.
«
Montfort no duda en llamarnos «esclavos, esclavos de amor y de voluntad» de Jesús y de María.
En «El Secreto de María» escribe tranquilamente que la devoción a la Santísima Virgen «consiste en darse por entero en calidad de esclavo a María, y a Jesús por Ella». Y en el Acto de Consagración, que proviene, es cierto, no del «Tratado de la Verdadera Devoción», ni de «El Secreto de María», sino del «Amor de la Sabiduría eterna», nos hace decir: «Os entrego y consagro, en calidad de esclavo, mi cuerpo y mi alma…».
En su doble trabajo mariano, nuestro Padre describe extensamente la diferencia que hay entre un siervo y un esclavo, y demuestra que debemos pertenecer a Jesús y a María, no sólo como siervos, sino también como esclavos voluntarios de amor .
Algunos, en otro tiempo, pensaron poder o deber resolver la dificultad suprimiendo de los escritos de Montfort —¡así de simple!— toda mención de esclavitud. Es una solución que, evidentemente, no podemos aceptar ni aplicar. Sería mutilar la obra de nuestro Padre y saquear su herencia. Y si bien es cierto que el nombre o la expresión no es lo más importante, no es menos cierto que si se abandona el verdadero nombre, se corre el riesgo de falsificar el verdadero espíritu de la devoción mariana montfortana.
Por lo tanto, sin dar una importancia exagerada al nombre, debemos conservarlo, explicarlo y defenderlo, incluso si esta actitud presenta inconvenientes desde el punto de vista de la propaganda.
«
En las presentes líneas esperamos poder condensar lo que hay que pensar de este nombre. Y luego, en las páginas siguientes, nos esforzaremos por explicar y justificar estas diversas proposiciones.
El nombre de esclavo, aplicado al alma para designar sus relaciones con Dios, con Jesucristo y también con la Santísima Virgen, es una palabra plenamente cristiana, porque es tradicional y escrituraria. Pero debe ser entendida en su acepción únicamente esencial. Sin decir todas las relaciones del alma cristiana con Dios y con la Santísima Virgen, es la única palabra que exprese de un solo golpe nuestra pertenencia total, definitiva y gratuita a Jesús por María. Sin embargo, no hay que dar una importancia exagerada a una palabra en cuanto tal; para practicar perfectamente la verdadera Devoción a Nuestra Señora no es absolutamente necesario servirse de ella; mas no sería sensato tampoco alejarse de la práctica más excelente de devoción hacia la Santísima Virgen a causa de las resonancias peyorativas que parecen vincularse a una palabra.
Mostremos ante todo que esta palabrita terrible (?) se encuentra frecuentemente en la tradición cristiana, y eso en la boca y en la pluma de aquellos que son considerados generalmente como los testigos auténticos del verdadero sentido cristiano.
Así, el santo Cura de Ars se había ligado por voto a la santa esclavitud de María. Más tarde estableció en Ars la cofradía de la santa esclavitud, y tenía la costumbre de decir que quienquiera tomaba en serio su salvación, debía entrar en esta saludable cofradía.
San Alfonso de Ligorio, Doctor de la Iglesia y uno de los mayores devotos de María que jamás haya visto el mundo, hace decir a sus hijos: «Oh Madre del amor hermoso, aceptadme como vuestro siervo y esclavo eterno. Mi reino en este mundo será servir a vuestro Jesús y serviros a Vos misma, oh la más hermosa de las Vírgenes. No quiero ya ser mío, sino que quiero ser sólo vuestro, en la vida y en la muerte».
Sería fácil, en los siglos XVII y XVIII, citar a un sinnúmero de hombres santos e ilustres, que estaban orgullosos de llamarse esclavos de amor de la Reina del cielo: San Juan Eudes, el Cardenal de Bérulle, el Padre Olier, etc. Igualmente, series enteras de obispos belgas de esta misma época reclaman para sí este verdadero título de nobleza.
Santa Margarita María, la esposa amante y confidente del Corazón de Jesús, sabía que esta santa esclavitud en nada pone trabas al más íntimo trato de amor con El. Por eso escribe en un admirable Acto de Consagración: «Santísima, amabilísima y gloriosísima Virgen, Madre de Dios…, a quien nos hemos dado y consagrado enteramente, gloriándonos de perteneceros en calidad de hijas, siervas y esclavas en el tiempo y para la eternidad: de común acuerdo nos echamos a vuestros pies para renovar los compromisos de nuestra fidelidad y esclavitud hacia Vos, y suplicaros que en calidad de cosas vuestras nos ofrezcáis, dediquéis, consagréis e inmoléis al Sagrado Corazón del adorable Jesús… No queremos tener otra libertad que la de amarlo, ni otra gloria que la de pertenecerle en calidad de esclavas y víctimas de su puro amor… Queremos hacer consistir toda nuestra felicidad en vivir y morir en calidad de esclavas del adorable Corazón de Jesús, hijas y siervas de su santa Madre».
San Ignacio de Loyola, en la Meditación sobre el misterio de Belén, se considera a sí mismo como un «pobrecito esclavito indigno» de la Sagrada Familia.
Es notable, por otra parte, que nuestra Consagración total, con el nombre que le da Montfort, se encuentra en un gran número de Ordenes muy antiguas, como los Cartujos, los Trapenses, los Carmelitas, etc.
Hermosísima es la oración que el gran San Buenaventura dirige a María: «Gloriosísima Madre de Dios, Dueña del universo y Soberana de todo el género humano, a quien la corte celestial sirve con todos los Angeles, Arcángeles, Querubines, Serafines y todos los coros de los espíritus bienaventurados; yo, el más vil de los hombres y de las creaturas, espontáneamente, después de al Señor mi Dios, me entrego por entero como esclavo a Vos, Dominadora de las naciones y Reina de los reyes. Me despojo de todo derecho y de toda libertad, en la medida en que los poseo, para deponerlos por siempre en vuestras manos. Poseedme, Soberana, usadme, tratadme y empleadme como vuestro esclavo. Oh Soberana, os suplico que obréis así, y que no despreciéis la dependencia de vuestro siervo. Sed Vos mi Soberana eterna, y sea yo vuestro esclavo eterno mientras Dios sea Dios, a quien sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén».
San Bernardo, el «Doctor melifluo», exclama: «No soy más que un vil esclavo, que tiene el gran honor de ser el siervo del Hijo al mismo tiempo que de la Madre».
El célebre monje, Notker de Liège, se declara «indignum Sanctæ Mariæ mancipium: el indigno esclavo de Santa María».
Del Papa Juan VII (comienzos del siglo VIII) no nos quedan más que dos inscripciones, que dicen en griego y en latín: «Esclavo de la Madre de Dios».
San Ildefonso nos aporta el testimonio de su país, España, en el siglo VII, cuando escribe: «Para ser el devoto esclavo del Hijo, aspiro a la fiel esclavitud de la Madre».
Los siglos más remotos del cristianismo dan testimonio en favor de esta noble y santa esclavitud. En las ruinas de Cartago se encontró un gran número de inscripciones, que se remontan según unos al siglo VI, según otros al siglo IV, en las que los cristianos de ese tiempo se proclaman «esclavos de la Madre de Dios».
Tenemos, por fin, una prueba decisiva, suficiente por sí misma, de la legitimidad de la palabra, en el catecismo compuesto según los deseos del Concilio de Trento, y destinado a enseñar a los fieles la verdadera y sana doctrina cristiana en esos tiempos de innovadores y de herejes. En él se afirma que es «muy justo que nos demos para siempre a nuestro Redentor y Señor no de otro modo que como esclavos: non secus ac mancipia».
¿No es asombroso que con testimonios tan formales y tan autorizados haya aún quienes puedan y se atrevan a poner en duda la ortodoxia de esta denominación tan cristiana?
«
Hasta ahora no se ha escrito una historia completa y profunda de la santa esclavitud. Sería muy deseable que se emprendiera esta obra. ¿Qué joven Montfortano cautivado por su ideal, o qué otro sacerdote de María se sentirá llamado a esta tarea, ardua pero preciosísima? Estamos persuadidos de que trabajadores inteligentes, concienzudos y tenaces, harían verdaderos descubrimientos en este terreno, como lo prueban los datos recogidos, por ejemplo, por Kronenburg C. SS. R. en Holanda, el Padre Delattre de los Padres Blancos en Cartago, Monseñor Battandier en Roma, etc.
Por lo que a ti se refiere, apreciado lector, repasa con tu corazón, a modo de oración, los hermosos testimonios que hemos citado más arriba. ¡Nos es tan provechoso repetir nuestra pertenencia total a María por los labios y por el corazón de estas grandes almas cristianas y marianas!
Entonces veremos cómo es cierto, según el decir de San Alfonso, que para nosotros «reinar en esta tierra será precisamente servir como esclavos a Jesús y a su dulce Madre».
Que nuestra firma vaya siempre acompañada de la expresión de nuestra pertenencia total: que la fórmula E. d. M. (esclavo de María), u otra semejante, sea inseparable de nuestro nombre.
Así firmaba invariablemente San Luis María de Montfort, nuestro Padre y modelo: Luis María de Montfort, sacerdote y esclavo indigno de Jesús en María.
Queda claro que no hay que dar una importancia exagerada a una palabra como tal, al nombre, en este caso, de esclavitud de la santa Madre de Dios. Pero como la palabra ha dado muchas veces materia a objeción, y como más de una vez se ha pretendido que era anticristiana, debemos estudiarla un poco más ampliamente para defenderla y explicarla. Vamos a demostrar que es escrituraria, empleada por la misma Escritura para expresar nuestras relaciones para con Dios, para con Jesucristo, y lo que es más, empleada frecuentemente en el Nuevo Testamento, bajo la ley de amor y de filiación; y que, por consiguiente, es absolutamente imposible que se encuentre en contradicción con el verdadero espíritu del cristianismo, tal como lo promulgó Cristo, nuestro Doctor y Legislador.
Es indudable que los Apóstoles tenían el espíritu auténtico querido por Cristo. Pues bien, ellos no titubean en proclamarse esclavos de Dios, esclavos de Cristo, sirviéndose para ello de la palabra griega doulos, que a menudo no puede tener otro significado .
San Pedro nos llama «esclavos de Cristo» en un pasaje que se dirige formalmente a los «hombres libres» . Para San Pablo todos los hombres, sean esclavos o libres en la sociedad humana, son «esclavos de Dios, esclavos de Jesucristo» .
Los Apóstoles se llaman a sí mismos «esclavos de Jesucristo», y por lo tanto no consideran este título y apelación como por debajo de su dignidad de hijos de Dios y de enviados de Jesucristo. Así se expresan San Pedro , San Judas , Santiago el Menor , y muchas veces San Pablo . Aparentemente es para ellos un honor, un gran honor, ser llamados así, puesto que inscriben esta apelación en el encabezado de sus cartas apostólicas.
Nuestra Madre misma no retrocede ante esa denominación; al contrario, parece amarla especialmente, puesto que, en las dos ocasiones en que Ella tuvo que determinar su actitud respecto de Dios, se llama humildemente la esclava del Señor: «He aquí la esclava del Señor», declara al Arcángel que le trae la gran Nueva; «Ha mirado la pequeñez de su esclava», canta en casa de Santa Isabel cuando esta exalta los esplendores de su maternidad divina…
Y —¿cómo se pudo olvidar?— de Cristo mismo dice San Pablo que tomó «la forma de esclavo»; y a este título hizo todo lo que conviene al esclavo: «se hizo obediente» (pues un esclavo debe obedecer) «hasta la muerte» (el dueño tenía sobre su esclavo derecho de vida y muerte) «y muerte de cruz» (la muerte de cruz estaba reservada a los esclavos) . Ahora bien, el Apóstol, al comienzo de este magnífico pasaje, nos recomienda tener los mismos sentimientos y las mismas disposiciones que Cristo Jesús: y así nos exhorta formalmente, no sólo a la humildad y a la obediencia, sino a la santa y preciosa esclavitud.
¿Será preciso repetirlo? Una apelación que el mismo Espíritu de Dios da, no sólo a los cristianos, sino también a los Apóstoles, a la Reina de los Apóstoles, y al mismo Rey de gloria, no puede contener nada de deshonroso, de envilecedor, ni nada que pueda estar, de cualquier modo que sea, en oposición con el verdadero espíritu cristiano.
«
Seríamos tal vez demasiado incompletos si no hiciéramos notar que los Apóstoles se llaman esclavos de Dios y de Cristo, no sólo como de paso, sino apoyándose en esta cualidad, insistiendo en ella, y exprimiéndola a fin de sacar de ella consecuencias prácticas para sí mismos y para los fieles.
Es evidente que un esclavo debe vivir para su señor, y para él solo. San Pablo concluye de ahí que debe tratar de agradar sólo a Cristo, y eso es para nosotros una lección importante: «¿Busco acaso complacer a los hombres? Si todavía tratase de complacer a los hombres, no sería esclavo de Cristo» .
En otra parte vuelve sobre el mismo pensamiento: «Obedeced no sólo cuando vuestros amos tienen los ojos puestos en vosotros, como quienes buscan agradar a hombres, sino como esclavos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con toda el alma, sirviendo con buena voluntad al Señor y no a los hombres» .
Los siguientes deberes que el Apóstol impone a su discípulo Timoteo son para él, evidentemente, la consecuencia de nuestra condición de esclavitud respecto de Cristo, y esta palabra es, una vez más, una indicación preciosa para nuestra propia conducta: «El esclavo del Señor no debe pelearse, sino ser manso para con todos, atento a enseñar, sufrido, que con mansedumbre instruya a los adversarios, por si tal vez les inspira Dios arrepentimiento que los lleve al pleno conocimiento de la verdad» .
«
Hay textos de la Escritura, es cierto, que parecen excluir para los cristianos esta denominación de esclavo, y que estarían por tanto en oposición con los pasajes que acabamos de citar. Pero, si se los estudia en el contexto en que están situados, es fácil resolver las objeciones que parecen plantear.
En su discurso de despedida Jesús dice a sus Apóstoles: «Ya nos os llamo siervos, esclavos… A vosotros os he llamado amigos» .
Estas palabras no pueden querer decir que Jesús condena de ahora en adelante esta denominación. En efecto, tres de los apóstoles presentes en la última Cena, Pedro, Santiago y Juan, al escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo, se dirán más tarde con orgullo «esclavos de Jesucristo». Observemos, pues, que Jesús no dice: «Vosotros ya no sois mis esclavos», sino «Ya no os llamaré más así». El amor condescendiente del Maestro —así es el amor— quiere suprimir las distancias, olvidar que sus «hijitos» son sus súbditos, sus servidores. Estos, al contrario, en su humildad llena de afecto, insistirán en reconocer y proclamar bien alto —¿quién no lo comprendería?— su pertenencia total y su dependencia radical y eterna, su condición de «esclavo», respecto del Maestro amadísimo.
Si consideramos las cosas superficialmente, hay una condenación clara de la palabra «esclavo» en el siguiente texto de San Pablo: «Pues sois hijos, envió Dios desde el cielo de cabe Sí a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba! ¡Padre! De manera que ya no eres esclavo, sino hijo» .
Sin duda alguna, ante todo, somos hijos de Dios y de la bienaventurada Virgen María. Pero esta filiación, como luego explicaremos más a fondo, no contradice nuestra condición de esclavos voluntarios y de amor de Dios, de Cristo y de su divina Madre.
Por lo que se refiere al texto que se nos objeta, notemos primero que no podría tratarse de la condenación de toda esclavitud espiritual, de nuestra servidumbre esencial respecto de Dios y de Cristo. El Apóstol se contradiría claramente, y en la misma Epístola; pues en esa misma carta a los Gálatas se llama «esclavo de Cristo», y deduce de ello algunas consecuencias prácticas .
¿Cuál es, pues, su verdadero pensamiento? Reléase atentamente todo el capítulo, y se dejará ver fácilmente. San Pablo compara la humanidad a un hijo —por lo tanto, heredero— que al principio, por ser aún niño, se encuentra bajo tutela y difiere muy poco de un servidor o de un esclavo. Pero ese niño se hará grande, alcanzará la mayoría de edad, y podrá entonces hacer valer todos sus derechos de hijo. De modo semejante la humanidad es hija de Dios. Pero primero fue colocada por Dios bajo la tutela de la Antigua Ley, obligada a las numerosas y difíciles prescripciones de la ley mosaica. Fue una especie de esclavitud, de la que la humanidad debía ser liberada por el Hijo encarnado de Dios, cuando llegase la plenitud de los tiempos. Por eso, la esclavitud que excluye aquí San Pablo, y que es incompatible con la «libertad de los hijos de Dios», es la sujeción a las numerosas y minuciosas prescripciones, y a los principios elementales de moralidad, de la Antigua Ley. Esta «esclavitud» no conviene ya a los hijos de Dios, desde el momento en que se han hecho grandes al vivir bajo la Nueva Ley. Como se puede ver, no se trata aquí de la esclavitud en el sentido de dependencia absoluta y eterna respecto de Dios, tal como lo entendemos nosotros, tal como lo entiende el mismo San Pablo cuando se proclama esclavo de Dios y de su Cristo.
En la Epístola a los Romanos hay un texto parecido, pero tan fácil de explicar como el primero. «Cuantos son llevados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis espíritu de esclavitud para reincidir de nuevo en el temor; antes recibisteis Espíritu de filiación adoptiva, con el cual clamamos: ¡Abba! ¡Padre!» .
Ante todo, se impone la misma observación que antes. Es imposible que San Pablo condene aquí la esclavitud en el sentido de dependencia total y definitiva de Dios, porque él mismo, en esta misma Epístola, se ha proclamado «esclavo de Cristo» , y llama luego a los fieles «esclavos de Dios» . El «espíritu de esclavitud» excluido aquí por San Pablo es, como él mismo lo dice formalmente, «el espíritu de servidumbre en el temor», esto es, el temor servil, incompatible con el espíritu de la filiación divina. La santa esclavitud de Cristo en María, tal como nosotros la practicamos, no conduce de ningún modo a este temor servil, sino que, al contrario, libra totalmente de él, como lo afirma Montfort y la experiencia lo demuestra, y conduce al alma al amor más filial y confiado a Dios y a María .
«
En una de esas páginas profundas y maravillosamente hermosas cuyo secreto tiene San Pablo, y que se puede meditar durante días enteros, el Apóstol nos entrega su pensamiento sobre la libertad y la esclavitud espirituales, y nos indica a qué esclavitud debemos renunciar, y a qué esclavitud estamos rigurosamente obligados. La escribe a los gallardos Romanos.
«¿No sabéis que, cuando os entregáis a uno como esclavos para obediencia, esclavos quedáis de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, ya de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios de que, habiendo sido esclavos del pecado, obedecisteis de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; y liberados del pecado, fuisteis esclavizados a la justicia… En efecto, como entregasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para la iniquidad, así ahora entregad vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santidad. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto de la justicia. ¿Qué fruto, pues, lograsteis entonces? Cosas son de que ahora os ruborizáis, ya que el paradero de ellas es la muerte. Mas ahora, liberados del pecado y esclavizados a Dios, tenéis vuestro fruto en la santidad, y el paradero, la vida eterna» .
La doctrina de San Pablo es esta: Cristo nos ha liberado de la sujeción a la Antigua Ley, y sobre todo nos ha liberado de la esclavitud del pecado, de la carne o de la naturaleza humana corrompida. Pero ahora somos esclavos de la justicia para la santidad y la vida eterna; debemos ser libremente esclavos de Dios, a quien Cristo nos ha sometido.
El Apóstol no condena de ningún modo, sino que más bien aconseja, la «esclavitud» respecto de Dios y de Cristo Jesús, en el sentido de una sumisión total, absoluta, que no contradice en nada a nuestra dignidad de hijos de Dios, por estar inspirada en el amor y ser libremente aceptada.
Conclusión: Quien no cita a la ligera un pasaje de la Escritura, arrancado de su contexto, sino que se da la pena de estudiar seriamente los pasajes de nuestros santos Libros que hablan de la esclavitud respecto de Dios y de Cristo, ha de admitir que no sólo no se puede sacar de la Escritura ninguna objeción fundada contra la santa esclavitud, sino que, al contrario, esa santa esclavitud es enseñada y recomendada positivamente en nuestros Libros Santos por el Espíritu de Dios; y que, al llamarnos esclavos voluntarios y de amor de Cristo en María, y sobre todo al conducirnos como tales, obramos y vivimos según el más puro espíritu cristiano, tal como se desprende de la Escritura inspirada por Dios, especialmente de los libros del Nuevo Testamento.
Según el sentimiento de los Padres y Doctores de la Iglesia, el parecer de los Sumos Pontífices, de los Santos y de los escritores ascéticos, y según la mismísima Escritura, podemos llamarnos «esclavos» de Dios, de Jesucristo, y también de la Santísima Virgen María. La santa esclavitud de que habla San Luis María de Montfort es totalmente conforme al espíritu del cristianismo; ¿qué digo?, constituye como su médula y su más pura esencia.
Pero es de la mayor importancia comprender bien el sentido exacto de este término de esclavitud. Sobre el significado de esta palabra han habido muchas ideas falsas y muchos errores de interpretación, que ha podido alejar a un cierto número de almas de la práctica de nuestra perfecta Devoción a Nuestra Señora.
Ante todo, es evidente que, al emplear esta palabra en un orden superior y sobrenatural, no pretendemos de ningún modo aprobar o recomendar la esclavitud entre los hombres. La Iglesia Católica, más que nadie, luchó por la abolición de esta esclavitud.
Al llamarnos esclavos voluntarios de Jesús y de María no pretendemos tampoco introducir, en nuestras relaciones con Dios y con su santísima Madre, los abusos de la esclavitud humana.
No queremos decir con ello que Dios o la Santísima Virgen nos han de tratar de ahora en adelante con dureza, como hacían demasiado frecuentemente los amos de esclavos con sus víctimas.
No queremos decir tampoco que habríamos de acudir tan sólo con un temor rastrero y servil a Aquella que es la más dulce y la más amante de las Madres.
¡No! La crueldad de los amos y la servilidad de los esclavos eran accidentales incluso a la misma esclavitud humana, y no pertenecen por tanto a la naturaleza y esencia misma de la esclavitud.
Había también amos buenos y caritativos. Y no faltaban esclavos llenos de afecto y fidelidad, que servían a sus amos libre y voluntariamente.
Con mayor razón, pues, hemos de excluir los abusos señalados, de la hermosa y noble esclavitud a la que queremos entregarnos.
Por consiguiente, debemos tomar aquí el término «esclavitud» en su acepción puramente esencial, y entonces no significa nada más que pertenencia y dependencia total, definitiva y gratuita.
Un esclavo era un hombre que pertenecía a otro con todo lo que era y con todo lo que poseía, y eso para toda su vida y sin tener derecho legalmente a ninguna retribución.
Así es como queremos pertenecer a Jesús por María: por entero, para siempre y por amor desinteresado.
Vamos incluso mucho más lejos que el esclavo ordinario en nuestra dependencia y en nuestra pertenencia.
Un esclavo pertenecía a su amo solamente en lo referente al exterior, en el orden natural y eso únicamente durante su vida mortal en esta tierra; mientras que nosotros pertenecemos a Jesús por María en lo que se refiere al exterior y al interior, en el orden natural y en el sobrenatural, durante el tiempo presente y por toda la eternidad.
Por lo tanto, cuando nos llamamos esclavos de Dios y de la Santísima Virgen, queremos decir esto, todo esto, y nada más que esto: pertenencia radical, universal, eterna, de puro amor, a Dios por María.
«
Observemos además que nuestra esclavitud es una esclavitud voluntaria.
De ordinario —aunque no siempre— los esclavos no se convertían en tales sino por coacción exterior, y sólo lo seguían siendo por fuerza y por violencia.
Nosotros somos esclavos voluntarios: con todas las energías de nuestra libre voluntad aceptamos la esclavitud perfecta de Cristo y de María, y perseveramos luego en ella. Queremos libremente ser esclavos de Dios, aun cuando no estuviésemos obligados por naturaleza a esta dependencia absoluta. Queremos libremente ser esclavos de María, aun cuando Ella no tuviese, como tiene en realidad, títulos que hacer valer a nuestra pertenencia total respecto de Ella.
Y obsérvese bien, somos esclavos de amor.
El amor, y todo amor, produce la dependencia. Jesús hace consistir precisamente el verdadero amor por El en el cumplimiento de sus voluntades, de sus mandamientos. En la misma medida en que amamos a alguien, en esa misma medida nos hacemos dependientes de él, y no podemos negarle nada. Y parece que sólo el amor puede hacer a alguien completa y definitivamente dependiente.
Este será también el efecto de nuestro amor a Jesús y a su santísima Madre. Puesto que este amor es el más fuerte y poderoso que pueda cautivar a un corazón humano, lleva a la dependencia más completa y radical, esto es, a la esclavitud.
En un sentido infinitamente más noble que el hombre mundano, cautivo y esclavo de sus amores vergonzosos, nosotros somos los libres, orgullosos y envidiables esclavos del amor más hermoso y puro que pueda encender a un alma humana. Nuestra esclavitud procede del amor, y no puede proceder más que del amor. Y conduce también al amor, como lo enseña Montfort y como lo prueba la experiencia: conduce al más filial y confiado amor a Dios y a su santísima Madre.
Nuestra esclavitud no es una esclavitud vergonzosa y degradante. No. Pues «servire Deo regnare est: servir a Dios es reinar», es ser rey. En definitiva, pues, no tenemos como creaturas más que una sola grandeza y una sola gloria: la de depender de Dios y de aquellos que se encuentran revestidos de su autoridad. Y cuanto más lejos se avanza en esta esclavitud, y más profunda se hace esta dependencia, tanto más agradable se hace el hombre a los ojos de Dios, de sus Santos y de sus Angeles. Ahora bien, nuestra «esclavitud» es indiscutiblemente la esclavitud llevada a su apogeo, tanto en su duración como en su extensión y en la intensidad de la dependencia. «Nada hay entre los cristianos», dice Montfort con razón, «que nos haga pertenecer a otro como la esclavitud; nada hay tampoco entre los cristianos que nos haga pertenecer más absolutamente a Jesucristo y a su santísima Madre como la esclavitud de voluntad» . Estemos orgullosos de nuestra condición de esclavos voluntarios y de amor de Jesús en María.
Llevemos su señal exterior y pública de buena gana, bajo la forma de nuestra hermosa insignia.
Pero llevemos nuestro título y nuestra insignia con dignidad: Nobleza obliga…
Acordémonos en nuestra vida cotidiana de que en todo, pensamientos, palabras, acciones, debemos depender de Jesús y de María, y de que en todo debemos buscar sus intereses y su gloria.
En las páginas precedentes hemos intentado ilustrar plenamente en qué consiste la Consagración a Jesús por María, tal como la propone San Luis María de Montfort. Por este acto nos damos realmente, por entero, para siempre y por puro amor, a Jesús por María. A esto llamamos ser esclavo de amor, esclavo voluntario de Jesús en María, porque no existe ningún otro término de la lengua humana que exprese de una sola vez esta pertenencia total, definitiva y gratuita.
Ahora se plantea la siguiente cuestión: ¿Cuáles son las consecuencias y obligaciones que se derivan de este acto?
En un doble texto nuestro Padre fijó y condensó las consecuencias consoladoras de nuestra perfecta donación. «Esta devoción hace dar a Jesús y a María, sin reserva, todos los pensamientos, palabras, acciones y sufrimientos, y todo el tiempo de la vida, de modo que sea que se vele o duerma, sea que se beba o que se coma, sea que se realicen las más grandes acciones o las más pequeñas, siempre resulta verdadero decir que lo que se hace, aunque no se piense en ello, es de Jesús y de María, en virtud de nuestra ofrenda, a menos que se la haya expresamente retractado. ¡Qué consuelo!» .
Y en otra parte: «Conociendo la Santísima Virgen, a quien cedemos el valor y el mérito de las buenas obras, dónde está la mayor gloria de Dios, un perfecto servidor de esta buenísima Señora, que a Ella se ha consagrado por entero, puede decir sin temor que el valor de todas sus acciones, pensamientos y palabras se emplea para la mayor gloria de Dios, a menos que revoque expresamente su ofrenda. ¿Puede encontrarse algo más consolador para un alma que ama a Dios con amor puro y desinteresado, y que aprecia más la gloria de Dios y sus intereses que los suyos propios?» .
Para Montfort, pues, es absolutamente cierto que, en virtud de nuestra perfecta Consagración, todos los actos de nuestra vida pertenecen verdaderamente a Jesús y a María, y son orientados infaliblemente a la mayor gloria de Dios. Y Montfort, guía segurísimo, que se mueve con facilidad y seguridad en las cuestiones más difíciles de la teología especulativa y práctica, no exagera en modo alguno.
Nuestro Acto de Consagración es un acto de voluntad plenamente reflexionado, profundamente consciente, realizado con todas las energías de nuestra alma. Nadie podría dudar de que este acto consiga su efecto, y nos haga pertenecer realmente a Jesús por María. Por esta Consagración nuestra vida queda orientada totalmente y para siempre a Jesús como a su fin principal y último, y a María como a su fin universal inmediato y secundario. Esta orientación, de suyo, es estable y duradera. Se hará sentir durante toda nuestra vida, a no ser que la retractemos y cambiemos. Este acto de voluntad sólo puede ser anulado por otro acto de voluntad netamente realizado, que expresa o implícitamente revoque el anterior. Un acto de voluntad libre tiene este efecto admirable, el de perdurar cuanto a sus efectos mientras no se lo retracte por un acto opuesto.
Nuestra donación dejaría de producir sus efectos santificantes y consoladores si alguien —Dios no lo quiera— dijera: Retracto mi acto de Consagración, ya no quiero ser de María.
Por el pecado mortal nuestra pertenencia total a María queda anulada de hecho: mientras el alma permanezca en este triste estado no posee la caridad sobrenatural, y sólo por la caridad quedamos ligados a Jesús y a María, y pueden nuestras acciones ser su propiedad y su glorificación. Pero desde que el alma se reintegra a la gracia por un acto de caridad o de contrición perfecta, o por la recepción de un sacramento, revive al punto esta pertenencia total a Jesús por María, que da valor a toda nuestra vida y a todas nuestras acciones.
Montfort tiene razón de decir que todos los actos, todos los instantes de nuestra vida, serán una glorificación de nuestra divina Madre. En efecto, todo le ha sido dado: de modo que todas nuestras acciones, que son actos humanos, esto es, realizados bajo la influencia, directa o indirecta, de la voluntad libre, quedan orientadas a la glorificación de Dios y de su santísima Madre, y realizan y aumentan realmente esta gloria.
Y Montfort no se equivoca cuando observa que no sólo nuestras acciones más importantes, como la oración, el estudio, el apostolado, etc., sino también nuestras acciones más ordinarias e insignificantes, como las comidas, el descanso, los cuidados corporales, la recreación, etc., participan de esta influencia sobreelevante de la gran intención que domina toda nuestra vida. ¿No dice San Pablo: «Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios»? .
Y Montfort tiene también razón cuando añade: «Aunque no se piense en ello». En efecto, para realizar una obra meritoria no es necesario que la intención sobrenatural sea renovada o actual: basta para eso una intención general o permanente, la intención habitual. Esta buena intención sigue ejerciendo su influencia sobre mi vida, mientras no sea neutralizada y anulada por una intención explícita o implícita incompatible con la precedente.
Por la mañana me he dado generosamente a Jesús por María con todas mis acciones. Ahora estoy absorto en mis ocupaciones, distraído de pensamientos más elevados por el trato incesante con mi prójimo: sin embargo, todo sigue perteneciendo a Jesús y a María, a no ser que realice un acto que sea incompatible con esta pertenencia. Si digo una mentira, si falto levemente a la caridad, por este acto retracto, no expresamente, pero sí de hecho, mi donación, sin que por eso resulte destruida la intención general de hacerlo todo por Jesús y por María, intención que, desde el acto siguiente, podrá ejercer de nuevo su virtud bienhechora.
Esta es claramente la doctrina de Montfort, en perfecta conformidad con la mayoría de los teólogos y con los mejores maestros de la vida espiritual, como Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Sales y muchos otros .
«
Volvamos a las consecuencias prácticas que se derivan de estas consideraciones.
Por el momento no podemos dejar de subrayar una palabra en los textos que hemos citado: «¡Qué consuelo!».
¡Qué felicidad y qué alegría saber que todos los instantes de nuestra existencia apuntan, no sólo a la gloria, sino a la mayor gloria de Dios, ad majorem Dei gloriam, y la realizan infalible y perfectamente, porque Nuestra Señora sabe siempre claramente dónde buscar esta mayor gloria, y apunta a ella indefectiblemente en la aplicación de los valores espirituales de nuestra vida, que voluntariamente le hemos entregado!
¡Qué felicidad y qué alegría saber también que, como efecto de nuestra donación, cada pensamiento, cada palabra, cada acción, cada instante, pasan a ser como un canto de amor y alabanza que sube ante su trono y resuena en las profundidades más íntimas de su Corazón materno!
¡Es tan pobre, tan raquítica, tan miserable, la respuesta que la mayor parte de los hombres da al amor magnífico de María!
Ella es Corredentora. Lo que quiere decir que no sólo Ella contribuyó a nuestra redención, a nuestra liberación, por su colaboración al espantoso sacrificio del Calvario; sino también que, así como todos los actos de la vida de Jesús fueron actos redentores, del mismo modo todos los actos de la vida de la Santísima Virgen, al menos desde que Ella se convirtió en Madre de Jesús, fueron actos de Corredentora. Es decir, Ella ofreció por nosotros todas sus acciones, realizó por nosotros todos sus trabajos, presentó por nosotros todas sus oraciones, sufrió por nosotros todos sus dolores, derramó por nosotros todas sus lágrimas, entregó por nosotros todos los instantes de su vida.
Y en el cielo su pensamiento materno no nos abandona nunca: también allí Ella está, por decirlo así, a nuestro servicio enteramente y en todo instante, con los esplendores de su inteligencia, la llama de su corazón, la fortaleza de su brazo, la irresistible fuerza de su oración.
¿Y nosotros pensaríamos hacer bastante por Ella ofreciéndole, como la mayoría de los cristianos, incluso fervorosos, un cuarto de hora por el rezo —muy loable, por otra parte— de algunas oraciones en su honor?
No, nuestro amor no podría contentarse con una respuesta tan incompleta, tan parcial… Nuestro amor sueña con glorificarla a todas horas, en cada minuto de esta vida…
¡Y este sueño, gracias a nuestra Consagración, se convierte en una realidad incontestable!
Obremos de modo que esta realidad sea cada vez más actual y más profunda.
¿Qué alma prendada del verdadero amor a María dejará de comprender y repetir la exclamación de Montfort, cuando nos revela este lado espléndido de su verdadera Devoción: «¡Qué consuelo!»?
«
Acabamos de recordar este efecto tan consolador de nuestra perfecta Consagración, que como consecuencia de este acto cada pensamiento, cada palabra, cada acción libre, cada instante de nuestra vida humanamente vivido, pertenece a Jesús y a María, constituye un canto de amor y una alabanza purísima dirigida a la Reina de nuestros corazones y a Cristo mismo, nuestro Rey. Falta sacar algunas conclusiones prácticas de lo que acabamos de ver.
1º Hemos oído más de una vez cómo algunos se insurgían contra la difusión pública y masiva de la perfecta Devoción a Nuestra Señora. «¿De qué sirven», se decía, «todas estas consagraciones, estas inscripciones en masa en los registros de una archicofradía? La gente no es mejor por eso. Muchos olvidan rápidamente lo que han hecho».
Esta objeción se parece muchísimo a las que se hacen contra la Comunión frecuente. Consideramos exageradísima la afirmación de que la mayoría de los esclavos de amor sacan de su donación muy poco progreso perceptible, y que no se acuerdan sino muy raramente de su Consagración. Pero aun cuando esto fuera cierto, no por ello deberíamos dejar de atraer a todos si pudiéramos, como nos lo pide nuestro Padre, a esta verdadera y sólida Devoción . El motivo principal de este celo debe ser el efecto tan consolador de esta donación, que acabamos de recordar. ¿No es algo grande, grandísimo, que todo lo que hacen estas personas consagradas, aun cuando no piensen en ello, pertenezca a Jesús y a María en virtud de su ofrenda; que su vida, en todas las acciones que no son pecado, sea una glorificación continua de Nuestra Señora, el reconocimiento íntegro de sus derechos sobre ellas, una adaptación plena al plan divino en este punto, y por consiguiente una santificación, secreta tal vez pero real, de todas estas vidas, y esto en un sentido mariano? ¿Nuestros esfuerzos de amplia difusión de la perfecta Devoción no quedan ya con esto suficientemente justificados y ricamente recompensados?
2º El pensamiento de lo que el pecado opera en el campo de nuestra donación a María, debe contribuir muchísimo a hacernos detestar y huir cuidadosamente toda falta.
La falta grave es la ruptura con Dios, el Bien supremo, pero también con María, nuestra Madre y Señora, con quien hemos quedado ligados por una promesa de fidelidad eterna. Nuestra vida, que debería haber sido un himno incesante de alabanza y de amor a Ella, no tiene ya valor para Ella, mientras dure este triste estado. ¡Qué estímulo nuevo para conservar con solicitud infinita el estado de gracia en nuestra alma, y que estímulo poderoso, si hubiésemos tenido la desgracia de caer en una falta mortal, para repararlo todo por una vuelta inmediata a Jesús y a María, y por la renovación fervorosa de nuestra Consagración —que es el acto más elevado de caridad perfecta para con Dios y su divina Madre— con la promesa sincera y ardiente de volver a emprender una vida nueva, totalmente entregada a su gloria!
Y ¡con qué cuidado no intentaremos evitar también toda falta venial, que es de hecho una retractación parcial de nuestra sublime donación, una infidelidad flagrante a la palabra dada, una especie de hurto de lo que ya les habíamos dado para siempre!
3º Decidámonos, además, a renovar frecuentemente nuestro acto de donación y la intención formal y explícita de hacerlo todo por amor a Jesús y a su dulce Madre.
Muy equivocado estaría quien razonase así: En virtud de mi Consagración definitiva todo en mi vida pertenece ya a Nuestra Señora; por lo tanto, es inútil preocuparme en renovar frecuentemente lo que ya ha sido hecho.
Al contrario, la renovación frecuente de nuestra donación es utilísima, si no necesaria.
Zarpa un barco. El piloto señala con el timón la buena dirección. ¿Basta esto para que ese barco llegue a buen puerto? Ciertamente que no. Los vientos y las olas hacen que el navío se desvíe, si el piloto no permanece constantemente en su puesto y, de vez en cuando, tal vez a menudo, de un golpe de timón enérgico, lo vuelve a poner en la buena dirección que con la tormenta corría el riesgo de perder.
Nuestra navecilla orientada, es cierto, hacia la Estrella del mar por nuestra Consagración total, puede abandonar esta orientación santificante. En lugar de navegar directamente hacia Jesús y María, puede ir miserablemente a la deriva en el amor de sí misma o de las creaturas, en la búsqueda de los placeres sensuales o de la alabanza de los hombres. Por eso, de un buen golpe de timón, hay que volver a poner rumbo a nuestro destino bendito, Jesús y María.
Añádase a esto que si nuestras acciones, por una intención sobrenatural habitual, son ya buenas y meritorias, no dejan de crecer en valor divino en la medida en que, de manera actual y explícita, las orientamos hacia Jesús y María. Nuestras acciones tienen dos fuentes principales de mérito: el grado de gracia santificante con que realizamos estos actos, y la energía o vivacidad del acto de voluntad con que los llevamos a cabo. Quien sólo hace por la mañana su acto de ofrenda a Cristo por María, en el transcurso del día apuntará débilmente a la gloria de Dios y al reino de María. ¡Cuánto más sobrenatural y mariana, y por ende cuánto más meritoria, será la jornada de quien, veinte veces por día, renueva de manera bien consciente su acto de donación!
Volver a darnos frecuentemente a Jesús por María, y renovar nuestra intención de obrar por amor a ellos y por su gloria, será un verdadero adelanto hacia el espíritu de la santa esclavitud que el Padre de Montfort reclama de nosotros. Repitamos nuestra donación a la dulce Virgen al despertarnos y al levantarnos, y que esta misma donación sea nuestro último saludo de buenas noches a nuestra divina Madre. Hagámoslo antes de cada acto de piedad y de cada una de nuestras acciones principales, antes y después de nuestras comidas. Hagámoslo cada vez que suene la hora, cuando encontramos la imagen de nuestra Madre, en el momento de la tentación y de la prueba, como agradecimiento por una alegría o por un favor, etc. Hagámoslo con una fórmula compuesta por nosotros según nuestras conveniencias, o por fórmulas conocidas, indulgenciadas tal vez. Podremos hacer lo mismo, y aún mejor, con una mirada interior, con un grito del corazón, con un impulso de la voluntad, con un acto puramente espiritual: todo eso según nuestras conveniencias y preferencias. Pero hagámoslo frecuentemente, perseverantemente. Cada vez que lo hagamos daremos gusto al Corazón de Dios, y haremos sonreír de felicidad a la divina e incomparable Madre de Jesús.
Hemos visto que nuestra donación total y eterna a la Santísima Virgen tiene consecuencias benditas: mientras no se la retracte, todos nuestros actos son, como consecuencia de nuestra Consagración, actos de dependencia y de pertenencia amorosa a Jesús y a María. Y esto es un precioso consuelo.
Ahora se plantea con insistencia otra cuestión: ¿a nuestra Consagración se le suman también obligaciones? .
Está claro que la respuesta a esta pregunta es de la mayor importancia para los esclavos de amor y para quienes aspiran a esta santa esclavitud. Todos hemos de saber, y claramente, a qué debemos atenernos en este punto.
No es raro encontrar concepciones inexactas sobre este punto, como sobre muchos otros referentes a nuestra Devoción perfecta. Muy a menudo excelentes cristianos retrocedieron ante esta magnífica donación, a causa de las obligaciones y de las responsabilidades exageradas que imaginaban tener que asumir.
«
1º Ante todo nuestra Consagración perfecta a Jesús por María no comporta por sí misma ninguna obligación nueva bajo pena de pecado. Por lo tanto, quien fuese infiel a ella, ya en su totalidad, ya en una parte de su objeto, no cometería directamente ni pecado grave ni pecado venial.
La retractación formal y explícita de nuestra donación, en totalidad o en parte, y también el obrar de hecho contra el espíritu de esta Consagración, puede ser un pecado a causa de los motivos por los que se hace esta retractación, o porque el acto de retractación ya es pecaminoso por otro título. Así, por ejemplo, quien retractase total o parcialmente su Consagración por mal humor, por despecho, por ligereza o por falta de confianza, no quedaría exento de pecado, no precisamente por violar su donación, sino porque lo hace por motivos y sentimientos condenables.
Y no nos extrañemos de que nuestra donación, por sí misma, no comporte obligaciones en el sentido estricto de la palabra, esto es, bajo pena de pecado. Del mismo modo, nadie pretenderá que faltar a los votos de Bautismo o al acto heroico en favor de las almas del Purgatorio constituya pecado en sí mismo, aunque el acto por el que se falta a estas promesas pueda ser pecaminoso por otros motivos.
La infidelidad a nuestra preciosa Consagración no sería pecado en sí misma más que en el caso en que se hubiese dado a esta donación la sanción del voto, y el acto por el que se faltara a ella violara la consagración en los límites mismos en que habría quedado sancionada por el voto. No insistimos ahora en este voto. Más tarde, sin duda, tendremos oportunidad de volver sobre él. Por el momento nos limitamos a constatar que este voto es muy recomendable en sí mismo, pero sólo debe hacerse con prudencia, con pleno conocimiento de las obligaciones que se asumen, y en total dependencia del parecer de un director de conciencia esclarecido.
Retengamos, pues, ante todo, que nuestra Consagración no comporta por sí misma obligación alguna bajo pena de pecado.
«
2º Pero no por eso tendríamos que concluir que nuestra Consagración no tiene consecuencias morales ni nos impone ningún deber. Al contrario: nuestra donación total debe revolucionar nuestra vida. Debe darle una orientación nueva, y aportarle cambios profundos. Y aunque no podamos hablar de obligaciones en sentido estricto, nunca insistiremos lo suficiente sobre los deberes en sentido amplio que nos impone nuestra magnífica Consagración, obligaciones del mismo tipo que comporta, por ejemplo, el estado sacerdotal y religioso fuera de las prescripciones estrictas bien determinadas: obligaciones de honor, si se quiere. Desgraciadamente estamos demasiado acostumbrados a reducir la vida cristiana a la observancia de lo que es estrictamente obligatorio bajo pena de pecado mortal o venial. Eso no es más que el esqueleto de la vida cristiana: la verdadera y plena vida cristiana reclama la fidelidad a todo lo que se inspira en un amor de delicadeza a Jesús y a María.
La santa esclavitud tiene su espíritu especial, exigido por la donación total que hemos hecho, espíritu que debemos apropiarnos a todo precio, en el que debemos ejercernos sin cesar, al que hemos de tratar de ser constantemente fieles. «No basta», escribe Montfort, «haberse dado una vez a Jesús por María en calidad de esclavo; ni siquiera basta hacerlo cada mes o cada semana, pues eso sería una devoción demasiado pasajera, y no elevaría al alma a la perfección a que es capaz de elevarla… La gran dificultad es entrar en el espíritu de esta devoción, que es hacer a un alma interiormente dependiente y esclava de la Santísima Virgen, y de Jesús por Ella» .
Y si queremos entrar más adelante en el detalle de los deberes que comporta nuestra Consagración, y analizar con más profundidad el espíritu de la santa esclavitud, nos encontraremos frente a una doble práctica, a la que debemos tratar de conformar de buena gana todos los actos de nuestra vida.
Me he dado por entero y para siempre a la Santísima Virgen, Madre de Dios.
Por esto, en primer lugar, ya no tengo derecho de disponer a mi gusto, según mi fantasía, de todo lo que le he consagrado, de nada de lo que forma parte de esta donación. Todo eso: cuerpo y alma, sentidos y facultades, bienes espirituales y materiales, sobrenaturales y naturales, es verdaderamente su propiedad. Por consiguiente, no tengo derecho de disponer de ello sin su consentimiento, formalmente pedido o razonablemente presumido.
Y porque me he dado por entero y para siempre a Nuestra Señora, debo en segundo lugar «dejarle entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según su beneplácito». Todas las decisiones y todas las disposiciones de Jesús y de María sobre mí mismo y sobre todo lo que es mío, deberé aceptarlas con perfecta y amorosa sumisión. Con la voluntad tendré que decir un valiente e incluso alegre «fiat» y «amén» a toda manera como a Ella le plazca disponer de lo que le pertenece sin reserva.
Vamos a extendernos un poco más sobre este doble principio. Pero observemos ya desde ahora que este doble principio, bien comprendido, se extiende muy lejos, y no comporta sólo la fidelidad elemental a todos los deberes generales y particulares que nos incumben, sino también debe llevarnos al desprendimiento más completo, al abandono más absoluto y a la más elevada perfección.
Montfort da un aviso más: «He encontrado a muchas personas que, con admirable ardor, se han entregado a su santa esclavitud en el exterior; pero raramente he encontrado a quienes hayan adquirido su espíritu, y aún menos que hayan perseverado en él» .
Hombre advertido vale por dos.
Querríamos ser de esas almas generosas que aceptan totalmente las conclusiones prácticas de su donación santa, y que, por medio de esfuerzos valientes y perseverantes, tienden a adquirir el precioso espíritu de nuestro santo estado, esto es, la dependencia interior habitual respecto de Jesús y María.
Quien se dijera: «¡Eso no es para mí! ¡Es demasiado perfecto!», como lo hemos oído más de una vez, estaría recibiendo mal el aviso de Montfort.
Para acoger la verdadera Devoción no hay que ser perfecto: basta el deseo sincero de llegar a serlo, la voluntad firme de tender a ello.
Para convertirse en esclavo de amor, para ser buen esclavo de amor, una sola cosa es necesaria: la buena voluntad, ser alma de buena voluntad.
La gracia de Dios y el auxilio de nuestra incomparable Madre harán el resto.
El primer principio práctico del verdadero esclavo de amor será, como hemos visto, no servirse de lo que ha consagrado a Nuestra Señora más que con su consentimiento y según sus voluntades.
Esto se puede hacer de manera más o menos habitual, y también de manera más o menos perfecta.
Un día, al encontrarme con una dirigente de obras sociales, me dijo: «Padre, nunca hago nada sin pedirle permiso a la Santísima Virgen. Nunca voy a la mesa sin pedirle: Madre, ¿puedo comer? Nunca salgo de casa sin decirle: Madre, ¿puedo hacer este recado, este paseo? Y lo mismo para todo lo demás».
Eso es muy hermoso y perfecto, y es plenamente conforme al espíritu de nuestra dependencia interior de María. Eso es ser hijo de María. ¿Acaso los niños no piden consejo y permiso a su madre, o tratan al menos de leer en sus ojos la aprobación o desaprobación de la acción que se aprestan a realizar? Y los niños, como sabemos, son los más grandes en el reino de Dios.
Por lo tanto, esta práctica es muy recomendable, sobre todo para quienes quieren subir más alto y apuntan a una vida espiritual más intensa: mirar a María, consultarla para toda decisión de alguna importancia. «Madre, ¿puedo comprar este vestido? ¿puedo leer este libro? ¿debo renunciar a este espectáculo, a esta reunión? ¿puedo emplear mi tiempo de esta manera? ¿puedo contraer esta amistad, hacer esta visita, escribir esta carta?», etc.
Ordinariamente la respuesta de Nuestra Señora a estas preguntas, respuesta que Ella dará por la voz de la conciencia y por las inspiraciones de la gracia, será clara y neta. Aquí hay que ser leal, y no hacerse creer, por cobardía, por miedo del sacrificio y por amor de las comodidades, que María aprueba esta decisión, este acto, que Ella no puede de ningún modo considerar buenos. En las personas de sentido común y juicio recto este peligro no existe apenas. Y aunque de vez en cuando nos equivocásemos sobre algunos detalles, e imaginásemos que la Santísima Virgen nos dice «sí» cuando en realidad ha dicho «no», la cosa no sería tan grave, puesto que habitualmente obramos, no sólo subjetiva sino también objetivamente, según sus designios y voluntades.
Hacemos notar también —lo cual es muy importante— que podemos usar más o menos imperfectamente según las miras de Nuestra Señora lo que le hemos consagrado. Podemos servirnos de nuestro cuerpo y de nuestra alma, de nuestros sentidos y de nuestras facultades, de nuestros bienes espirituales y temporales, de una manera que la Santísima Virgen no tiene que desaprobar. Ya está bien; eso ya es ser esclavo de María. Pero podemos también usar de todo ello de la manera que Nuestra Señora prefiere, la que le sea más agradable. Eso ya es mucho mejor: ya es ser esclavo perfecto de la santa Madre de Dios. Y es que, en efecto, hay cosas que nuestra divina Dueña exige de nosotros, hay otras que Ella nos aconseja, y hay otras que Ella nos pide.
En los ejemplos que siguen será fácil y provechoso hacer esta distinción.
Lo importante aquí es no obrar nunca como dueño, «cum animo domini», en un espíritu de propiedad y de independencia. Y tanto más aprovecharemos, cuanto más formal y neto sea el recuerdo de nuestra dependencia.
«
Nuestro cuerpo está consagrado a María. ¡Qué motivo nuevo y apremiante tenemos en ello para conservar casto y puro este cuerpo, según el estado de vida que hayamos abrazado! A este cuerpo le concederemos ciertamente todo lo que le sea necesario e indispensable. Pero también lo mantendremos sujeto, sin ceder a sus caprichos ni satisfacer sus ridículas exigencias. Lo reduciremos a servidumbre, y no lo convertiremos nunca para los demás en piedra de escándalo por un porte indecente o vanidoso, o de cualquier otro modo; todo eso porque nuestro cuerpo es el templo de Dios, claro está, pero también porque es un templo consagrado a la Virgen purísima, a la Reina de las vírgenes.
Nuestros ojos le fueron consagrados. Nuestra mirada no se ha de posar jamás deliberadamente en cosas malas o peligrosas. Jamás nos han de servir para lecturas malsanas, para contemplar películas sensuales u otras representaciones chocantes. Cuando se presente la ocasión, impondremos a nuestros ojos una mortificación. Nos serviremos de ellos con alegría y agradecimiento para admirar lo que Dios ha hecho de hermoso y grande por Ella y por nosotros: y eso porque tal es el deseo de Nuestra Señora y Dueña.
Nuestra boca, nuestra facultad de hablar consagrada a María, no la deshonraremos con conversaciones escandalosas o ligeras, ni por anécdotas atrevidas, ni por la crítica de la autoridad o del prójimo, ni ha de servir siquiera para la conversación inútil con las creaturas. Nos serviremos de ella para decir o cantar las alabanzas de Dios y de su santa Madre, para todo lo que es noble y útil, incluso para una distracción honesta y permitida, siempre según las voluntades y deseos de nuestra Madre.
Nuestra inteligencia, nuestra imaginación ofrecidas a María, no las dejaremos divagar con representaciones peligrosas ni ensueños malsanos; sino que las llenaremos del pensamiento de las cosas divinas, de la contemplación de la imagen y de la belleza de María, de la meditación de todo lo que es necesario o saludable para nuestro avance espiritual y el cumplimiento de nuestro deber de cada día: pues así lo quiere nuestra Madre y Señora, María.
Con nuestro corazón, del que María es Reina, amaremos sencilla, pura y generosamente, con todo amor legítimo según nuestra propia condición de vida y estado: con afecto paterno, materno o filial, con el amor mutuo de los esposos, con el casto afecto de un novio hacia su novia y viceversa, con el hermoso y noble afecto de una amistad santificante, y sobre todo con el amor evangélico hacia los pobres, los humildes, los desgraciados, los niños… Pero combatiremos y excluiremos enérgicamente todo afecto culpable, turbador, fuera de lugar, o simplemente el embarazoso y embrollador afecto de la creatura como tal; pues María debe dirigirlo todo en el reino de nuestro corazón.
Le hemos entregado nuestros bienes temporales. Sobre todo en estos tiempos calamitosos, nos prohibiremos todo lujo exagerado, todo gasto superfluo. Usaremos nuestros bienes temporales —¡los de Nuestra Señora!— según sus miras e intenciones: sí, para nuestro mantenimiento conveniente y el de nuestra familia, e incluso, en su debido tiempo, para una distracción útil, y a veces necesaria. ¡Nuestra Madre, nuestra Mamá más bien, comprende tan bien que podamos necesitarlas! Pero en el empleo de estos bienes materiales daremos también una amplia parte, aun a costa de sacrificios reales, a los pobres e indigentes, a las misiones, a la construcción de iglesias y al mantenimiento de los sacerdotes, a todas las obras cristianas, y especialmente a las obras marianas que apuntan al reino de María y a la difusión de su perfecta Devoción… ¿Quién pensará en hacer esto, si no lo hacemos nosotros, esclavos de María?
Nuestro tiempo es de Ella. No queremos, como hace tanta gente hoy, perder, malgastar ni «matar» este tiempo tan precioso, no haciendo nada o haciendo naderías. De este tiempo emplearemos para el descanso y el recreo lo que sea estrictamente necesario y absolutamente útil. Dedicaremos una amplia parte de él a promover los intereses de Dios en nuestra alma por la oración, la meditación y la lectura piadosa. Este tiempo lo consagraremos a cumplir seria y valientemente los deberes de nuestro estado, las funciones de nuestro trabajo. Este tiempo lo usaremos, en la medida de nuestras posibilidades, para la gloria de Dios, el reino de su divina Madre, las obras de caridad y de apostolado, muy especialmente el apostolado mariano, el apostolado de la perfecta Devoción a Nuestra Señora.
«
Compréndase bien que no pretendemos ni podemos dar aquí una descripción completa de todo lo que comporta nuestra santa esclavitud bien entendida en materia de dependencia activa respecto de María. Por el momento no hacemos más que dar algunos ejemplos rápidos de las consecuencias prácticas implicadas por nuestra perfecta Consagración.
Sin embargo, de estos ejemplos se desprende suficientemente la conclusión de que la santa esclavitud exige una vida cristiana seria, y conduce a una vida cristiana santa y perfecta. Un verdadero esclavo de María es un verdadero cristiano; un esclavo lógico y consecuente en sus actos es un santo, un gran santo, con una santidad que se pide, es cierto, a todos los bautizados, pero que se impone a nosotros por un motivo nuevo y poderoso: nuestra Consagración a Jesús por María; santidad maravillosamente facilitada, por otra parte, porque toda esta tendencia hacia el austero espíritu del Evangelio queda irradiada de la sonrisa de nuestra incomparable Madre, e impregnada de su alentadora influencia.
Hemos visto que nuestro primer deber como esclavos de Jesús en María es el de servirnos de lo que hemos entregado —cuerpo y alma, sentidos y facultades, bienes interiores y exteriores— sólo según la voluntad y los designios de la Santísima Virgen María.
El segundo principio práctico del hijo y esclavo de María puede formularse así: dejar a Jesús y a María la plena y entera disposición de todo lo que le hemos entregado.
Nuestro santo Padre definió muy claramente este deber en el Acto mismo de Consagración: «Dejándoos entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, sin excepción, según vuestro beneplácito…».
Es este un deber evidente y elemental. Si me he dado, y dado realmente, debo reconocer a quienes me he entregado, teórica y prácticamente, el derecho absoluto y total de disponer a su gusto de todo lo que les he cedido. Sin esto mi donación, o no ha sido comprendida, o no ha sido hecha seriamente, o es inexistente y de ningún valor en la práctica.
Dejamos de lado por el momento la cuestión de saber si y hasta qué punto la Santísima Virgen interviene en el ordenamiento de nuestra vida, en la disposición de las circunstancias materiales y espirituales en que ha de transcurrir nuestra existencia.
En todo caso Nuestra Señora sabe, y ve en Dios, todo lo que nos rodea y todo lo que nos sucede. En todo esto Ella acepta los designios y la voluntad de la Providencia paterna y amorosa de Dios sobre nosotros. Ella quiere todo lo que quiere Dios, y asiente a todo lo que Dios permite. Por lo tanto, podemos decir que María dispone de nosotros y de todo lo que nos pertenece, al menos en el sentido de que Ella conoce, acepta y ratifica todas las disposiciones divinas relativas a nosotros.
Hemos dicho, y debemos repetirlo a menudo: «Os dejo entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, sin excepción, según vuestro beneplácito…».
Veamos rápidamente todo lo que se encierra y acumula en estas pocas palabras.
Le he entregado mi cuerpo. Si disfruto de excelente salud, consideraré este bienestar como un don de Dios y de María; lo aceptaré con agradecimiento, y utilizaré estas fuerzas para cumplir generosa y alegremente todos mis deberes. Pero si, al contrario, una indisposición, un dolor de cabeza, de dientes, de estómago, sacude y quebranta mi ánimo; si siento declinar mis fuerzas; si caigo en una enfermedad grave, preludio y presagio tal vez de una muerte próxima: en todas estas circunstancias me acordaré de que Dios y Nuestra Señora disponen así de este pobre cuerpo que yo les he consagrado, y repetiré sin cesar: ¡Hágase vuestra voluntad, y bendito sea vuestro santo nombre!.
A Nuestra Señora le entregué mis bienes temporales. Si en este campo encuentro éxito y prosperidad, no me enorgulleceré por eso, sino que recibiré con agradecimiento todos estos bienes de la mano de Dios y de Nuestra Señora, y me serviré de ellos según sus designios. Pero me sucede también lo contrario. Disminuyeron mis ingresos, me recortaron el salario, y tuve que reducir considerablemente mi tren de vida. Soy pobre tal vez, sufro la indigencia y la miseria… Madre, no quiero murmurar ni quejarme. Tú has dispuesto así de los bienes temporales que yo te había cedido. Tu beneplácito es mi felicidad. Aun en medio de la pobreza y de las privaciones repetiré: ¡Hágase tu voluntad, y bendito sea tu santo nombre!
Mi reputación te ha sido confiada y consagrada. Cuando me sienta llevado por la estima y el afecto de mis semejantes, trataré de ser humilde y de dirigir hacia Jesús y hacia Ti todo honor y toda gloria. Pero sucede que la autoridad parece retirar de mí o disminuir su confianza; encuentro menos amabilidad en mi entorno. Por ligereza o por malicia se daña más o menos gravemente a mi reputación. Al mirarte a Ti, oh María, perdonaré y olvidaré; al mirarte, aceptaré valiente y animosamente todo esto, pues todo esto son tus disposiciones sobre la reputación que yo te había entregado: ¡Hágase tu voluntad, y bendito sea tu santo nombre!
Mis parientes, en la medida en que son míos, te los he entregado y cedido. Y vengo a enterarme de que viven en la prueba y el sufrimiento, en la pobreza y la dificultad, o están a punto de serme arrancados por la muerte. Madre, ten piedad de ellos en su miseria, pero en todo caso ¡hágase tu voluntad, y bendito sea tu santo nombre!
También te he ofrecido y entregado mi corazón. Y todo corazón humano aspira al afecto. Y Tú, Madre, has hecho nacer a lo largo de mi vida flores de reconfortante amistad, y lucir en mi camino astros de beneficioso afecto. ¡Sé mil veces bendita por ello! Pero ahora surgen también en mi camino la zarza de la ingratitud, las espinas de la malevolencia, los cardos de la envidia. He tenido que atravesar muchas veces largas y pesadas noches de aislamiento y de abandono. ¡Gracias por todo esto: hágase tu voluntad, y bendito sea tu santo y augusto nombre!
Yo mismo me entregué a Ti, y Tú puedes disponer de mí. Me mantendré humildemente satisfecho del número de talentos que me hayas confiado, y de la medida de dones del espíritu que me hayáis concedido, aun si este número y esta medida son mucho más amplios y abundantes en los demás. Me contentaré con el humilde lugarcito que me hayas destinado en la sociedad. Aceptaré con agradecimiento el entorno de personas y de cosas en que me has colocado. En todo esto haré callar mis rencores y mis repugnancias. No quiero ser, como tantos otros, un descontento, un amargado, un quejoso. A pesar de todo iré a través de la vida con sol en el alma, con un canto de alegría en el corazón, con una sonrisa en los labios, porque soy tu esclavo de amor. Y puedo repetir, no, cantar sin cesar: ¡Hágase tu voluntad, y bendito sea tu santo nombre!
Incluso por lo que se refiere al ser y a los dones sobrenaturales, quiero mantenerme apaciblemente contento y agradecido con la medida recibida, aun cuando otros hubiesen recibido gracias más preciosas, auxilios más importantes, misiones más elevadas. Sin dejar de tender seria y enérgicamente a la santidad en cuanto de mí depende, quiero estar alegremente satisfecho de la medida de vida divina que Tú me comunicas, de los medios de santificación que Tú me destinas, del grado de gloria eterna que Tú, como espero, me tienes reservado: de todo eso no deseo ni quiero sino lo que Dios y Tú misma, Ministra principal de las larguezas divinas, queráis destinarme y comunicarme. En el tiempo, y también en la eternidad, ¡hágase vuestra voluntad, y bendito sea vuestro santo y augusto nombre!
Madre, soy tuyo en la hora de mi muerte: y tal como Tú, juntamente con Jesús, hayas dispuesto esta hora, con todas las circunstancias de tiempo, de lugar y de ambientes, con sus tristezas, angustias, dolores, terrores, luchas y combates; y también, ya lo sé, con todos los consuelos que Tú me tienes preparados para entonces, y con toda la asistencia sensible o secreta que quieras prestarme: Madre, esta hora tal como Tú me la destinas y tal como Tú la dispongas, la acepto desde ahora sin temor, sin duda, con alegría y amor, porque será tu hora. También para mi última hora, ¡hágase tu voluntad, y bendito sea tu santo nombre!
¡Qué hermosa, rica y feliz es la vida del verdadero hijo y esclavo de María! ¡Qué simple y santificador, y sobre todo qué glorificador para Dios y su santísima Madre, es este «fiat» incesante, este «amén» ininterrumpido, dicho con alegría y amor, a toda voluntad de Dios y de Nuestra Señora sobre nosotros!
«
Hermanos y hermanas en la santa esclavitud, recordemos fiel y frecuentemente estas consideraciones. ¡Por amor de Dios!, seamos consecuentes, seamos lógicos en vivir nuestra dependencia en cada instante y en toda circunstancia de nuestra vida.
¡Qué lamentable es comprobar tan a menudo que esclavos de María, en la práctica, olvidan casi totalmente su donación total a Nuestra Señora! Seamos esclavos de amor, no de palabra y de fórmula, sino de acto y de obra.
No es digno de esta sublime dignidad quien se queja en la menor contrariedad, quien no sabe aceptar el menor trato descortés, quien no sabe soportar la más ligera incomodidad, quien no sabe reconocer las disposiciones de Jesús y de María en las grandes o pequeñas pruebas de la vida. Miremos más allá de las causas inmediatas, humanas, creadas, que nos ocasionan esta injusticia, esta pena, este sufrimiento; pues por medio de ellos Jesús y María hacen valer sus derechos sobre quienes se han entregado a Ellos.
Y dejémoslos disponer de nosotros y de todo lo que nos pertenece sin reserva, sin excepción. No tenemos derecho a excluir esta enfermedad, esta situación, esta ingratitud, este trato indelicado. No nos toca a nosotros escoger, sino pronunciar nuestro «fiat» al pie de la letra, en todo lo que Dios y la Santísima Virgen quieran enviarnos.
Así, pues, que María disponga de nosotros según su beneplácito, según como le plazca. ¡Qué a menudo debe dudar nuestra Madre! «¿Podré pedirle a mi esclavo este sacrificio, esta situación, esta prueba, esta enfermedad? ¿No se dejará llevar a la tristeza, al abatimiento, al desaliento?». ¿No debe sonreírse a veces cuando nos oye proclamar su derecho entero y pleno de disponer de nosotros?
Madre amadísima, cuando reflexionamos en todo esto, se nos hace evidente a cada uno de nosotros cuántas veces hemos recortado, disminuido, robado y violado tus derechos sagrados sobre nosotros; qué lejos estamos de esta hermosa dependencia incesante, pedida por tu gran apóstol; qué frecuentemente hemos contradicho, por nuestros actos y por nuestra vida, lo que habíamos afirmado de corazón y de boca. Pero de ahora en adelante queremos ser lógicos en vivir la donación total que te hemos hecho, y dejarte obrar en todo y por todo, cueste lo que nos cueste. En nuestra incorregible flaqueza, oh Madre, contamos con tu auxilio omnipotente, que nos sostendrá y corregirá.
La Santísima Virgen puede disponer de todo lo que somos y de todo cuanto tenemos según su voluntad para mayor gloria de Dios, y nosotros aceptamos sin restricción sus disposiciones y decisiones. Por otra parte, no queremos hacer uso de lo que le hemos entregado por nuestra Consagración total, más que según la voluntad y los deseos de Dios mismo. En esto consiste, en sustancia, ser interiormente esclavo de Jesús en María.
Ahora nos es preciso decir algunas palabras sobre la aplicación de este doble principio, cuando se trata de nuestros bienes sobrenaturales.
En este campo con encontramos, ante todo, con la gracia santificante o nuestro ser sobrenatural: una cualidad, una manera de ser sobreañadida a nuestra naturaleza humana, que nos hace partícipes de la naturaleza divina, de su Ser íntimo, y nos da la capacidad radical de realizar los mismos actos de la vida propia de Dios.
A nuestra naturaleza humana corresponde, en el orden sobrenatural, la gracia santificante; a nuestras facultades humanas, inteligencia, voluntad, etc., corresponden las virtudes sobrenaturales infusas, teologales o morales, que nos hacen aptos, de manera inmediata, a realizar acciones sobrehumanas, sobrenaturales, y en un sentido verdaderamente divinas.
Pero además, para realizar estos actos sobrenaturales, debemos ser excitados y ayudados por una intervención, una influencia sobrenatural actual de Dios, a la que llamamos gracia actual. Todos conocemos por experiencia estas iluminaciones interiores, estas inspiraciones, estos impulsos espirituales que nos inclinan hacia el bien y tienden a apartarnos del mal.
De las virtudes sobrenaturales se distinguen realmente los dones del Espíritu Santo, que son instintos superiores, disposiciones infusas permanentes, por las que nuestras facultades, inteligencia y voluntad, son especialmente preparadas para recibir, aceptar y soportar fácil y prontamente las operaciones divinas en nosotros, y la influencia de las gracias actuales.
Al lado de todo esto tenemos, en el campo sobrenatural, los valores múltiples y preciosos de nuestras acciones.
Cada buena obra hecha en estado de gracia nos adquiere un mérito sobrenatural, esto es, nos da un derecho verdadero y estricto a un aumento de gracia santificante en esta vida, y de gloria eterna en el Paraíso.
Cada buena obra hecha en estado de gracia tiene también un valor satisfactorio, esto es, satisface en todo o en parte por las penas temporales que hemos merecido por nuestros pecados.
Con este valor satisfactorio están relacionadas las indulgencias, que borran las penas temporales merecidas por nuestras faltas, en cuanto que la Iglesia concede a nuestras acciones, en cierta medida, las satisfacciones de Cristo, de su Madre y de los Santos.
Además de los méritos propiamente dichos o de justicia, a nuestras buenas obras se les suman algunos méritos de conveniencia; es decir que Dios, fuera de la gracia y de la gloria (que nos corresponden en estricta justicia, según el orden establecido por su libre voluntad), nos concede también, en su infinita bondad, gracias actuales e incluso un aumento de gracia santificante, que era conveniente concedernos, dada nuestra buena voluntad.
Nuestras acciones sobrenaturales tienen también un valor impetratorio, gracias al cual obtenemos de Dios y nos aseguramos, aunque sin merecerlos, ciertos dones sobrenaturales. Cada acto de un verdadero cristiano, sobre todo de un verdadero esclavo de Jesús en María, es una oración en el sentido amplio de la palabra.
Finalmente, están nuestras oraciones propiamente dichas, que, además de los valores ya mencionados, tienen una virtud propia misteriosa, por la infinita bondad de nuestro Dios y por el hecho de que El mismo se comprometió a escucharnos en nuestras justas peticiones, y a concedernos todo lo que le pidamos de manera conveniente en la oración.
Este es el inventario de las «riquezas incomparables» que, en el orden sobrenatural, son nuestra porción magnífica de herencia.
«
Notemos cuidadosamente desde ahora:
1º Primero, que nuestros tesoros sobrenaturales, en su parte más considerable y más preciosa, no son comunicables a otras almas. Son particularmente incomunicables la gracia santificante, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, las gracias actuales y los méritos propiamente dichos o de justicia.
Por el contrario, pueden ser aplicados a los demás nuestros méritos de conveniencia, el valor satisfactorio e impetratorio de nuestras buenas obras, la virtud especial de nuestras oraciones como tales, y las indulgencias en la medida en que la Iglesia lo permite .
2º Segundo, que debe ser evidente para todos que nuestras riquezas sobrenaturales incomunicables, gracias, virtudes y méritos estrictos, superan incomparablemente en valor a nuestros bienes sobrenaturales comunicables. Incluso considerando separadamente los valores de nuestras acciones buenas, el valor meritorio es mucho más precioso que los demás valores secundarios.
Para darse cuenta claramente de las consecuencias de su donación completa, un esclavo de Jesús en María debe recordar netamente todos estos presupuestos.
«
Por nuestra Consagración total hemos dado a Nuestra Señora todos nuestros tesoros sobrenaturales. No se los hemos confiado solamente: le hemos reconocido sobre todo esto un derecho de propiedad verdadero y absoluto.
Todo lo que en estos tesoros no es comunicable, como la gracia, las virtudes y los méritos propiamente dichos, es propiedad de María. Sólo que, por la naturaleza misma de estos bienes, Ella no puede aplicarlos a otras almas. Es imposible.
María disfruta de esta parte de nuestros bienes espirituales, que es la más preciosa de todas, como de su propiedad. Ella recibe gran alegría y gran gloria cuando conservamos estos bienes preciosamente, y los aumentamos con esmero.
Ella misma cuida de estas riquezas, vela por ellas fielmente, las aumenta y las engrandece con alegría para provecho nuestro, pero sobre todo para gloria de su querido Hijo .
Lo que es comunicable en nuestros tesoros espirituales, méritos de conveniencia, valor satisfactorio e impetratorio de nuestras buenas obras, virtud particular de nuestras oraciones, y todos los valores y riquezas sobrenaturales que pueden venirnos de otros —como las oraciones que se harán por nosotros, las indulgencias que otros ganarán en favor nuestro después de nuestra muerte, etc.—, todo eso se lo damos para que Ella disponga a su gusto, en favor de quien Ella quiera, por la intención que Ella quiera determinar.
Ya tendremos ocasión de volver sobre el tema.
«
Por el momento no tenemos que contentarnos sólo, afortunadamente, con consideraciones teóricas, por muy consoladoras que sean.
Nuestra vida sobrenatural es enteramente de María; es su propiedad, y por lo tanto su alegría, su gloria y su corona.
Madre, también en virtud de nuestra Consagración, queremos velar cuidadosamente, ansiosamente, por estos tesoros que son tuyos. ¡Tu bien, más aún que el nuestro, un bien infinitamente precioso, se perdería por el pecado grave…! ¡Cuánto esmero hemos de poner, desde este punto de vista, por evitar todo lo que de cerca o de lejos pudiera dañar a esta vida divina en nosotros, y sobre todo destruirla y extinguirla!
Nos acordaremos, además, de que cuanto más elevadas sean estas virtudes, y más abundantes estos méritos, y más rica esta vida, tanto más brillante será también tu corona, dulce tu gozo, y resplandeciente tu gloria.
Madre, por el uso frecuente y fervoroso de los sacramentos, por una vida de caridad cada vez más ardiente, por una generosidad creciente en la abnegación y en la mortificación, y por la práctica fiel de la santa esclavitud, trataremos de acrecentar la vida divina en nosotros, a fin de multiplicar tus tesoros, aumentar tu gloria, engrandecer tu alegría.
Es cierto que se impone a nosotros el pensamiento entristecedor, casi desalentador, de nuestra debilidad, de nuestra corrupción, de nuestra inconstancia.
Pero aquí como en otras partes, nos ofreces consuelo y aliento: pues, después de Jesús, Tú eres nuestra fortaleza.
Con gran gozo nos acordamos de que tu gran Servidor nos enseña, con muchos otros Santos, que tu verdadera Devoción es una fuerza invencible en nuestra debilidad y cobardía, una armadura poderosa, una fortaleza inexpugnable contra las fuerzas maléficas del mundo corrompido, y contra las mismas violencias de Satán .
Tú, oh María, conservarás con fidelidad lo que te ha sido consagrado, y nos ayudarás a acrecentar la vida de Dios en nosotros hasta su supremo desarrollo.
En Ti, oh María, hemos puesto toda nuestra esperanza después de Dios.
Esta esperanza no se verá confundida.
Cuando alguien, de viva voz o por escrito, ha entrado en conocimiento de la verdadera Devoción, nueve veces de cada diez se pregunta: «¿Entonces no podré rezar ya por intenciones particulares?».
Vamos a contestar a esta pregunta.
Damos a la Santísima Virgen todos nuestros bienes sobrenaturales sin excepción.
Damos también a nuestra Madre la porción más vasta y preciosa de nuestro haber espiritual: nuestra gracia y nuestras gracias, nuestras virtudes y nuestros méritos; pero, como hemos visto, de esta porción tan rica Ella no puede disponer en favor de otras almas, sino que ha de limitarse a conservar, aumentar y embellecer estos tesoros para nuestro propio provecho, y sobre todo para mayor gloria de Dios.
Damos igualmente a nuestra Reina amadísima todo lo que en nuestros bienes sobrenaturales es aplicable a otras almas, esto es, los valores secundarios, satisfactorio e impetratorio, de nuestras buenas obras, la virtud propia de nuestras oraciones, nuestras indulgencias y todo lo que en valores sobrenaturales puede venirnos de otros: las oraciones que otros ofrezcan por nosotros, las indulgencias que otros ganen en nuestro favor, el valor satisfactorio e impetratorio de acciones buenas que otros quieran aplicarnos, incluso las misas que después de nuestra muerte sean ofrecidas por el descanso de nuestra alma.
Reconocemos a la Santísima Virgen un derecho entero y pleno de disponer de todo lo que en nuestros bienes sobrenaturales es comunicable a otros, tanto después de nuestra muerte como durante nuestra vida en la tierra.
Ella puede disponer de todo esto según su beneplácito: para nuestro propio provecho, en favor de nuestros parientes y bienhechores, de los sacerdotes y misioneros, por las intenciones del Sumo Pontífice, por el alivio y la liberación de las almas (y tales almas) del Purgatorio, etc.; una vez más, según su beneplácito, y siempre —no hace falta decirlo— para mayor gloria de la Santísima Trinidad.
«
Aquí se plantea la «eterna pregunta». «Por haber entregado todo a Nuestra Señora, ¿no podré ya rezar por intenciones particulares, ni ofrecer mis buenas obras por un fin especial? ¿No puedo ya comulgar por el descanso del alma de mis parientes, rezar por la conversión de los pecadores o de tal pecador, por el advenimiento del reino de Nuestra Señora? ¿No puedo ya hacer celebrar misas por una u otra de estas intenciones?» .
La respuesta a esta pregunta es fácil. Además, el mismo Montfort la da claramente .
Sin ninguna duda podemos, y habitualmente debemos continuar teniendo, como esclavos de amor, intenciones especiales en nuestras oraciones y buenas obras.
Podemos hacerlo, a condición —naturalmente— de someter nuestras intenciones a la aprobación de nuestra Madre y aceptar sus decisiones sobre ello, aunque nos sean desconocidas.
Podemos hacerlo, porque al obrar así dejamos intactos sus derechos sobre los bienes espirituales que le hemos entregado. En resumen, es pedirle humildemente que las oraciones y las indulgencias que de que le hemos hecho donación, Ella misma las aplique por tal o cual intención. Ella es libre de hacerlo o de no hacerlo.
Por eso, cuando nosotros, esclavos de amor de Nuestra Señora, formulamos intenciones determinadas para nuestras oraciones y nuestras buenas obras, lo hacemos siempre con esta reserva: «a condición de que la Santísima Virgen quiera, a condición de que Ella no tenga intenciones más urgentes o mejores». En este último caso aceptamos las disposiciones de Ella: nuestras intenciones quedan siempre subordinadas a las suyas.
Para señalar más netamente nuestra dependencia, podemos, si queremos, formular expresamente esta condición cuando determinamos nuestras intenciones. Pero no es necesario: queda ya entendido una vez por todas entre Ella y nosotros, que en definitiva es Ella, y no nosotros, la que decide la aplicación de nuestras oraciones e indulgencias.
Así, pues, podemos determinar intenciones especiales para nuestra vida de oración y sacrificio. Y añadimos que, por regla general, debemos hacerlo, en el sentido de que ordinariamente será preferible que lo hagamos.
San Luis María de Montfort observa que, al obrar así, daremos gusto a la Santísima Virgen, que, en recompensa de nuestra generosidad, se sentirá feliz de acceder a nuestros pedidos en favor de tal o cual intención que nos sea querida .
Hay una doble ventaja espiritual en determinar intenciones especiales: por una parte, la de introducir un poco de diversidad en nuestra vida espiritual, lo cual será muy útil a bastantes almas; y por otra parte, la de estimularnos al fervor en la oración y a la generosidad en el sacrificio. ¿No es cierto que la amenaza inminente de la espantosa plaga de una nueva guerra mundial nos incita más fuertemente al fervor en la oración, y lo seguirá haciendo durante mucho tiempo para apartar el peligro que sigue al acecho?
Además, dentro del espíritu de la Iglesia entra sin lugar a dudas que nos propongamos fines especiales en nuestras oraciones. La Iglesia nos excita a ello, y nos da el ejemplo.
Sin embargo, no hay que exagerar en el sentido contrario.
Para muchas personas, determinar y enumerar todo un montón de intenciones especiales es una verdadera distracción y un verdadero obstáculo para el recogimiento y la unión divina. Su acción de gracias después de la Comunión, por ejemplo, consiste casi únicamente en enumerar una larga lista de nombres, y en especificar para sí mismo y para los demás toda clase de necesidades y de deseos.
La repetición frecuente de todo un montón de intenciones será particularmente perjudicial para las personas que se sienten llamadas a una unión íntima con Dios y con la Santísima Virgen María. Por lo tanto, que las almas que se sienten atraídas a esta unión silenciosa, sencilla y profunda, no se sientan obligadas a interrumpir esta unión tan fortalecedora y dulce para fijar su atención a toda clase de intenciones particulares.
En el próximo capítulo contestaremos a las diferentes objeciones que a veces se plantean contra el abandono de nuestras oraciones e indulgencias a nuestra divina Madre.
Por el momento, recapitulemos.
1º Un esclavo de amor de Nuestra Señora puede formular intenciones particulares en sus oraciones y buenas obras, pero las somete enteramente al beneplácito de la Santísima Virgen.
2º Habitualmente es aconsejable determinar nuestras intenciones, por ejemplo para cada decena del Rosario, para cada misa, etc. Después de la sagrada Comunión pediremos ciertas gracias especiales: el reino de la Santísima Virgen en nuestra propia alma, en los sacerdotes, en las almas de los niños, etc.
3º Para señalar nuestra total dependencia y nuestra confianza absoluta para con nuestra divina Madre, ofreceremos de vez en cuando nuestras oraciones por las solas intenciones de la Santísima Virgen, sin conocerlas. Podremos hacerlo más especialmente cuando, por falta de tiempo, nos sea difícil enunciar muchas intenciones particulares.
4º Las almas atraídas a la unión íntima con Dios y la Santísima Virgen no han de preocuparse por determinar muchas intenciones en su oración. Bastará que, una vez al día por ejemplo, encomienden sus deseos a Nuestra Señora.
Estamos persuadidos de que, obrando así, no faltamos a ninguna de nuestras obligaciones: María es nuestro riquísimo Suplemento que colma todas nuestras lagunas y salda todos nuestros déficits.
Ella cuida fielmente de nosotros y de todo lo que nos es querido.
Por nuestra Consagración total reconocemos a nuestra divina Madre como Propietaria de todo lo que poseemos. Ella puede disponer a su gusto de los valores comunicables de nuestra vida sobrenatural, especialmente de nuestras oraciones e indulgencias. Y aunque, por regla general, debamos seguir rezando y haciendo nuestras buenas obras por intenciones determinadas, estas intenciones quedan sometidas a las decisiones de María. Rezamos por fines específicos, pero siempre con la condición tácita: Si la Santísima Virgen quiere.
Entonces se presentan los reparos.
«Pero Padre, de esta manera ya no sabré nunca si la oración que hago, si la indulgencia que gano, será aplicada por la intención que yo determino: por ejemplo, la conversión de los Judíos, el descanso de las almas de mis difuntos, la santificación de los sacerdotes, etc. Por lo tanto, ya no puedo seguir asistiendo a mis parientes, bienhechores y amigos; ya no puedo seguir promoviendo los grandes intereses de la Iglesia. ¿No estoy faltando así a muchas obligaciones?».
Entre paréntesis, hagamos una observación en la que apenas se piensa. Si tú no eres esclavo de la Santísima Virgen, ¿estás seguro de que tus oraciones serán siempre aplicadas por la intención que les asignas? La aplicación que se hace a otras almas de nuestras oraciones, indulgencias y demás valores sobrenaturales comunicables está rodeada de misterio. Muy poca cosa sabemos de las leyes que Dios se asignó sobre este punto, y de la línea de conducta que El mismo se marcó. Una cosa es cierta, y es que sucede a menudo, muy a menudo tal vez, incluso con quienes no se han comprometido por la santa esclavitud, que sus oraciones y buenas obras no son aplicadas por la intención que ellos habían formulado; ya sea porque la cosa es imposible (por ejemplo, cuando una indulgencia es ofrecida por un bienaventurado o por un condenado), ya sea porque aquellos por quienes se reza no se encuentran en las disposiciones requeridas para recibir los frutos de esta oración, ya sea simplemente porque esta aplicación no sería conforme con los adorables e insondables designios de Dios.
Pero hablemos de los esclavos de amor.
Sí, es cierto que no sabremos nunca con certeza si nuestras oraciones e indulgencias serán aplicadas por los fines que habíamos determinado, puesto que esto depende de la decisión de nuestra divina Madre, y esta decisión nos será desconocida en esta tierra.
Pero esta perspectiva no nos asusta de ningún modo. No vemos en esto ningún inconveniente. Estamos persuadidos, al contrario, de que la aplicación que Nuestra Señora misma haga de nuestros bienes espirituales comunicables, comporta para nosotros y para los demás las ventajas más preciosas. De estas ventajas volveremos a hablar en otra ocasión.
Ningún inconveniente.
Todo se reduce a esto: que seamos fieles a las obligaciones que nos incumben: obligaciones de justicia, de caridad, de amistad, de conveniencia, etc.
Acordémonos de lo que decíamos antes: nos damos a la Santísima Virgen con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, y por lo tanto no sólo con nuestro activo, sino también con nuestro pasivo.
Es imposible que sea de otro modo, imposible que la divina Dueña no nos tome también con nuestras deudas y nuestras obligaciones.
Un generoso bienhechor quiere hacer donación a nuestra Congregación de una magnífica propiedad, de un valor de un millón de euros, pero agravada con una hipoteca de cien mil euros. ¿Podría decirle el Padre Provincial: «Mil gracias por su ofrecimiento tan amable, señor. Lo aceptamos con agradecimiento y entusiasmo. Pero le rogamos que conserve consigo la hipoteca con que el inmueble se encuentra agravado»? El donante respondería con todo derecho: «Reverendo Padre, eso es imposible. Esta hipoteca es inherente a la propiedad. Ha de aceptar una y otra, o no quedarse con nada».
Nuestra buena Madre debe tomarnos —y Ella lo hace de buena gana— tal como somos, con nuestros pecados y faltas, con nuestras deudas y obligaciones.
De acuerdo: tenemos múltiples obligaciones con nuestra familia, con nuestros bienhechores y amigos, con sacerdotes y misioneros, con las grandes intenciones de la Iglesia…
Pero, ante todo, nuestra divina Madre conoce estas obligaciones, y las conoce mejor que nosotros.
Luego, Ella quiere, y más que nosotros, que estas obligaciones se cumplan, pues responden a la voluntad de Dios. Esta voluntad le es mucho más querida a Ella que a nosotros. Nosotros faltamos a veces, incluso a menudo, a nuestras obligaciones. La Santísima Virgen jamás.
Finalmente, no se puede dudar de que Nuestra Señora hace suyas estas obligaciones, como la hipoteca de la propiedad de que hablábamos hace un instante.
Por lo tanto, podemos estar ciertos de que esta Virgen fidelísima y cariñosísima cumplirá infaliblemente nuestras obligaciones en nuestro nombre y en nuestro lugar; y que Ella lo hará de manera mucho más perfecta que si lo hubiésemos hecho nosotros directamente. En efecto, Ella puede hacerlo, no sólo como nosotros mismos, con el modesto contenido de nuestra hucha espiritual, sino con los méritos infinitos de Jesús, con sus propios tesoros inmensos, y con las satisfacciones e impetraciones supererogatorias de los santos y de los bienaventurados, de que Ella dispone según su voluntad como Tesorera de las riquezas de Dios. De manera que, en lugar de perder ni sufrir nada por nuestra Consagración, nuestros parientes y bienhechores vivos o difuntos se ven socorridos cien y mil veces mejor, y las grandes intenciones de la Iglesia se ven cien y mil veces mejor realizadas.
«
«Sí, Padre. Pero ¿y yo? Mi pasado no es tan brillante. ¡Necesito tantos auxilios y gracias! Si la Santísima Virgen aplica a otros mis oraciones y las que se hagan por mí, ¿qué será de mí? Y ¿no tendré que sufrir por más tiempo y más duramente en el Purgatorio, ese lugar terrible de purificación al que por un pecadito algunos autores me condenan por siglos enteros, y eso porque soy esclavo de amor y, por consiguiente, cedo en favor de otros mis indulgencias y las que se ganen por mí?».
El Padre de Montfort señala tranquilamente —y sus palabras caen como una ducha fría— que esta objeción proviene «del amor propio y de la ignorancia» .
Y tiene razón.
Por nuestra Consagración Nuestra Señora se convierte en la Propietaria y Administradora de nuestros bienes espirituales. En la dispensación y empleo de estos bienes, Ella tendrá en cuenta sin duda alguna, como hemos visto, nuestras obligaciones, y ante todo con nosotros mismos, por ejemplo, la obligación de proveer por la oración a nuestra salvación y perfección. Nuestra Madre tendrá mucho cuidado de no olvidar este deber, y lo cumplirá escrupulosamente. ¡Tengamos, por favor, un poco de confianza en Aquella que Dios mismo ha establecido como Administradora y Dispensadora de sus bienes espirituales!
Por lo que se refiere al Purgatorio, es cierto que por la entrega heroica a la Santísima Virgen de todo lo que tenemos, realizamos un acto incesantemente renovado del amor más puro y desinteresado a Dios y a su santísima Madre, caridad perfecta que es poderosísima para borrar nuestros pecados y las penas que les están vinculadas, y sobre todo para aumentar nuestros méritos por toda la eternidad. Si tuviésemos que elegir entre sufrir más y durante más tiempo en el Purgatorio, y contemplar a cambio más claramente, amar más perfectamente y poseer más enteramente a Dios y, por eso mismo, ser más felices para siempre —cosa que realiza incontestablemente nuestra esclavitud de amor—, deberíamos preferir sin dudar, si queremos ser razonables, esta segunda alternativa, aun desde nuestro punto de vista personal. Pero sobre todo desde el punto de vista del amor a nuestra Madre incomparable, deberíamos estar dispuestos a sufrir más largo tiempo en el Purgatorio, si así lo exigiese su glorificación.
Pero apresurémonos a decirlo: esto no es más que una vana suposición. La realidad es muy distinta.
Es totalmente inaceptable que un esclavo de amor de la Santísima Virgen, justamente por ser su esclavo, tenga que sufrir por más tiempo y más cruelmente las llamas purificadoras del Purgatorio.
Esta suposición reposa, lo repetimos con nuestro Padre no sin alguna indignación, en la ignorancia, en el desconocimiento de la liberalidad de Dios y de su santísima Madre.
¡No se conoce a esta Madre de bondad!
¡Vamos! Alguien te ha cedido una magnífica fortuna. Por circunstancias imprevistas este generoso bienhechor cae en la indigencia y en la miseria. Tú, gracias a él, eres millonario. ¿Tendrías tan poco corazón para dejarlo en la miseria y en el sufrimiento, cuando te es tan fácil socorrerlo a tu vez? Al contrario, ¿no te estimarías feliz de encontrar la ocasión de manifestarle tu agradecimiento? ¿No te creerías insultado, si alguien se atreviese a imputarte otros sentimientos y otros designios?
Y nosotros, ¿no tendremos vergüenza de atribuir semejantes sentimientos a la Santísima Virgen, la Mujer y Madre ideales, de una bondad, ternura y caridad que desafían toda palabra y toda concepción?
Me he dado a Ella por entero: imposible darle más. He colocado mis intereses por encima de los míos; no he vivido más que para su Reino; me he despojado de todo para poder honrarla más y manifestarle más amor.
¡Y a causa de esto mismo caería yo en el hambre y en la miseria espirituales, a causa de esto mismo tendría yo que ser torturado más cruel y largamente en el Purgatorio, cuando a esta divina Virgen le es posible, ¿qué digo?, le es fácil aliviarme y liberarme, puesto que Ella es todopoderosa sobre el Corazón de Jesús, puesto que sus oraciones son casi órdenes, puesto que Ella dispone a su gusto de todas las expiaciones y satisfacciones de la vida de Jesús y de la suya propia!
Nuestra inteligencia y nuestro corazón contestan al unísono: ¡Imposible! ¡Mil veces imposible!
Madre, con toda la generosidad de mi pobre corazón, me doy de nuevo a Ti. Con toda confianza, con los ojos cerrados, me escondo de nuevo en tu Corazón materno. Te entrego de nuevo, absolutamente, sin condiciones ni reservas, todos mis bienes, todo mi haber espiritual sobrenatural, actual y futuro.
Hoy lo hago especialmente con la intención de reparar y de hacerte olvidar la pusilanimidad hiriente de quienes, por falta de confianza, no quieren darse a Ti.
Aunque mis sufrimientos en el otro mundo, como consecuencia de este acto, debiesen ser más largos y más crueles, sin dudar y con alegría aceptaría esta previsión.
Pero no, que Tú eres una Madre incomparablemente buena y todopoderosa en el reino de Dios.
Tú reinas como Dueña incontestada en todo el dominio del Amor y de la Misericordia.
Madre, con toda confianza me abandono enteramente a Ti.
Es evidente para quien reflexiona, como hemos hecho notar en un capítulo precedente, que no hay ningún inconveniente en ceder a nuestra divina Madre los valores comunicables de nuestras buenas obras, y en particular nuestras oraciones e indulgencias. Nadie tendrá que sufrir de las consecuencias de este acto: ni nosotros mismos, ni nuestros seres queridos, ni las grandes intenciones de la Iglesia.
Al contrario, como también hicimos notar y explicaremos ahora, a este acto se vinculan las ventajas más magníficas. ¡Háganoslo comprender bien la santísima y purísima Esposa del Espíritu Santo!
1º Nuestra buena Madre, ante todo, conoce nuestras obligaciones, y las conoce mucho mejor que nosotros.
Ella sabe, por ejemplo, y mucho mejor que nosotros, todo el bien de que somos deudores a nuestros padres. Ella contó y pesó las innumerables horas de solicitud que vivieron por nosotros, las oraciones fervorosas que ofrecieron por nuestro bienestar, y el trabajo, a veces abrumador, que realizaron por nosotros.
Ella conoce todas las influencias, incluso las más secretas, que se han ejercido en nuestra vida espiritual. Ella sabe a quién debemos ciertas gracias selectas, ciertas gracias decisivas en nuestra vida: un retiro, una misión, la vocación religiosa o sacerdotal. Nosotros conocemos tal vez algunas de estas causas: Ella las conoce todas. Es posible que la gracia del sacerdocio se la deba yo a una Carmelita desconocida, a un sacerdote chino, a un pobre negro del Africa. No es inverosímil, dada la reversibilidad de los méritos y la influencia mutua entre los miembros del Cuerpo místico de Cristo. En este caso, Ella tendrá en cuenta, al administrar mi pequeña fortuna espiritual, estas obligaciones y deudas, completamente desconocidas para mí. Y esto es ciertamente una inmensa ventaja.
2º María sabe todo lo que sucede en el mundo, sobre todo en el mundo de las almas. Ella ve claramente en Dios todo lo que tiene algún vínculo —y Ella conoce este vínculo— con el reino de Dios y la salvación de las almas. Ella ve las alegrías y tristezas, los peligros y tentaciones que acompañan y rodean nuestra vida y nuestra muerte, y también la vida y la muerte de quienes nos son queridos por algún motivo. En la aplicación de los valores espirituales de nuestra vida, Ella tendrá efectivamente en cuenta —lo cual nos sería imposible a nosotros— todas estas circunstancias.
3º Nosotros olvidamos a veces… Por desgracia, la memoria del corazón es demasiado a menudo «una facultad que olvida». ¡Los ausentes, sobre todo por la muerte, son a veces olvidados tan pronto! En todo caso, a pesar de la mejor voluntad del mundo, nos es frecuentemente imposible acordarnos de todas las intenciones que nos fueron confiadas. Y aunque pudiéramos, no sería ni posible ni deseable enumerarlas todas. Nuestras horas de oración tendrían que estar dedicadas a esto por entero, con gran detrimento de nuestra unión con Dios. ¡Qué descanso, qué seguridad, poder decir a medida que nos encomiendan toda clase de intenciones: «Buena Madre, esta intención la dejo en tu gran Corazón, tan materno. Cuídate de ella». Ella puede hacer lo que nosotros no podemos: ser Marta activa y solícita, sin dejar de ser María que contempla y que ama sin cesar.
4º Una cosa más. Una fortuna bien administrada crece sin cesar, a veces de manera asombrosa. Especuladores sagaces, que saben elegir bien sus acciones, ven cómo su fortuna crece a veces en proporciones increíbles.
Querido lector, queda entendido que nosotros no pretendemos llevar a nuestros esclavos de amor a especular en la bolsa. Nos limitamos a hacer una comparación.
En el orden sobrenatural se dan a veces estas inversiones maravillosas. Montfort habla de esos «lucros para realizar en Dios» . La Santísima Virgen, que ve y prevé todo en Dios, está puesta en el lugar más excelente para concedernos estas buenas gangas, por la aplicación oportunísima y fructuosísima de nuestros valores espirituales.
Tenemos nuestras intenciones. Pienso que buenas. Pero nada me dice con certeza que son las mejores, las más imperiosamente exigidas por la gloria de Dios, las que más han de contribuir hic et nunc, de la manera más eficaz y rápida, al reino de Dios en mi alma y en el mundo. Nuestra Señora, al contrario, que lo sabe todo en el reino de Dios, conoce las necesidades más apremiantes de las almas, y las aplicaciones más productivas de nuestros bienes sobrenaturales.
Un pecador está a punto de morir. En la balanza, los platillos de la justicia y de la misericordia están equilibrados. Echa un Rosario, un solo Avemaría tal vez, en el platillo de la misericordia, y la balanza se inclinará en su favor. Este pecador va a recibir una gracia decisiva. Va a convertirse y a glorificar a Dios por toda una eternidad. Nuestra Señora, en este caso, no aplicará tus oraciones para liberar a un alma del Purgatorio, o para santificar a un sacerdote, sino para arrancar con ellas a este pecador de la muerte eterna. ¿Quién no quedará encantado de esto?
Nuestra vida es dura, muy dura a veces.
Austeras, muy austeras son las exigencias de la verdadera vida cristiana; más rigurosas aún las de la vida de esclavo de amor, las de la vida religiosa y sacerdotal.
Con la ayuda de nuestra divina Madre queremos responder generosamente a estas exigencias, aguantar valientemente esta vida de abnegación, y llevar alegremente nuestra cruz de cada día.
Pero desde entonces, ¿no es un deseo muy legítimo que de esta vida de renuncia podamos sacar la mayor cantidad de ventajas posible, para la glorificación de Dios, el reino de Cristo y de María, la salvación y santificación de las almas?
Nosotros, esclavos de Nuestra Señora, contamos con la certeza absoluta de que la Santísima Virgen sabrá emplear nuestra vida de la manera más fecunda y fructuosa para Dios, para las almas y para nuestro propio provecho.
5º Una última observación. Es incontestable que la Santísima Virgen nos toma tal como somos, tanto con nuestro pasivo como con nuestro activo, y por lo tanto con nuestras obligaciones. Estas obligaciones se hacen realmente suyas. Ella está obligada, pues, a cumplirlas. Ella lo hará muy fielmente, y con toda seguridad mucho más fielmente que nosotros. También mucho más perfectamente. Nosotros podríamos hacerlo con nuestro pequeño haber sobrenatural, agotado tan a menudo. Ella, con las inmensas riquezas de que dispone: las del Corazón de Jesús, que son infinitas, las suyas propias, tan abundantes, y las de los santos y bienaventurados, que Ella administra como Dispensadora de todos los tesoros del Señor.
Por eso, en lugar de que nosotros y aquellos a quienes amamos tengan que sufrir por nuestro acto, seremos socorridos al contrario cien y mil veces mejor, y cien y mil veces mejor serán realizadas también las grandes intenciones del Sumo Pontífice y de la Iglesia: la paz del mundo, la ayuda a las misiones, la santificación de los sacerdotes, etc.
Releamos, para nuestro gran consuelo, los siguientes textos:
«Conociendo perfectísimamente la Santísima Virgen, a quien cedemos el valor y el mérito de las buenas obras, dónde está la mayor gloria de Dios, y no obrando Ella sino para esta mayor gloria de Dios, un perfecto servidor de esta buenísima Señora, que a Ella se ha consagrado por entero, puede decir sin temor que el valor de todas sus acciones, pensamientos y palabras se emplea para la mayor gloria de Dios…» .
«Se debe notar que nuestras buenas obras, al pasar por las manos de María, reciben un aumento de pureza y, por consiguiente, de mérito y de valor satisfactorio e impetratorio, por lo cual se hacen mucho más capaces de aliviar a las almas del Purgatorio y convertir a los pecadores, que si no pasaran por las manos virginales y liberales de María. Lo poco que se da por la Santísima Virgen, sin propia voluntad y por caridad muy desinteresada, llega a ser, en verdad, muy poderoso para aplacar la cólera de Dios y atraer su misericordia…» .
Así se hace posible «por esta práctica, observada con entera fidelidad, dar a Jesucristo más gloria en un mes de vida, que por cualquiera otra, aunque más difícil, en varios años» .
«¿Puede encontrarse algo más consolador para un alma que ama a Dios con amor puro y desinteresado, y que aprecia más la gloria de Dios y sus intereses, que los suyos propios?» .
Y así, también según la observación que hace San Luis María de Montfort, en el día de nuestro juicio quedaremos felizmente sorprendidos a la vista de los resultados, asombrosamente ricos, de nuestra vida desgraciadamente tan ordinaria; a la vista de todo lo que habremos podido realizar para gloria de la Santísima Trinidad, por el reino de Cristo y de María, por el triunfo de la Iglesia, por la salvación y santificación de las almas, y por nuestra propia glorificación y bienaventuranza.
Con indescriptible emoción caeremos a los pies de nuestra divina Madre, o más bien nos abismaremos en las profundidades de su Corazón materno, y balbucearemos lo que tan frecuentemente habíamos repetido en esta vida: ¡Madre, ahí tienes tu obra!
A veces nos han planteado la siguiente pregunta u objeción: «He hecho el acto heroico, y por eso ya he cedido mis oraciones e indulgencias a las benditas almas del Purgatorio. ¿Puedo con todo hacerme esclavo de amor?».
Será útil contestar a esta pregunta. Respuesta que encontrará aquí su lugar, después de las explicaciones que hemos dado en los artículos precedentes. Ella destacará de nuevo las riquezas de nuestra magnífica Consagración, y la hará brillar a nuestras miradas como uno de los actos más elevados y preciosos que un cristiano pueda realizar en esta vida.
Naturaleza y alcance de los dos actos
El acto heroico consiste en ceder a las almas del Purgatorio todas las indulgencias que uno gana, el valor satisfactorio de todas nuestras buenas obras, y también las santas misas, oraciones e indulgencias que después de nuestra muerte sean ofrecidas por el descanso de nuestra alma.
Se puede entregar todos estos valores a la Santísima Virgen para que Ella los aplique a las almas de los difuntos, o cederlos directamente a estas benditas almas sin acudir a la intervención de Nuestra Señora.
Por este acto se estipula, pues, que todo lo que constituye su objeto será aplicado, no por otros vivos, ni siquiera por sí mismo, sino únicamente por las almas del Purgatorio. Es lo que hace dar a este acto el epíteto de «heroico», porque al excluirse uno mismo de la aplicación de estos valores, se acepta sufrir tal vez más larga y cruelmente en la morada de la purificación, para librar y aliviar a otras almas, detenidas en este lugar de sufrimientos.
Quede claro que por este acto tan meritorio se cede únicamente a las almas del Purgatorio lo que tiene valor expiatorio y satisfactorio en nuestra vida, como son nuestras indulgencias, y nuestras oraciones y buenas obras en la medida en que puedan satisfacer por las penas merecidas por nuestras faltas. No se cede, pues, la virtud propia de las oraciones personales en cuanto tales, ni lo que se llama valor impetratorio de las buenas obras personales, ni aún menos, evidentemente, el mérito propiamente dicho de estas mismas buenas obras.
Lo repetimos: acto hermosísimo, acto admirable, que debe inspirarnos el mayor respeto, y al que la Iglesia ha vinculado ventajas preciosas y numerosas indulgencias.
Por lo que se refiere a la Consagración de la santa esclavitud, nos basta recordar en dos palabras, después de las explicaciones dadas hasta aquí, que consiste en dar a la Santísima Virgen, y por Ella a Jesús, todo lo que somos y tenemos en el orden espiritual y material, natural y sobrenatural, y eso en el tiempo y para la eternidad, con el derecho que le dejamos a nuestra divina Madre de disponer de todo eso según su beneplácito, para mayor gloria de Dios.
Comparación de los dos actos
Si comparamos ahora los dos actos, esta comparación será incontestablemente ventajosa para nuestra Consagración.
1º El acto heroico puede hacerse por la Santísima Virgen: nuestra Consagración debe estar dirigida a la santa Madre de Jesús. Por lo tanto, esta es por su misma naturaleza un homenaje de amor y de veneración hacia la Santísima Virgen María; no así el acto heroico.
2º El acto heroico se hace en favor de las almas del Purgatorio para librarlas o al menos aliviarlas de sus tormentos, lo que evidentemente es una meta muy elevada. Sin embargo, esta meta es superada inmensamente por la que nos proponemos en la Consagración de la santa esclavitud, a saber, la mayor gloria de Dios. Si esta gloria divina exige que los valores comunicables de nuestra vida sean aplicados por las almas del Purgatorio, la Santísima Virgen lo hará sin duda alguna. Si, al contrario, esta glorificación divina —y esto no es un caso quimérico— exigiese que nuestras oraciones e indulgencias fueran utilizadas con otros fines, Nuestra Señora lo haría también: lo que constituye claramente una preciosa ventaja en favor de nuestra querida Consagración.
3º Y sobre todo hay que observar, si comparamos la extensión de los dos actos, que la donación de la santa esclavitud es mucho más comprehensiva, esto es, que abarca mucho más y se extiende más lejos que el acto heroico.
En efecto, este último da en esta vida, en favor de las almas del Purgatorio, todo lo que tiene virtud expiatoria y satisfactoria, y después de nuestra muerte las indulgencias que sean ganadas por nosotros, y también las oraciones y buenas obras que se hagan por nosotros, en la medida en que todo eso pueda aprovechar a las almas de los difuntos.
Por nuestra magnífica Consagración, en cambio, damos en primer lugar lo mismo que se da por el acto heroico, es decir, todo lo que tiene valor expiatorio, todo lo que en este orden realizamos nosotros mismos o es ofrecido por otros a nuestras intenciones.
Pero además de esto damos también a nuestra buena Madre todo el valor impetratorio de nuestras obras, la virtud propia de nuestras oraciones personales y de las que sean ofrecidas por nosotros, es decir, la virtud que estas oraciones tienen de obtener de Dios lo que en ellas se pide.
Más aún, aunque Nuestra Señora no pueda aplicarlo a otros, damos a la Santísima Virgen el valor meritorio de todas nuestras buenas obras. Le damos estas obras en sí mismas, como también las virtudes y gracias de que ellas proceden. Le damos el principio mismo de nuestras acciones, nuestros sentidos y nuestros miembros, nuestras potencias y nuestras facultades, nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestro ser y nuestra persona, ¡todo, absolutamente todo! ¿Será exagerado decir, desde entonces, que la santa esclavitud es respecto al acto heroico lo que 100 o lo que 1000 es respecto a 1?
4º Una cosa más. Nadie pretenderá sin duda que el acto heroico, por muy elevado que sea, produzca por su misma naturaleza transformaciones profundas en una vida, y aún menos que establezca por sí mismo al alma en un nuevo modo de ser espiritual. Eso, sin embargo, es la exacta verdad para nuestra Consagración mariana. Ella hace de nosotros unos «consagrados». Nos establece realmente en un estado de pertenencia y de consagración, que por una parte comporta obligaciones y exigencias muy vastas y severas que hemos expuesto aquí, y por otra parte hace que todos nuestros pensamientos, palabras y acciones pertenezcan realmente y de hecho a Jesús por María en virtud de este ofrecimiento.
5º Bajo un solo aspecto el acto heroico parece, si se lo examina superficialmente, más ventajoso que nuestra sublime donación. Y es que quienes hacen el acto heroico se excluyen a sí mismos de la aplicación del valor satisfactorio de sus oraciones y buenas obras, y eso para auxiliar a otras almas. No es nuestro caso. Nosotros dejamos que la Santísima Virgen misma juzgue de la oportunidad de la aplicación de nuestros diversos valores espirituales comunicables. Si Ella prefiere que estos valores nos sirvan a nosotros mismos, aceptamos de buena gana su decisión. El acto en favor de las almas del Purgatorio parece, pues, practicar la caridad de manera más «heroica».
Si se reflexiona bien, nos parece que incluso desde este punto de vista nuestra Consagración no es inferior, no le falta tampoco este «heroísmo», ni lo practicamos nosotros en grado inferior. Pues también nosotros aceptamos, si lo quieren Jesús y María, quedar excluidos de la aplicación de los valores satisfactorios de nuestra vida, e incluso de varios otros. Por cuanto de nosotros depende, hemos hecho el mismo sacrificio tan meritorio.
Por otra parte, nos parece netamente más perfecto dejarlo todo a la decisión de nuestra divina Madre, pues Ella tomará esta decisión según los deseos de Dios y para su mayor gloria. Es claramente más perfecto querer que nuestros valores espirituales nos sean aplicados a nosotros mismos si así lo exige la gloria de Dios, que querer excluirnos de esta aplicación cuando se siguiese de ello que la gloria de Dios se realizase menos perfectamente, o que el plan de Dios y sus designios se cumpliesen menos perfectamente.
Conclusiones prácticas
Después de lo dicho, es fácil sacar conclusiones prácticas.
Y ante todo: quienes han hecho el acto heroico pueden todavía hacer la Consagración de la santa y noble esclavitud de amor. Pues esta última donación, como hemos visto, es mucho más elevada, mucho más perfecta. Y siempre se puede subir, adelantar. Por consiguiente, a quienes han hecho el acto heroico les está permitido y se les recomienda hacer la Consagración total de sí mismos a la Santísima Virgen.
Es cierto que se puede objetar: «Pero ya he cedido una parte de mis bienes espirituales a las almas del Purgatorio. ¿Hay que retractar esta donación?».
A decir verdad, no se retracta nada. Según la observación de nuestro Padre, hacemos esta Consagración teniendo en cuenta las obligaciones que se tienen ahora o se tendrán más tarde . Nuestra Señora conoce las obligaciones que has podido contraer por tu acto heroico, y las tendrá ciertamente en cuenta en la gestión de tu fortuna espiritual. Confíale, pues, la cosa, y déjala hacer.
Así, pues, el acto heroico no es un obstáculo para abrazar la santa esclavitud.
Se podría difícilmente decir lo mismo de lo contrario.
No se ve muy bien cómo alguien que, para mayor gloria de Dios, lo ha dado todo a Nuestra Señora, pudiese luego atribuir por sí mismo una parte de estos bienes para un fin inferior y subordinado.
Queda claro que un esclavo de María puede perfectamente pedir a esta divina Madre que se digne aplicar sus oraciones e indulgencias, no a sí mismo, sino a las almas del Purgatorio, si esta intención concuerda con los designios y la gloria de Dios.
O también puede, aunque viene a ser lo mismo, ceder a las almas del Purgatorio el valor expiatorio de su vida, a condición de que la Santísima Virgen apruebe esta aplicación. En estos casos, no se volvería a tomar nada de lo que se ha dado .
Las explicaciones sobredichas, evidentemente, son propias para hacer crecer más nuestra estima por el magnífico acto que hemos realizado. Pedimos a nuestra dulce Madre que nos haga corresponder fielmente a la gracia que hemos recibido. De nuevo tomamos el propósito de vivir según el «espíritu» de esta perfecta Consagración.
Di ahora, querido lector, un Avemaría para que captemos bien y vivamos fielmente este espíritu.
¡Montfort nos dice que es algo tan raro!
Nos hacemos esclavos de amor por medio de la propia Consagración total a Jesús por María.
Eso quiere decir, como hemos explicado precedentemente: darse realmente como propiedad a la Santísima Virgen; darse por entero con todo lo que se es y con todo lo que se posee; darse para siempre, en el tiempo y para la eternidad; darse, no con miras a la recompensa, sino por amor puro y desinteresado; darse a Jesús y a María, a Jesús por María.
¿Cuándo y cómo se puede realizar este acto tan importante?
Ante todo, no hay que hacerlo por entusiasmo, a la ligera, sin reflexión ni preparación. Realizado de este modo, contribuiría mediocremente a la gloria y reino de Dios, y a la santificación del alma.
Debemos saber lo que hacemos. Léete antes el breve folleto explicativo que de buena gana ponemos gratuitamente (en cantidad ilimitada para su difusión) a disposición de quien nos lo pida. En caso de sentirte atraído entonces a esta devoción, lee y medita, ya el «Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen», ya «El Secreto de María» , que da resumidamente la misma doctrina que el Tratado.
¿Encuentras dificultades en esta lectura, como casi siempre sucede? Reza fervorosa y humildemente al Espíritu de Dios y a su purísima Esposa María, y de una manera u otra recibirás la luz deseada. Consulta también a quienes sabes que están a la altura de esta magnífica doctrina: los Padres Montfortanos, otros sacerdotes celosos y piadosos, a menudo nuestros mismos celadores y celadoras. Una vez que hayas resuelto la mayor parte de estas dificultades —pues Montfort nos avisa que sólo con la práctica comprenderemos perfectamente—, pide humildemente a tu director, si tienes uno, el permiso para dar el gran paso. Determina para esto un día de fiesta de la Santísima Virgen, o cualquier otro día notable en tu vida.
Haz antes tu preparación de treinta días . Para los cristianos fervorosos esta preparación no presenta ninguna dificultad. Quienes hacen lectura espiritual y meditación, podrán servirse para esto de libros compuestos a este fin. Quienes no tienen tiempo de hacer muchas lecturas piadosas podrán contentarse con la Preparación Breve, editada como folleto especial e insertada en nuestra última edición del Libro de Oro y del Reino de Jesús por María. De la seriedad y del fervor de esta preparación dependerá en gran parte la fecundidad de tu misma Consagración.
El día elegido o su víspera, haz una confesión fervorosa (puede ser general) de tus faltas, pues nuestra Consagración debe operar una rectificación definitiva de nuestra vida. Acércate a la sagrada Comunión sirviéndote del método mariano de San Luis María de Montfort, y después de la Comunión lee lenta y respetuosamente el Acto de Consagración. Este día será para ti un día celestial: es el día en que habrás marcado a tu vida una orientación definitiva, y firmado, por decirlo así, el contrato de tu eternidad bienaventurada.
Cuanto antes da tu nombre, apellido y dirección completa a uno de nuestros celadores o celadoras, o directamente a nuestra Secretaría de Lovaina para la inscripción en la Archicofradía de María Reina de los corazones . Te darán o enviarán entonces tu carnet de admisión, que leerás atentamente, a fin de enterarte bien de las obligaciones que contraes y de las preciosas ventajas espirituales que se te conceden.
Es de lamentar que muchos esclavos de amor hayan descuidado esta inscripción. No es lo que más importa, claro está; lo principal es hacer generosamente y vivir fielmente la Consagración. Pero eso no quita que, donde la Iglesia crea una institución oficial para agrupar los esclavos de Nuestra Señora, otorgando a esta institución numerosos y preciosos favores espirituales, sería por nuestra parte una falta de respeto y sencillez cristiana descuidar sin motivo la inscripción en esta querida Cofradía. Tenemos respeto —y está muy bien— a los sacramentales, al agua bendita, a la bendición de un sacerdote, etc. Una Archicofradía, erigida por la autoridad más elevada de la Iglesia, enriquecida con indulgencias plenarias y parciales, tiene indudablemente más valor. Así, pues, que todos los esclavos de Nuestra Señora, aunque haga años que hubieran realizado su Consagración, se apresuren a dar su nombre a la Archicofradía de María Reina de los corazones. Y que los sacerdotes que atraen las almas a nuestra querida Devoción, les aseguren también los favores vinculados a esa inscripción. Todo esto es conforme a los deseos de Montfort .
De este modo nos sostenemos mutuamente por la oración y el sacrificio. También es deseable poder contarnos. Y finalmente es necesario que los esclavos de amor guarden el contacto entre sí, y se vean puestos al corriente del movimiento mariano y de todos los acontecimientos referentes al reino de Nuestra Señora. Sólo así podremos formar «un ejército bien alineado en orden de batalla y bien reglado, para atacar de consuno a los enemigos de Dios» . Aislados seremos poca cosa; pero agrupados, disciplinados y regimentados seremos invencibles.
«
En los artículos que han de seguir nos extenderemos sobre el espíritu y las obligaciones de la santa esclavitud, espíritu y obligaciones de que querríamos impregnar nuestra vida entera.
Para llegar a ello, comencemos por la renovación frecuente de nuestra donación. Es cierto que sigue en vigor y produce sus efectos mientras no haya sido expresamente retractada. Sin embargo, es muy útil renovarla a menudo. Acordémonos de que fuera de la santa Misa y de los Sacramentos, no hay acto con el que demos tanto gusto a Jesús y a María.
Renovemos, pues, nuestra Consagración el día aniversario de nuestra primera donación, en las fiestas de Nuestra Señora, tal vez cada sábado, o al menos cada primer sábado de mes. Hagámoslo, ya con la fórmula de Montfort, ya —a veces conviene variar— con la del Cardenal Mercier, con la de Santa Margarita María, o con alguna otra fórmula semejante. El gran Cardenal Pie hacía con ella su acción de gracias cotidiana, y muchos esclavos de amor siguen este ejemplo.
Ya sabemos que no se requiere el rezo de una larga fórmula para renovar seriamente nuestra donación. Podemos hacerlo con una fórmula breve compuesta según nuestro gusto y conveniencia, o con las oraciones jaculatorias de nuestro Padre:
«Soy todo vuestro, amable Jesús mío, y todo lo tengo os lo ofrezco por María, vuestra santísima Madre» .
O también: «Renuncio a mí mismo y me doy a Ti, querida Madre mía».
O más brevemente aún: «Soy todo de Jesús por María».
Muy sugestiva es la invocación indulgenciada por Su Santidad Pío XI con 300 días: «Sagrado Corazón de Jesús, me doy enteramente a Vos por María».
Así, pues, con una palabra, o con un acto puramente interior, repitamos cada día y muy a menudo durante el día nuestra pertenencia total a María. Hagámoslo al levantarnos y al acostarnos, antes y después de las comidas, antes de cada nueva actividad, tal vez también entre las decenas de nuestro Rosario. Hagámoslo en el sufrimiento, en las dificultades, en el momento de la tentación… Hagámoslo cuando toque la hora, y cada vez que nos encontramos con una imagen bendita de nuestra Madre. Y poco a poco se convertirá en la respiración de nuestra alma.
Este es un primer y buen medio para acordarnos de nuestra pertenencia, convencernos de ella, penetrarnos de ella, y aprender poco a poco a vivirla.
Hace décadas que nos esforzamos por promover, no sólo la consagración personal a la santísima Madre de Dios, sino también la consagración colectiva o social. En varias diócesis, como Ruremonde, Lieja y Namur, se llevó a cabo, a partir de 1934, una verdadera campaña organizada para convencer y preparar a la consagración, no sólo a los cristianos individualmente, sino también a las familias, parroquias, agrupaciones y asociaciones de toda clase. Estas consagraciones atrajeron sin ninguna duda las bendiciones divinas sobre personas y comunidades de todo tipo, que se apresuraron a responder a este llamamiento.
Luego sucedió el gran acontecimiento ya relatado, de la consagración «social» de la Iglesia y del género humano al Corazón Inmaculado de María, realizada por Su Santidad Pío XII el 31 de octubre de 1942, y luego el 8 de diciembre siguiente.
Todo el mundo católico quiso unirse a este gran acto. En Bélgica el Episcopado apremió a toda la población a hacer o renovar esta donación. La Carta Pastoral de Su Excelencia el Cardenal van Roey sobre este tema, en la Cuaresma de 1943, fue particularmente notable. El Cardenal, después exponer magistralmente los fundamentos dogmáticos de la devoción mariana, escribía entre otras cosas:
«Acabamos de invitaros ahora a hacer una manifestación insigne de este culto, a dar un testimonio elocuente de esta confianza… Si las circunstancias lo hubiesen permitido, habríamos querido organizar una grandiosa solemnidad nacional para consagrar Bélgica al Corazón Inmaculado de María. Esperamos poder celebrar esta ceremonia después de la guerra, cuando de nuevo gocemos de la paz en la independencia. Mientras tanto, haremos la consagración de nuestras diócesis, de nuestras parroquias y de todas nuestras instituciones, para englobar de hecho a toda la nación.
¿Cuál es el alcance de esta consagración? Dedicar todo lo que tenemos y todo lo que somos a la Santísima Virgen María… Conviene que nos confiemos, entreguemos y consagremos —son los términos usados por el Papa— sin reserva a la Santísima Virgen, para dejarle toda libertad de disponer por entero, como Ella quiera, de nuestras vidas y de nosotros mismos. Conviene poner en sus manos maternas la suerte de nuestras instituciones y obras, el futuro de nuestras parroquias y diócesis, los destinos de nuestra patria y de la Iglesia en Bélgica. Es, por consiguiente, un acto de donación total y colectiva, inspirado por la fe más elevada, por el amor más filial y confiado».
Como puede verse, la enseñanza del Primado de Bélgica coincide aquí muy de cerca con la noción de la consagración tal como la expone San Luis María de Montfort, aplicada sobre todo a la consagración colectiva o social.
Esta consagración fue hecha en Bélgica por todas partes en el transcurso del año 1943, y no dejó de producir en la población una impresión profunda y reconfortante.
El 1 de mayo de 1948, como ya lo hemos señalado, el Santo Padre, en su Encíclica Auspicia quædam, recuerda la consagración de la Iglesia y del mundo al Corazón Inmaculado de María, hecha a ejemplo y en el mismo sentido que la consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús, e invita a toda la cristiandad, no sólo a los individuos, sino a cada diócesis, a cada parroquia y a cada hogar cristiano, a hacer esta consagración, que por lo tanto es verdaderamente colectiva y social.
No seríamos verdaderos cristianos si no respondiésemos a este llamamiento del Pontífice supremo. Para alentarnos a ello, reproduciremos aquí algunas páginas de un pequeño folleto, que hemos difundido a un cuarto de millón de ejemplares.
El por qué de estas consagraciones
Para ser completa, nuestra Consagración a la Santísima Virgen no debe ser solamente individual, sino también colectiva o más bien social. En efecto, al lado de nuestra vida personal, tenemos también una vida social. Somos miembros, libremente o por fuerza, de diversos organismos sociales. Formamos parte de la Iglesia, de una diócesis, de una parroquia. Pertenecemos a una familia; somos ciudadanos de una nación, de una ciudad, de un municipio; y hemos entrado en muchas asociaciones y agrupaciones.
Para ser completa, nuestra donación a María debe englobar todas estas entidades sociales.
Muchas sociedades humanas tienen, en sentido propio o en sentido amplio, una «personalidad moral», una existencia social distinta de cada miembro considerado aparte, e incluso de todos los miembros considerados en común. En la mayoría de las sociedades hay bienes comunes, que cada miembro, considerado individualmente, no podría ofrecer a Nuestra Señora, pero que la comunidad misma puede dedicarle. Por otra parte, es absolutamente evidente que todos estos organismos sociales ejercen una gran influencia en la vida moral y religiosa de los individuos, y pueden por consiguiente favorecer o contrariar sumamente el reino de Cristo y de María en las almas.
Por todos estos motivos, frente a la consagración personal —que es la más importante—, nuestra cruzada mariana organiza también la consagración de las familias, de todas nuestras asociaciones, especialmente la de las parroquias e institutos y comunidades religiosas.
Su alcance
Por este acto de consagración social, una familia, por ejemplo, reconoce oficialmente sobre ella los derechos de la dominación real de María.
Ella se coloca, por este mismo hecho, de modo muy peculiar, bajo su custodia materna y su protección benéfica.
Todos los miembros de esta comunidad familiar, el padre, la madre, los hijos, se consagran, como tales, a la divina Madre de Jesús. La misma familia es la que lo hace, y ofrece así a la Santísima Virgen la propiedad de los bienes de que cada miembro, considerado individualmente, no podría tal vez disponer.
¡Qué recomendable es también este homenaje social a la divina Madre, por el que se reconocen y se realizan completamente sus derechos sobre toda la humanidad!
¡Qué preciosa es, en particular, la consagración a Nuestra Señora de la familia, cuya misión es tan importante y sublime! ¡La familia, célula madre de la sociedad y de la patria! ¡La familia, elevada por el sacramento de matrimonio y establecida en el centro mismo del orden sobrenatural, con la magnífica misión de dar a Dios templos vivos, a Cristo miembros de su Cuerpo místico, a la Santísima Virgen María hijos amadísimos!
¡Qué celo en reconocer la soberanía de Nuestra Señora deben desplegar también nuestras agrupaciones, en particular las de Acción Católica, que quieren vivir el cristianismo en su integridad, ser conquistadores, y traer de nuevo a Cristo las masas que se alejaron de El! ¡Qué poderoso auxilio encontrarán, para realizar esta gran y difícil misión, en su intimidad con la Santificadora de las almas, la Madre de la Iglesia, la Reina de los Apóstoles y la gloriosa Triunfadora de Satán!
Espíritu mariano
Queda claro que parroquias y familias, obras y agrupaciones católicas de toda clase, deberán recordar su consagración y renovarla regularmente. La Santísima Virgen, desde ese momento, tendrá su lugar en ellas junto a Cristo. Su vida social no será solamente cristiana, sino también mariana. Nuestra Señora imprimirá en adelante un sello especial a su vida, que se inspirará en el espíritu de María. Este espíritu de María será, para los dirigentes, un espíritu de abnegación y de entrega total y desinteresada por los intereses de la colectividad; para los subordinados, un espíritu de docilidad y de obediencia, que es el espíritu propio de la «Esclava del Señor», que no cesó de repetir a toda autoridad legítima lo que dijo al arcángel San Gabriel, enviado por Dios: «Hágase en mí según tu palabra»; espíritu de María, que será para todos los miembros de la sociedad, y en las relaciones de sus diversos organismos entre sí, un espíritu de hermosa y gran caridad, de soporte mutuo, de benevolencia recíproca, de unión estrecha por el mismo ideal bajo el cetro de la única Reina, bajo el manto de la Madre dulcísima, María.
Prenda de bendiciones extraordinarias
Esta consagración a la Santísima Virgen, tanto individual como social, ha dado frecuentemente resultados magníficos y producido efectos maravillosos. Santa Teresa consagra a la Santísima Virgen una comunidad recalcitrante a su reforma, y al punto se produce un cambio completo. El cura párroco Desgenettes consagra al Corazón Inmaculado de María una inmensa parroquia de París, con lamentable mentalidad religiosa y peor práctica cristiana, y el resultado es la transformación casi milagrosa de su rebaño. Nosotros hemos visto muchas veces en las familias, después de esta consagración, operarse conversiones asombrosas, arreglarse las situaciones más difíciles, establecerse la felicidad, paz y prosperidad desde todo punto de vista en estos hogares consagrados a la Virgen poderosa y bondadosa.
No dudamos de que ninguna parroquia, comunidad, obra cristiana o familia querrá quedarse atrás y negar a la Santísima Virgen este homenaje de veneración y de amor al que Ella tiene derecho, ni privarse a sí misma de las inmensas bendiciones que a su «alegre entrada» esta gloriosa y amable Reina no dejará de traer con Ella .
Hará ya veintiocho años que, el sábado 23 de enero de 1926, fiesta de los Desposorios de la Santísima Virgen, se apagaba en Bruselas, en la Clínica de la calle de las Cenizas, el Cardenal Mercier, una de las mayores figuras de nuestra historia nacional y de la misma historia de la Iglesia desde hace 100 años. El Cardenal Mercier era esclavo convencido de María, apóstol de esta perfecta Devoción, cuya práctica y difusión fue incluso el pensamiento dominante de los últimos años de su vida, porque veía en ella la respuesta más adecuada posible de nuestra parte a la doctrina de la Mediación universal de todas las gracias.
Nos ha parecido oportuno recordar aquí algunas páginas de su gran Carta Pastoral del mes de noviembre de 1924, sobre «La Mediación Universal de la Santísima Virgen y la verdadera Devoción a María según el Beato Luis María Grignion de Montfort» .
La lectura de estas páginas será un poderoso aliciente para quienes ya se han entregado totalmente a María. Ojalá contribuyan, por la luz que aportan a las almas, a destruir ciertas dudas, que el gran Cardenal reconoce sencillamente haber experimentado él mismo, pero que fueron vencidas por un estudio más profundo de la doctrina montfortana.
«La santa esclavitud» tal como la entiende Montfort
La palabra «esclavitud» asusta a veces a espíritus mal avisados. Por lo que a mí se refiere, reconozco que en otro tiempo me chocaba.
Es que la esclavitud evoca comúnmente el recuerdo del despotismo pagano, en el que el esclavo era considerado como la cosa de su dueño, cuya ley y cuyos caprichos debía soportar; evoca también la idea de los mercados repugnantes de Africa, en los que mujeres y niños son vendidos como ganado. De ahí la tendencia a creer que constituirse voluntariamente como esclavo sería renunciar a esta libertad de los hijos de Dios, de la que estamos tan orgullosos con justo motivo, o abdicar de nuestra personalidad moral, rebajarse.
No nos atrevemos, es cierto, a sacar resueltamente esta conclusión: una voz secreta nos advierte que un Beato cuyos escritos han sido juzgados como irreprochables por la Iglesia, cuyo culto público autoriza, y que arrastra en su seguimiento a toda una legión de fervorosos y santos discípulos, no puede ser una doctrina espiritualmente envilecedora; pero eso no impide que la palabra «esclavo» mal comprendida da miedo, frena piadosos impulsos, y paraliza en muchos el desarrollo de la devoción total a la Santísima Virgen María.
Hay esclavos que lo son por fuerza, y a los que su amo explota o maltrata; hay también esclavos que se constituyen tales por propia voluntad, y para los que su amo es una garantía de estabilidad de vida económica, una protección, una providencia.
El religioso renuncia voluntariamente a la libre disposición de su haber, a fin de ocuparse más fácilmente, libre ya de las preocupaciones materiales, del servicio de Dios. Este religioso se hace esclavo en el sentido económico de la palabra, pero se hace espiritualmente más libre; su aparente servidumbre es un provecho.
En términos más generales, el esclavo consciente y voluntario es aquel que, desconfiando de su propia debilidad, pide apoyarse en un brazo más vigoroso que el suyo, a fin de caminar con paso más firme y más seguro.
Y cuando este brazo es el de una madre y un padre, la esclavitud es una esclavitud de amor.
De esta esclavitud de amor habla Grignion de Montfort.
Tiene por fin arrancarnos de nuestras miserias, remediar a nuestro estado de debilidad, hacernos encontrar seguridad y libertad en el Corazón y en los brazos de una Madre, todopoderosa sobre el Corazón de Dios.
Es un compromiso irrevocable al servicio de Dios, sin preocupación mercenaria, por amor filial: es eso, y sólo eso.
Por él, el alma se fija en la donación de sí misma al Espíritu de Dios: es «espiritual». Se inspira en la caridad más pura: es «santo». Libera el corazón de las cadenas del egoísmo: es «voluntario», y realiza las condiciones más propicias para la verdadera libertad.
«¿Sabéis —pregunta Santa Teresa— qué es ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios, a quien señalados con su hierro que es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo, como El lo fue; que no les hace ningún agravio ni pequeña merced» .
No nos dejemos espantar, pues, por las apariencias de una palabra. Apuntemos a lo real; penetrémonos del sentido del Evangelio. Considerémonos por lo que somos, débiles y, después de todo, siempre miserables.
Hagámonos resueltamente «esclavos de Dios», «esclavos de María». Entreguémonos filialmente, pero sin reserva, a la solicitud de nuestra Madre. En nuestra vida espiritual, abandonémosle nuestras marchas a tientas del comienzo, nuestros progresos, el presente, el futuro; en nuestros trabajos, en nuestras pruebas, mantengámonos bajo el manto de su protección materna.
Nosotros sobre todo, sacerdotes del Señor, seamos a la vez discípulos y propagadores de la «verdadera Devoción»; está en juego nuestra santidad personal, está en juego el éxito de nuestra acción pastoral.
Una vez que seamos enteramente de María, vivamos en paz; que nada, ni de fuera ni de dentro, turbe nuestra serenidad. Estamos bajo la custodia de la más poderosa y de la más amante de las Madres, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amplitud de la donación de sí mismo
en el sentido de Montfort
Que yo sepa, no hay acto más comprehensivo de todo lo que un alma puede consagrar a Dios y a Cristo, que este acto de renuncia o de «esclavitud», tal como lo entiende el Beato de Montfort.
El imperio de la caridad crece en la medida en que se borra el egoísmo.
Los consejos evangélicos, tal como se los practica corrientemente, comportan la renuncia a los bienes exteriores, a las satisfacciones de los sentidos, a la independencia de la voluntad personal.
La devoción del Beato va más lejos: renuncia incluso a la libre disposición de todo lo que, en nuestra vida espiritual, es susceptible de convertirse en objeto de renuncia. Sin duda nuestro mérito, en el sentido estricto del término, título de justicia a la gloria eterna, es inalienable, rigurosamente personal; pero nuestros «méritos satisfactorios», es decir, nuestros títulos a la remisión de las penas aún debidas por la expiación de pecados perdonados, y nuestro poder de impetración, o «méritos impetratorios», es decir, nuestros títulos a la obtención de favores celestiales o de auxilios temporales para nosotros o para otros, no nos son tan personales que nos sea imposible renunciar a ellos. Si puedo renunciar a ellos, dice Montfort, renuncio, persuadido de que, cuanto menos me inmiscuya yo en la obra de mi salvación, mejor me prestaré a la acción eficaz y plena de Aquel que es el solo Camino, la sola Verdad y la sola Vida.
¡Ah, sí!, muy lejos va el abandono que nos predica el Beato, y del que nos da ejemplo; incluso parece ir hasta lo extremo. Solo Dios mide su alcance para cada alma. Solo Dios lo realizará sobre cada uno de sus elegidos en conformidad con su designio, a condición de que ellos se dejen conducir y amar por El.
Pero ¿acaso las almas generosas no aspiran a esto en nuestra época? A medida que se van haciendo más raros los discípulos de Cristo, ¿no parece que quienes quieren permanecerle irrevocablemente fieles experimentan más la necesidad de dárselo todo, de sacrificárselo todo? Son legión las almas que, sin comprender del todo el alcance de sus aspiraciones profundas, arden de deseos de ofrecerse como «hostias», como «víctimas» por la humanidad. ¿No es el Espíritu Santo quien da rienda suelta en ellas a sus gemidos, según la declaración del apóstol San Pablo: «Qué hemos de orar, según conviene, no lo sabemos; mas el Espíritu Santo mismo interviene a favor nuestro con gemidos inefables: Quid oremus, sicut oportet, nescimus, sed ipse Spiritus Sanctus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus» .
La consagración de sí mismo a Jesús por María responde a esta necesidad de las almas.
En Grignion de Montfort había, además de un alma de santo, un temperamento de profeta.
La Oración Abrasada por la que pide a Dios misioneros para la Compañía de María, es tanto una visión sobre el futuro como un llamamiento al apostolado. Su introducción al «Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen» termina con esta conclusión de aspecto profético: «María ha sido desconocida hasta aquí, que es una de las razones por qué Jesucristo no es conocido como debe serlo. Si, pues, como es cierto, el conocimiento y el reino de Jesucristo llegan al mundo, ello no será sino continuación necesaria del conocimiento y del reino de la Santísima Virgen, que lo dio a luz la primera vez, y lo hará resplandecer la segunda» .
El futuro, amadísimos Hermanos, está en el secreto de Dios. No nos entretengamos en adivinarlo.
Pero preparémoslo.
Seglares y eclesiásticos, seamos apóstoles de María. Seamos sus hijos y consagrémosle un culto total en el que, por la renuncia más completa posible a todo lo que tenemos y a todo lo que somos, le pertenezcamos y le permanezcamos irrevocablemente entregados, a fin de que Ella, que es Madre de Misericordia, nos fije en Jesús, y que el día en que acabe nuestro exilio Ella venga maternamente a nuestro encuentro, ofreciéndonos por Sí misma el fruto bendito de su vientre, nuestro Salvador Jesús, que constituirá nuestra gloria: «Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende».
En el primer volumen de esta Serie Immaculata, después de algunas páginas de introducción, explicamos la Consagración mariana en sí misma, su naturaleza, sus propiedades, su nombre, sus consecuencias y sus obligaciones.
A esta Consagración, como punto de partida y fundamento práctico de la vida mariana, San Luis María de Montfort vincula las «prácticas interiores» de la devoción mariana perfecta, prácticas que suponen realmente la «marialización» de todos los aspectos de la vida cristiana, y también a María introducida en todas nuestras relaciones con Dios, en las cuales ejerce su Mediación.
Estas riquísimas y exhaustivas actitudes marianas del alma las cristalizó en una fórmula lapidaria: hacerlo todo por María, con María, en María y para María.
Sin lugar a dudas, lo que le llevó a elegir esta fórmula fue la hermosa y solemne oración final del Canon de la Misa:
«Por Cristo Nuestro Señor.
Por el cual, Señor,
creas, santificas, vivificas, bendices y repartes siempre
todos estos bienes.
Por El, con El y en El,
a ti Dios Padre todopoderoso, en unidad del Espíritu Santo,
te sea dada toda honra y gloria,
por todos los siglos de los siglos. Amen».
Aparece claramente cómo la Iglesia establece aquí una relación de causalidad entre la primera y la segunda parte de esta oración. Es como si dijera: Es porque tú, Señor, creas, santificas, bendices y repartes todos los bienes por Cristo, que te deben ser ofrecidos por El, con El y en El toda honra y gloria.
Montfort retoma este razonamiento en su espiritualidad y lo aplica a la Santísima Virgen. La razón de ello es que en el orden sobrenatural todo es producido, vivificado, santificado y dado, después de Cristo, por María; por Ella nos viene en este orden todo ser, toda vida, toda santidad, toda bendición y todo don; y por eso toda vuelta a Dios de parte nuestra, de cualquier forma que se haga, debe realizarse por Ella, con Ella y en Ella, por los siglos de los siglos, durante nuestra vida en la tierra y por toda la eternidad.
La fórmula de Montfort tiene cuatro incisos. A la fórmula litúrgica añadió el «para María», inspirado sin duda por las palabras «toda honra y gloria»; pues vivir para María quiere decir hacerlo todo «por su provecho y por su gloria». Por su fórmula completa el gran Apóstol mariano reconoce prácticamente la causalidad múltiple ejercida por la Santísima Virgen en el mundo sobrenatural. «Por María» la reconoce como causa eficiente en este orden, ya sea en sentido estricto, ya sea en el sentido más amplio de causa motiva moral, que obra por mandato o por consejo. «Con María» rinde homenaje a Nuestra Señora como causa ejemplar («formalis extrinseca») secundaria, como ideal o modelo de todo el mundo sobrenatural, tanto en el ser como en el obrar. «Para María» la exalta como causa final de nuestra vida sobrenatural después de Dios y de Cristo, y por consiguiente ocupando legítimamente un lugar también en el orden de finalidad en el terreno de la vida cristiana. «En María» significa la unión estrecha e incesante con Ella, que es forzosamente efecto de la influencia universal que Ella ejerce en todo el orden del ser y del obrar sobrenaturales, y que por lo tanto une muy estrechamente a las almas con Ella.
Este es el riquísimo significado de la fórmula un tanto misteriosa empleada por San Luis María de Montfort. Cada inciso de esta fórmula proporcionará el título y el objeto de los cuatro volúmenes que van a seguirse, y de los que este es el primero. Queda claro que no hay que dar una importancia exagerada a la fórmula en cuanto tal, aunque la teología la justifique a veces de manera sorprendente, como sucede, por ejemplo, con el «para María» en Santo Tomás .
Al exponer esta fórmula, seguimos las explicaciones dadas por nuestro Padre en el «Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen», que es su obra definitiva en el tema. «El Secreto de María», escrito mucho antes, se aparta un tanto del «Tratado», no en el sentido que da a las prácticas mismas, sino en su clasificación bajo tal o cual inciso de la fórmula. Una prueba más de que no hay que atribuir excesiva importancia a la fórmula en cuanto tal.
«
El presente volumen querría resaltar el «todo por María». ¡Dígnese nuestra Señora de Lourdes, la «Inmaculada Concepción», ayudarnos a alcanzar esta meta!
Pues este libro aparece oficialmente el 11 de febrero. Un volumen de esta serie de la Inmaculada podía sin duda vincularse a estas apariciones. ¿No es el mismo Papa quien dijo que Lourdes era la confirmación de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción? Lourdes fue la respuesta de alcance mundial que la Santísima Virgen dio al homenaje, también mundial, que le había sido ofrecido, tanto por la definición misma, como por todo lo que precedió y siguió a esta proclamación . Y cuando Bernardita le pidió que dijera su nombre, Ella contestó con una expresión indecible: «Yo soy la Inmaculada Concepción».
Esta obra es, pues, nuestro homenaje de gratitud y de afecto a la blanca Madona de los Pirineos. Al escribir estas líneas surgen en nuestra alma mil recuerdos, fruto de más de 30 peregrinaciones, de cinco o seis días cada una, que hemos tenido la dicha de hacer a este lugar bendito… Lourdes es único en el mundo, un rincón del Paraíso terrenal, no, del verdadero Paraíso, descendido entre nosotros… Quien haya estado en Lourdes como peregrino ratificará esta afirmación.
¡Ojalá estas páginas irradien algo de esta Presencia mariana misteriosa, pero real, que se experimenta allá, y que reconocía hace poco el ilustre Primado de Bélgica, el Cardenal Van Roey!
¡Dulce Señora de Lourdes, bendecid esta modesta obra y a todos cuantos la lean!
En «El Secreto de María» San Luis María de Montfort define así la perfecta Devoción a la Santísima Virgen: «Consiste en darse por entero, en calidad de esclavo, a María y a Jesús por Ella; y luego en hacerlo todo por María, con María, en María y para María. Explico estas palabras» .
«Explico estas palabras». En esta Serie Immaculata nos esmeramos modestamente en hacer lo que hace nuestro Padre. El primer volumen de la serie quedó consagrado a explicar el Acto de Donación mismo, con sus consecuencias inmediatas y sus obligaciones. Hablar de estas últimas era ya entrar en el campo del «espíritu» de la verdadera Devoción. Por la exposición completa y detallada de las prácticas interiores de la perfecta Devoción a Nuestra Señora, vamos a describir a lo largo y a lo ancho este «espíritu», o la manera de vivir interior y habitualmente nuestra pertenencia total a la santísima Madre de Dios. ¡Concédanos esta divina Madre la gracia de realizar convenientemente este trabajo! Pues es de la mayor importancia para el bien de las almas y sobre todo para el propio Reino de Ella; ya que el reino de María en las almas consiste principalmente en la aplicación de estas prácticas interiores a nuestra vida.
«
Muy útil para adquirir progresivamente este espíritu es la renovación frecuente y bien consciente de nuestra Consagración total, hecha ya con una fórmula verbal, ya de manera puramente interior, por ejemplo, al levantarse y al acostarse, antes y después de las comidas, al comienzo de cada nueva actividad, en las dificultades y tentaciones, a la vista o al encuentro de una imagen de Nuestra Señora, entre las decenas del Rosario, etc.
Pero, como justamente observa San Luis María de Montfort, eso no basta. Para llegar a la santidad es indispensable ir más lejos: «No basta haberse dado una vez a Jesús por María en calidad de esclavo; no basta siquiera hacerlo cada mes, cada semana [y, podemos añadir, cada día y varias veces por día]; eso sería una devoción demasiado pasajera, y no elevaría el alma a la perfección a que es capaz de elevarla» .
Debemos estar advertidos de que no es fácil penetrarnos bien de este espíritu: «No es muy difícil alistarse en una cofradía, ni siquiera abrazar esta devoción…; la gran dificultad está en entrar en el espíritu de esta devoción, que es hacer a un alma interiormente dependiente y esclava de la Santísima Virgen y de Jesús por Ella» .
Y lo que no es fácil no lo hará ordinariamente la mayoría de las almas, o al menos sólo imperfectamente. El aviso que sigue es un poco desalentador: «He encontrado a muchas personas que, con admirable ardor, se han entregado a su santa esclavitud en el exterior; pero raramente he encontrado a quienes hayan adquirido su espíritu, y aún menos que hayan perseverado en él» .
Nos sentimos inclinados a creer que, si Montfort viviera en la hora actual, temperaría un poco la severidad de esta afirmación. Hoy hay muchas almas que toman en serio su vida mariana y se aplican generosa y constantemente a vivir en dependencia habitual de la Santísima Virgen.
Sea como sea, no debemos de ningún modo dejarnos confundir por esta constatación de nuestro Padre. Los santos son también raros, incluso rarísimos; y sin embargo eso no es ningún motivo para dejar de tender a la perfección. Si hay pocas almas que den a nuestra divina Madre todo lo que le corresponde, eso es un motivo más para tratar de hacerlo nosotros con la gracia de Dios y la ayuda de Nuestra Señora, aunque sólo fuera para compensarla de tantas lagunas.
Para gloria de la Santísima Virgen, por amor a nuestro único Jesús, para glorificación y gozo de nuestra Madre amadísima, trataremos de aplicarnos a partir de hoy, apacible pero valientemente, con perseverancia y tenacidad, a la práctica interior de la santa esclavitud de amor.
Hemos de querer esto, quererlo enérgicamente, y estar dispuestos a «aguantar» diez, veinte y cincuenta años si es preciso, hasta la muerte, y eso a pesar de todas las decepciones y contradicciones, tanto interiores como exteriores.
Nuestra triste experiencia, es cierto, nos ha hecho profundamente conscientes de nuestra debilidad e inconstancia.
Pero si se lo pedimos al Señor humilde y confiadamente, El mismo «realizará en nosotros el querer y el obrar» .
Cada día pediremos —y esta súplica será escuchada— la práctica humilde, ardiente y constante de la perfecta Devoción a Nuestra Señora. Es esta una gracia selecta, en un sentido la gracia de las gracias, porque conduce a las demás y las contiene todas en principio y en germen: «Todos los bienes me vinieron juntamente con Ella» .
«
Estas prácticas interiores de dilección perfecta a Nuestra Señora, tal como las propone San Luis María de Montfort, son de una riqueza y profundidad maravillosas. Abarcan todo el campo de trabajo de la santidad. son como la «marialización» de todos los aspectos de la vida espiritual. Son la Mediación universal de María reconocida y aplicada en la práctica, no sólo en el orden de la oración y de la intercesión, sino en todo el orden de relaciones de nuestra alma con Jesús, con Dios. Tal vez en ninguna otra parte, a no ser que sea justamente bajo la influencia reconocida o inconsciente de Montfort, se encuentra esta riqueza sobreabundante de datos prácticos marianos. Ya se trate de dependencia y de conformidad de nuestra voluntad con la de Dios, ya de imitación o de unión, ya de confianza y abandono, ya de orientación de toda nuestra vida hacia Dios, nuestro Fin supremo: todas estas actitudes de alma, cada una de las cuales considerada separadamente puede conducir a la perfección, las encontramos marializadas en estas prácticas interiores.
Y sin embargo, a pesar de su amplitud y admirable profundidad, esta espiritualidad mariana es accesible al simple fiel, más accesible tal vez a la gente sencilla que a los demás, porque en definitiva no es más que la vida de amor y el camino de infancia, vivido en unión con Nuestra Señora. El amor hace dependiente, busca semejanza y unión con el ser amado, y no vive sino para este ser: y estas son precisamente las cuatro prácticas interiores de la perfecta Devoción a Nuestra Señora.
Un hijo obedece a su madre, se confía a ella, la mira sin cesar para imitarla, vive de buena gana junto a ella y le trae todos sus pequeños tesoros: estos son más o menos los deberes que el Padre de Montfort asigna a los predestinados respecto de María; y las prácticas interiores no son más que la prolongación y perfeccionamiento de estos deberes hasta los estados místicos más elevados.
Lo que ha incomodado a cierto número de almas frente a estas prácticas interiores, es que a primera vista parecen a veces oscuras y complicadas. No es más que una apariencia. Nos atrevemos a esperar que, después de las explicaciones que vienen a continuación, no quedará poco o nada de esta oscuridad y complicación. Y si nuestros lectores encontrasen oscuridades en nuestra exposición, hagan el favor de decírnoslo llanamente. Les estaremos muy agradecidos.
Señor Jesús, enséñanos a amar a tu Madre con obras. Enséñanos a ser, como Tú, dependientes de María, a confiar en Ella, a vivir unidos a Ella, y totalmente para Ella. Tú eres, Jesús, el gran Modelo de la vida mariana perfecta. Danos la gracia de vivirla y practicarla; y especialmente por lo que mira al amor verdadero y perfecto de María, Madre tuya y también nuestra, haz, Jesús, nuestro corazón y nuestra vida semejantes a los tuyos.
Como decíamos, la espiritualidad mariana de San Luis María de Montfort es maravillosamente rica y realmente completa.
Significa, ni más ni menos, la «marialización» de toda la vida cristiana en todas sus formas y bajo todos sus aspectos, para adaptarnos perfectamente al plan divino, que es mariano en todas sus partes y en todos sus detalles. Significa también a María prácticamente reconocida como Mediadora en todas las relaciones de nuestra alma con Dios.
Uno de los aspectos más fundamentales de la vida espiritual consiste en la dependencia absoluta y radical respecto de Dios, en la total e incesante sumisión de nuestra voluntad a la voluntad divina. La perfección consiste, se nos dice, en la conformidad de nuestra voluntad con la de Dios. Es la exacta verdad, aunque la santidad pueda enfocarse y se presente bajo varios otros aspectos.
Es fácil comprender que la dependencia absoluta e incesante respecto de Dios sea uno de los deberes más esenciales de nuestra vida, un deber que está de tal modo en la naturaleza de las cosas, que Dios mismo no podría dispensarnos de él.
¡Y cómo encontramos en nuestro Maestro adorado un admirable ejemplar de esta sumisión absoluta!
San Pablo resumió verdaderamente toda la vida de Jesús al escribir que «se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz» .
Pero Jesús mismo es quien nos proclama su amor por la voluntad de su Padre. Debemos estar profundamente agradecidos a San Juan por habernos conservado estas preciosas palabras en su Evangelio.
Y en primer lugar, ante la voluntad de su Padre, Jesús elimina, tanto en principio como en la práctica, su propia voluntad humana. «He descendido del cielo», dice, «no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Aquel que me envió» . Es el programa de su vida, y a este programa permanecerá invariable y escrupulosamente fiel. Y cuando su naturaleza humana se espante y vacile ante los horrendos sufrimientos que lo acechan, exclamará: «Padre mío, si es posible pase de Mí este cáliz»; pero enseguida añade firmemente: «Mas no se haga como Yo quiero, sino como Tú» .
Jesús vive de esta dependencia: es su alimento y su bebida. «Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra» . Esta dependencia va tan lejos que Jesús no obra sino bajo su influencia, bajo el impulso del Padre, de modo que sus obras son realmente las del Padre. Sus palabras son las del Padre, las que el Padre le inspira decir: «Yo no puedo hacer nada por mi cuenta: juzgo según lo que oigo… El que me ha enviado es veraz, y lo que le he oído a El es lo que hablo al mundo… Yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo lo que el Padre me ha enseñado» .
¿Podríamos jamás meditar suficientemente estas palabras, nosotros que queremos tender a la perfecta sujeción de amor?
En efecto, esta misma dependencia, esta obediencia absoluta, Jesús la exige a sus discípulos, nos la exige a todos nosotros. Pues «no todo el que me diga: Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial» .
Sin duda, amar a Dios es el primero y el mayor de todos los mandamientos, pero El mismo indica cómo se debe comprender y practicar este mandamiento: por la obediencia y dependencia. «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama… Si alguno me ama, guardará mi Palabra… El que no me ama no guarda mis palabras» .
También nos dice que esta sumisión fiel y vivida es el medio de merecer sus preferencias y entrar en su intimidad: «Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre» .
«
Nunca podremos recordar lo suficiente estas importantes palabras, ni grabarlas en nuestro espíritu y nuestro corazón tan profundamente como fuera menester.
Pero nosotros, hijos y esclavos de Nuestra Señora, no olvidemos un aspecto importantísimo, el aspecto mariano, de la dependencia de Jesús.
Esta dependencia misma, y el aspecto mariano de esta dependencia, se encuentran encerrados en una brevísima frase que nos descubre y revela todo un mundo divino: «Vivía sujeto a ellos» . Fuera del relato del encuentro del Niño Jesús en el Templo, eso es todo, absolutamente todo, lo que se nos ha transmitido de la vida escondida de Jesús. Y es que, según el parecer del Espíritu Santo, de la Santísima Virgen, que transmitió a los Evangelistas la vida de infancia de Jesús y su vida oculta en Nazaret, y de los mismos Evangelistas, no había más que decir. Por lo tanto, en esas cuatro palabras encontramos el programa completo de la vida de Jesús, desde su tierna infancia hasta su vida pública.
Esta sumisión se ejerció, sin duda alguna, respecto de San José, pero también, y sobre todo, respecto de la Santísima Virgen: porque Jesús no practicaba esta sumisión a San José más que a causa de María, la única en ser su verdadera Madre, y porque, según la creencia común, el santo Patriarca desapareció desde temprana hora del santo hogar de Nazaret.
Nuestro Padre quedaba impresionado por este adorable misterio de la obediencia de Jesús; a él vuelve frecuentemente, y se apoya en este Modelo divino para exhortarnos a la vida de dependencia respecto de la Santísima Virgen. «Este buen Señor no ha tenido como indigno de El encerrarse en el seno de la Santísima Virgen, como un cautivo y un esclavo de amor, y estarle sometido y serle obediente durante treinta años. Aquí es, lo repito, donde el espíritu humano se abisma cuando reflexiona seriamente en esta conducta de la Sabiduría encarnada… Esta Sabiduría infinita, que tenía un deseo inmenso de glorificar a Dios su Padre y de salvar a los hombres, no ha encontrado medio más perfecto y más corto para hacerlo que someterse en todo a la Santísima Virgen, no sólo durante los ocho, diez o quince primeros años de su vida, como los otros niños, sino durante treinta años; y ha dado más gloria a Dios su Padre, durante todo este tiempo de sumisión y de dependencia a la Santísima Virgen, que la que le hubiera dado empleando esos treinta años en hacer prodigios, en predicar por toda la tierra, en convertir a todos los hombres; de otros modo, lo hubiera hecho».
Y Montfort saca de estas consideraciones las siguientes conclusiones, que se imponen por sí mismas:
«¡Oh! ¡Oh! ¡Cuán altamente se glorifica a Dios sometiéndonos a María a ejemplo de Jesús! Teniendo ante nuestros ojos un ejemplo tan visible y tan conocido de todo el mundo, ¿somos tan insensatos como para creer encontrar un medio más perfecto y más corto para glorificar a Dios, que el de someternos a María, a ejemplo de su Hijo?» .
Esta dependencia es la que el gran Apóstol de Nuestra Señora nos pide en la primera práctica interior, cuya explicación vamos a abordar: «Es menester hacer todas las acciones por María, es decir, es preciso que obedezcan en todas las cosas a la Santísima Virgen, y que se rijan en todas las cosas por su espíritu» .
Y el tercer deber de los predestinados para con la Santísima Virgen queda descrito en los siguientes términos: «Son sumisos y obedientes a la Santísima Virgen, como a su buena Madre, a ejemplo de Jesucristo, que, de los treinta y tres años que vivió sobre la tierra, empleó treinta en glorificar a Dios su Padre por una perfecta y entera sumisión a su santa Madre» .
De este modo, según la exhortación de San Pablo, adoptaremos los sentimientos y las disposiciones de Cristo Jesús . El se hizo obediente a su Padre; pero, en lo que se refiere a sus actos exteriores y humanos, durante la mayor parte de su vida manifestó esta obediencia al Padre en la persona de su santísima Madre. Y puesto que también nosotros, aunque de distinto modo, hemos aceptado libremente la condición de esclavos de amor, queremos humillarnos y hacernos obedientes a Dios y a María hasta el extremo y hasta la muerte; a Dios, sí, pero en y por María.
La primera actitud de alma que las prácticas interiores de la perfecta Devoción a la Santísima Virgen reclaman de nosotros, es la de la dependencia, la de la obediencia. «Es menester hacer todas las acciones por María», dice Montfort, «es decir, es preciso que obedezcan en todas las cosas a la Santísima Virgen, y que se rijan en todas las cosas por su espíritu» . Y también: «Son sumisos y obedientes a la Santísima Virgen, como a su buena Madre, a ejemplo de Jesucristo» .
La primera pregunta que se plantea a este propósito es la siguiente: ¿Por qué obedecer a Nuestra Señora?
El ejemplo de Jesús, cuya vida oculta fue un acto ininterrumpido de dependencia amorosa respecto de su santísima Madre, es una primera respuesta a esta pregunta, qua ya dimos en el último capítulo.
¿Obedecer a la Santísima Virgen? ¡Pero si eso es para nosotros, esclavos de amor, un verdadero deber!
La obediencia, juntamente con el trabajo en provecho de su amo o de su ama, es con toda evidencia el primer deber del esclavo.
¡De qué buena gana nos hemos dado gana como esclavos voluntarios de amor a la divina Madre de Jesús! Por lo tanto, tenemos el deber elemental de depender de Ella en todas las cosas, de hacer su voluntad, de respetar sus deseos en todas partes donde esta voluntad y estos deseos nos sean manifiestos.
Todo eso cae de su propio peso. Además, por nuestra Consagración, hemos prometido formalmente esta obediencia. Hemos de entender las siguientes palabras de nuestra perfecta donación, no sólo en el sentido de una dependencia pasiva, sino también en el de una dependencia activa: «Dejándoos entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, sin excepción, según vuestro beneplácito…». Esto quiere decir incontestablemente que Ella puede en adelante imponernos y prohibirnos todo lo que Ella quiera.
Y más explícitamente aún, hemos añadido: «Protesto que en adelante quiero, como verdadero esclavo vuestro…, obedeceros en todas las cosas».
«
Mas nuestra actitud de dependencia respecto de la divina Madre, aunque reposa en nuestra donación voluntaria por la santa esclavitud, se basa también en otros fundamentos.
¡Qué frecuentemente y de qué buena gana Montfort llama a María su querida Madre y Señora! Ambas cualidades le otorgan títulos a nuestra sujeción y a nuestra dependencia.
Ella es nuestra Madre.
Recordémoslo en el gozo de nuestra alma: Ella es nuestra Madre, no por modo de hablar, ni en sentido figurado, ni según una maternidad metafórica.
Nuestra Madre, no ciertamente en orden a nuestra vida natural humana, pero sí en orden a una vida mucho más preciosa, la vida de la gracia. Y respecto de esta vida, Ella es plenamente nuestra Madre, porque le debemos esta vida de varios modos, y de manera inmediata; porque realmente Ella nos ha comunicado esta vida, y sigue comunicándonosla. Y más Madre nuestra que aquella a quien debemos este dulce nombre en esta tierra, porque forzosamente nos hacemos independientes de esta última, mientras que en nuestro ser y actividad sobrenaturales necesitamos a María, nuestra Madre de gracia, sin fin y sin cesar, y seguimos siendo dependientes de Ella como el hijo que la madre lleva en su seno materno .
Ahora bien, la madre tiene derecho a la obediencia de su hijo. Esta obediencia es netamente el deber del hijo. Incluso es, puede decirse, la síntesis de todos los deberes que el hijo debe cumplir para con su madre. Un hijo obediente es un hijo sensato y virtuoso, de quien la madre está siempre contenta.
Así, pues, como hijos de María, debemos manifestarle dependencia entera y obediencia absoluta.
«
Ella es también nuestra Señora: ¡María es Reina!
Frecuentemente la Santa Iglesia la saluda como tal: «Salve Regina! ¡Dios te salve, Reina!»; y la llama «Gloriosa Regina mundi! ¡Gloriosa Reina del universo! ».
Nuestro Padre resume toda la Tradición cristiana cuando nos hace decir, en la fórmula de Consagración: «Dios te salve, ¡oh Reina del cielo y de la tierra!, a cuyo imperio está sometido cuanto hay por debajo de Dios…».
Su realeza, como la de Cristo, de la que participa, no es una realeza puramente nominal, una realeza de fachada y ostentación, consistente sólo en el aparato exterior de un cetro y una corona, de un trono y un manto real. Estos emblemas, con que siempre la revistió el mundo cristiano, significan una verdadera dignidad real y una dominación cierta sobre los hombres. Los Padres de la Iglesia ponen en sus labios la gran afirmación de Cristo mismo: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra» .
El derecho de dominación reclama correlativamente, en los súbditos, el deber de dependencia y sumisión. Por consiguiente, queremos obedecer en todas las cosas a Nuestra Señora en calidad de Señora y Soberana.
«
Pues la amamos, ¡y la dependencia se encuentra tanto en la línea del amor! A quienes amamos de veras, en la misma medida en que los amamos, no sabríamos negarles nada. El amor se crea derechos a la dependencia allí donde no existen por otros motivos. Por eso, por sí solo, nuestro amor verdadero, profundo, tierno y respetuoso a nuestra divina Madre convierte la dependencia total en un deber para nosotros. Y, por otra parte, así comprendió Jesús el amor y nos lo impuso: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama… Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando» .
Por lo tanto, esta actitud de dependencia total y obediencia absoluta a nuestra Madre y Soberana amadísima se encuentra perfectamente justificada, y es en cierto modo obligatoria para nosotros, hijos y esclavos de Nuestra Señora.
«
Esta dependencia va totalmente en provecho nuestro.
A la madre se le confiere autoridad sobre su hijo principalmente en interés del niño. Aceptando la dirección de su madre, el niño evita gran cantidad de peligros, escapa a muchos desengaños, y asegura su desarrollo físico y moral.
También en el orden sobrenatural, la dependencia mariana será prenda de progresos incesantes, bendiciones inauditas y protección contra toda clase de peligros y de males: «Por haber obedecido a su madre, Jacob recibió la bendición como por milagro, aunque naturalmente no debió tenerla; los convidados a las bodas de Caná, por haber seguido el consejo de la Santísima Virgen, fueron honrados con el primer milagro de Jesucristo, que convirtió allí el agua en vino, a ruego de su santa Madre. Del mismo modo, todos los que hasta el fin de los siglos reciban la bendición del Padre celestial, y sean honrados con las maravillas de Dios, no recibirán estas gracias sino como consecuencia de su perfecta obediencia a María» .
Hemos conocido a personas que encontraron en esta práctica una orientación definitiva para su vida, y un medio decisivo de santificación; personas que sin cesar, por así decir, dirigían a Nuestra Señora esta pregunta: Madre, ¿qué quieres que haga?
Hagámosle frecuentemente esta pregunta nosotros también; escuchemos con sencillez y lealtad su respuesta, y tratemos sobre todo de ponerla en práctica con fidelidad y valentía. Esta práctica realizaría increíbles cambios en nuestra vida.
Pero, puesto que hay que evitar cuidadosamente toda ilusión en este punto, debemos estudiar en varios capítulos las distintas maneras como la Santísima Virgen nos dará su respuesta.
Como hijos y esclavos de la Santísima Virgen, debemos y queremos obedecerle y dejarnos conducir por Ella.
Como Madre y como Reina Ella puede, como hemos visto, hacer valer títulos verdaderos para exigir esta obediencia. Esta dependencia habitual, por otra parte, irá en provecho nuestro.
Se plantea entonces otra pregunta: ¿Dónde hallar la dirección de Nuestra Señora? ¿En qué y cómo puedo obedecerle?
Ella no tiene, que sepamos, un decálogo propio; Ella no ha promulgado leyes y mandamientos particulares.
La respuesta a esta pregunta será muy importante. No es un caso puramente teórico el que algunas almas, pretendiendo seguir los deseos de Nuestra Señora, se dejen conducir por ilusiones que pueden ser gravemente perjudiciales a su vida espiritual. Por eso hay que examinar con cuidado y determinar con exactitud dónde podemos encontrar con certeza la voluntad y los deseos de Nuestra Señora, e indicar con precisión por qué órganos e intermediarios Ella comunica sus directivas respecto de nosotros.
«
Jesús, en el Tabor, se manifestó con toda su majestad y con toda su gloria a sus tres discípulos preferidos. De la nube luminosa que los envolvía resonó repentinamente una voz, la voz del Padre celestial: «Este es mi Hijo muy amado, en quien he puesto mis complacencias: escuchadlo» .
Fuera del Padre no hay nadie en el mundo que pueda repetir estas palabras, excepto María, la Madre virginal del Salvador.
Y con el acento más marcado Ella repite también sin cesar a quienes le pertenecen: «Este es mi Hijo muy amado, en quien he puesto mis complacencias: escuchadlo».
Por lo tanto, es claramente deseo y voluntad de María que escuchemos a Jesús y vivamos según sus palabras.
Otro hecho evangélico.
Sucedió en las bodas de Caná. La delicadeza atenta de Nuestra Señora acaba de adivinar el aprieto de quienes la han invitado. Ella, y Ella sola, conoce la omnipotencia de Jesús. Y va a abogar por la causa de sus amigos. «Hijo, no tienen vino». A primera vista Jesús parece desechar el pedido; en realidad, y como siempre, la oración de su Madre va a ser escuchada. María lo ha comprendido enseguida. Apaciblemente dice a los servidores: «Haced lo que El os diga» .
Nadie podrá dudar de que el deseo más ardiente de la Santísima Virgen es vernos cumplir los mandamientos de Dios, realizar sus voluntades, seguir los consejos y prescripciones de Jesús.
Ella no tiene voluntad propia.
Sin duda Ella posee como nosotros, y mucho mejor que nosotros, la facultad de la voluntad libre. Pero por lo que se refiere al objeto de esta voluntad, Ella no desea nunca sino lo que Dios y lo que Jesús quieren.
Ella repite incansablemente: «¡No mi voluntad, sino la tuya!». Y hay una oración que nunca calla en su alma: «Fiat voluntas tua sicut in cælo et in terra: Hijo mío, que tu voluntad se cumpla por mis hijos de la tierra, como se cumple siempre por mis hijos del cielo».
Por eso es evidente que la voluntad de María es que nosotros cumplamos las voluntades de su Hijo, y respetemos todos sus consejos y deseos.
Pero esta voluntad es la voluntad de una Madre y de una Reina, que, como hemos recordado, puede exigir nuestra sujeción y nuestra dependencia. Podemos considerar los mandamientos y las prescripciones de Cristo como ratificadas y confirmadas por la autoridad real y materna de su divina Madre. Quien es infiel a las voluntades de Cristo, pisotea igualmente las de María. Pero al contrario, dejarse conducir por las prescripciones de Jesús es ser dependiente al mismo tiempo de su divina Madre.
Nunca nos convenceremos y penetraremos bastante de ello.
¿Qué es en la práctica la santa esclavitud, en qué consiste en definitiva la obediencia a Nuestra Señora que queremos practicar? No es otra cosa que vivir según la doctrina, los preceptos y los consejos de Cristo, esto es, vivir según el Evangelio de Jesús.
«
El Evangelio de Jesús que, por más de un título, es también el Evangelio de María.
No podemos pensar en ello sin emoción.
Dios no ha querido que recibamos directamente de El al Verbo eterno e increado, pronunciado desde toda la eternidad por el Padre. Ha querido que este Verbo pasara por el seno de María, que en él se revistiese de encantos y atractivos humanos, a fin de que, así humanizado y «marializado», lo recibiésemos con más amor y agradecimiento.
Y este otro Verbo de Dios, este verbo del Verbo que es el Evangelio, Jesús no ha querido dárnoslo directamente. Este verbo, en parte al menos, en gran parte tal vez, debió antes pasar por el Corazón de María, debió quedar encerrado y llevado en él, impregnado de los perfumes de María, «marializado» así como el mismo Jesús.
¿Hemos exagerado esta vez?
¡De ningún modo!
Los Evangelistas —San Lucas lo dice formalmente —, a pesar de escribir bajo inspiración de Dios, consultaron a los testigos de la vida y enseñanzas de Jesús para componer sus escritos sagrados. Y en toda la historia de la infancia y vida oculta de Jesús —que ocupa varios capítulos de Evangelio— tuvieron que recurrir casi exclusivamente al testimonio de la santísima Madre de Jesús. De su boca aprendieron todo lo que sobre eso, según el mismo Evangelio, «María conservaba y meditaba en su corazón» .
Pero ¿cuántas otras palabras preciosas de su vida pública no debemos tal vez a Aquella que, perdida humildemente entre la gente, escuchaba con avidez y maravillada, con una claridad de percepción también única, debida al amor, las palabras de vida que caían de los labios de su Dios, que Ella tenía derecho a llamar Hijo suyo, y que, echadas la mayor parte del tiempo en corazones áridos y duros, eran recogidos en el suyo como lo es una semilla preciosa en esa tierra óptima que ha de hacerla fructificar al céntuplo? ¿Cuántas de estas divinas palabras no debemos tal vez a Aquella a quien Jesús mismo, discretamente, proclamó bienaventurada, porque escuchaba ávidamente la palabra de Dios y la ponía fielmente en práctica? .
El Evangelio de Jesús, por lo tanto, es también el Evangelio de María, porque Ella lo conoció, meditó, comprendió y vivió como nadie; porque parcialmente, y en gran parte tal vez, Ella lo comunicó a los Apóstoles y Evangelistas; y porque con todas las energías de su alma Ella lo acepta y suscribe, se compenetra e identifica con él, y lo presenta, recomienda e impone a sus hijos y esclavos.
«
Según este Evangelio de Jesús y de María queremos vivir, según él queremos pensar, juzgar y obrar en todas las cosas, a fin de ser los verdaderos hijos y esclavos de amor de nuestra divina Madre.
¡Dígnese Ella misma concedernos las gracias abundantes que se requieren para este fin!
Pero para conformar nuestras miras y nuestra vida a este santo Evangelio, debemos leerlo, estudiarlo y meditarlo asiduamente.
Desde este punto de vista hay lagunas terribles en muchos cristianos.
Tratemos de colmar este vacío deplorable, y hagamos de modo que, por todos los medios humanos y divinos, la palabra de Dios no sea para nosotros palabra muerta.
El Evangelio debe ser nuestro primer manual, tanto para la meditación como para la lectura espiritual. Es maravilloso ver cómo ciertas almas, incluso poco instruidas, con la gracia de Dios, descubren en los textos evangélicos luces y riquezas increíbles para su vida de cada día.
Nuestra Madre amadísima debe ser aquí nuestra Maestra, como Ella lo fue —León XIII lo atesta formalmente— para los Apóstoles y para la misma Iglesia, a fin de comprender y penetrar cada vez mejor el sentido profundo del santo Evangelio.
Sólo entonces captaremos el inmenso alcance de la palabra que de tan buena gana seguiremos oyendo de labios de nuestra Madre, palabra que será para nosotros una divisa, todo un programa de vida:
«Escuchadlo».
Para vivir en dependencia de Nuestra Señora y obedecerle en todo, debemos ante todo, como hemos dicho, «escuchar a Cristo», dejarnos conducir por sus prescripciones y consejos, tal como los encontramos sobre todo en su Evangelio. Este Evangelio, que es también, en cierto sentido, el Evangelio de María, hemos de conocerlo, y para eso leerlo, estudiarlo y meditarlo.
Para ser conducidos por el espíritu de María, debemos pensar, querer, hablar, obrar y vivir según el espíritu de Jesús.
En primer lugar hemos de aprender a pensar y a juzgar de manera mariana, y por ende evangélica.
La primera dependencia, la más importante que tengamos que practicar, es la del pensamiento, la de la inteligencia. Si Jesús y María reinan realmente en estas cimas luminosas de nuestra inteligencia, su dominación se extenderá fácilmente desde ahí al resto de nuestro campo vital. Al contrario, si estas cumbres fuesen inaccesibles para ellos, de manera que no lograran conquistarlas, su imperio sobre el resto de nuestra vida quedaría gravemente comprometido.
En efecto, se quiere como se piensa. Se obra según la propia manera de ver las cosas. Se vive según las propias convicciones. No es posible llevar una vida cristiana seria si no se piensa y no se juzga habitualmente, no según las miras del mundo —el evangelio de Satán—, sino según las enseñanzas de Cristo.
Y eso no es tan fácil.
Incluso es algo muy difícil, pues, para hacerlo, hemos de ir contra la opinión corriente, iba a decir de la opinión general, no sólo de los no creyentes y de los cristianos no practicantes, sino también de la mayor parte de los que llamamos buenos cristianos.
No somos lógicos con nuestras convicciones, no somos consecuentes con nuestro cristianismo. Somos cristianos por la Misa del domingo y una breve oración cotidiana. Los mejores lo son por la Misa, la sagrada Comunión y el Rosario de cada día.
Pero nuestra vida de inteligencia, nuestra mentalidad, ¡están tan poco influenciadas por nuestras convicciones cristianas! En mil cosas pensamos y juzgamos exactamente como lo harían los paganos, los no bautizados. Demasiado a menudo juzgamos las personas y cosas, los acontecimientos e instituciones, como gente sensata y prudente tal vez, como gente advertida y perspicaz, como gente de negocios experimentada, es decir, según la sabiduría que se practica en el mundo. Pero precisamente «la sabiduría del mundo es locura ante Dios», escribe San Pablo . Y así, demasiado a menudo nuestros juicios son diametralmente opuestos a los de Cristo, el único en ser la Verdad, la Sabiduría y la Luz del mundo.
Nunca, y por nada del mundo, hemos de aceptar juicio alguno contra las enseñanzas de Cristo. En el orden de la religión y de la moral no reconocemos como criterio supremo, norma inapelable y código único más que el del Evangelio, pero el Evangelio tal como lo explica y aplica la santa Iglesia, que es la continuación y prolongación de Cristo en la tierra.
¡Qué triste es ver tan a menudo cómo cristianos practicantes, esclavos de la Santísima Virgen, fieles de Comunión diaria, tienen apreciaciones directamente contrarias a Cristo y su Evangelio! Si entonces alguien trata de destacar el punto de vista evangélico y mariano, oye a veces respuestas pasmosas, como esta: «¡Sí, si se consideran las cosas desde este punto de vista! ¡Si tuviéramos que juzgar siempre así!…».
Pues sí, siempre y en todas partes hemos de pensar, juzgar y apreciar así todas las cosas, de modo evangélico y mariano. Es nuestro deber elemental, indiscutible, de cristianos y esclavos de amor.
«
Es posible que algún lector, al leer esto, tenga la impresión de que exageramos, de que una mentalidad cristiana habitual no es algo tan raro y difícil.
Muy bien. ¿Quieres entonces que hagamos una prueba? ¿Quieres que tomemos algunas máximas centrales y dominantes del Evangelio, y nos preguntemos si conformamos habitualmente nuestros juicios y modos de ver con estos axiomas indiscutibles; que nos preguntemos también si hay muchos cristianos que piensen y obren según estas sublimes sentencias?
Cristo condensó en algunas frases su sabiduría divina y toda su concepción del mundo y de la vida.
Un día, al dirigirse a las turbas, les dijo —y su divina Madre adhiere plenamente a sus enseñanzas—: «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pero ¡ay de vosotros, los ricos!, porque habéis recibido vuestro consuelo» .
Pero ¿quién de entre nosotros cree prácticamente en la bienaventuranza de la pobreza, y en el grandísimo peligro de las riquezas? ¿Quién se estima dichoso de ser pobre, y al contrario desgraciado y digno de compasión si es rico y acomodado? Para la mayoría de los hombres la vida es una carrera por los bienes de este mundo. Y nosotros mismos somos inconsolables si sufrimos pérdidas de dinero y experimentamos una baja en materia de bienes temporales. ¿Es esta la mentalidad evangélica y mariana?
Jesús dice, y su divina Madre lo repite con El: «Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados… ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis hartos!, porque tendréis hambre» .
Y nosotros nos estimamos dichosos cuando nada, pero realmente nada, nos falta en el alimento, en la vivienda, en el vestido. No pedimos sólo lo necesario, sino que necesitamos lo refinado, lo confortable, lo lujoso, lo superfluo. El bienestar de los demás nos apena cruelmente. ¿Es evangélico eso, es mariano?
Jesús dice también, y Nuestra Señora lo aprueba con toda su alma: «Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis… ¡Ay de los que reís ahora!, porque tendréis aflicción y llanto» .
Y nosotros nos hemos ocupado sin cesar en huir de la cruz, y en sacudirla de nuestros hombros. Nos estimamos dichosos exactamente en la misma medida en que nos ahorramos algún sufrimiento. Huimos de las casas de luto y de tristeza, y buscamos la compañía de personas alegres, graciosas, ingeniosas. ¿Es evangélico eso, es mariano?
Jesús dice, y su dulce Madre lo juzga también así: «Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo… Alegraos ese día y saltad de gozo… ¡Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros!» .
Y nosotros nos contristamos, nos perturbamos, cuando no se nos rodea de mil atenciones, cuanto parece que no se nos presta atención por un instante, cuando parece que se prefiere más a otras personas que a nosotros, cuando se habla un poco menos favorablemente de nosotros… Y estamos dichosos y alegres de ser puestos en primer lugar, de ver que nuestro trabajo es apreciado y alabado, de ocupar, a gran o a pequeña escala, un lugar de honor… ¿Es evangélico eso, es mariano?
«
No sería difícil proseguir y extender este examen de conciencia. Vivimos en un mundo al revés. Somos muy a menudo paganos con etiqueta cristiana. ¡Estamos tan lejos de la atmósfera cristiana y mariana en que debiéramos vivir!
¡Y somos la sal de la tierra! . Desgraciadamente, esta sal se ha desvirtuado, ya no tiene gusto. ¿Para qué puede servir ya? Es forzosamente incapaz de impregnar la masa de la humanidad, sanearla y cristianizarla.
¡Vamos! ¡Una vez por todas, pongamos fin a este triste estado de cosas! ¡Seamos cristianos serios, verdaderos esclavos de Jesús y de María! ¡Adelante! ¡Al trabajo!
En todo, absolutamente en todo, en las circunstancias más graves y en los más humildes sucesos cotidianos, adoptaré, primero de pensamiento y de juicio, y luego de acción, una actitud verdaderamente cristiana, la que me piden las miras de Jesús y de María. Todo acontecimiento, toda persona, toda doctrina, las consideraré con los ojos de Cristo y de su divina Madre, los apreciaré según su manera de ver, y no según el parecer del mundo. Cuando tenga que formar un juicio, cuando otros me pidan mi parecer, entraré un instante en mí mismo y me preguntaré: ¿Qué piensan de este caso Jesús y María? ¿Qué piensan Ellos de la alegría y del sufrimiento, de la propiedad y de las privaciones, del éxito y de las humillaciones, de la paz y de la guerra, de operaciones de banco y de especulaciones en la bolsa, de la moda y del deporte, del cine y de las novelas…? En todo les pediré su parecer, y conformaré a él mi juicio y mi conducta.
Podrá costarnos, y mucho. Veinte, treinta, cincuenta veces por día nos sorprenderemos en razonamientos humanos, en miras naturales, en falsas concepciones. Cada vez con calma y paciencia, pero también con energía y decisión, rectificaremos nuestras miras para conformarlas con las de Cristo y su dulce Madre.
Bajo la conducta y con la ayuda de esta Madre de bondad aprenderemos a enderezar nuestros errores, a disminuir poco a poco el número de estas faltas de juicio, y finalmente a suprimirlas.
Jesús es la Luz del mundo. María es el hermosísimo Candelabro de oro, que lleva esta Antorcha y la hace irradiar en todo el mundo. «Quien los contempla no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida» .
Según el consejo de Montfort, en todo queremos dejarnos conducir por el espíritu de María. Este espíritu, como hemos visto, se encuentra en el santo Evangelio. Al Evangelio de Cristo, que es también, en el sentido que hemos indicado, el Evangelio de María, queremos conformar ante todo nuestras miras y nuestros juicios. Para tener una «mentalidad mariana» debemos aprender a juzgarlo todo, personas, acontecimientos e ideas, según la doctrina del Evangelio.
Esto es importantísimo, pero no basta. Es evidente que, para ser hijos y esclavos de amor de la Santísima Virgen, debemos conformar también nuestra vida y nuestras acciones a las enseñanzas de Cristo, y obrar según sus prescripciones y consejos. En todos los actos que debemos realizar, en los más humildes como en los más importantes, debemos ser fieles al Evangelio de Cristo y de María, aplicándolo con valentía y consecuencia. Debemos vivir todo el Evangelio, el Evangelio integral, y no un Evangelio truncado, alterado, mutilado.
De nuevo hacemos la observación que ya hicimos antes: son raros los cristianos que viven así. Muy a menudo, por desgracia, hacemos una selección en el Evangelio entre las prescripciones que nos caen bien y las que nos incomodan. Distinguimos demasiado lo que nos obliga bajo pena de pecado mortal o venial, para dejar de lado lo que pensamos —o así nos lo persuadimos— que no está prescrito bajo pena de pecado. Hemos truncado, alterado, minimizado, modernizado el Evangelio. ¡Somos una miniatura, y muchas veces, por desgracia, una caricatura de cristianos!
¡Basta ya de eso! Esclavos de Nuestra Señora, queremos con toda rectitud, sencillez y valentía apropiarnos del espíritu del Evangelio verdadero, sin alteración ni acomodamiento.
Debe sernos evidente que así se abre ante nosotros un inmenso campo de acción. También desde este punto de vista, el programa del esclavo de amor no es, ni más ni menos, que la perfección más pura y elevada, simplemente la santidad, que hemos de adquirir con el auxilio todopoderoso de la generosa Mediadora de todas las gracias.
«
Quiero ser un verdadero esclavo de María, conducido por su espíritu: por eso quiero apreciar todas las cosas según su verdadero valor, despreciar lo que pasa, apegarme a lo que dura. Buscaré el reino de Dios y su justicia, perseguiré lo único necesario, la santidad del alma y la salvación eterna, persuadido de que lo demás, vestido, alimento, salud, bienes de la tierra, me será dado por añadidura.
Quiero ser un verdadero esclavo de María, conducido por su espíritu: por eso tendré que renunciar a mis miras y opiniones personales, negarme en mis inclinaciones propias, realmente a mí mismo, para poder seguir a Jesús y a María. Y quiero llevar mi cruz cada día, a cada hora. Mi cruz, es decir todo sufrimiento, toda prueba, todo lo que me irrita, molesta, contraría, atormenta: la pobreza, la humillación, el deshonor, la enfermedad, el abandono. Todo esto quiero aceptarlo con amor y valentía, agradecérselo a Jesús y a María, alegrarme de ello con la voluntad, y llevar mi cruz con María siguiendo a Jesús, para tener parte con El en la gracia y en la gloria.
Quiero ser un verdadero esclavo de María, conducido por su espíritu: quiero avanzarme por el camino estrecho del deber y de la penitencia, entrar por la puerta estrecha de la estricta fidelidad. No haré lo que hace la multitud, lo que predica la masa. Porque muy ancho es el camino, y muy amplia la puerta que conduce a la perdición, y son muchos, por desgracia, los que se avanzan por este camino y entran por esta puerta.
Quiero ser un verdadero esclavo de María, conducido por su espíritu: evitaré el pecado como el único mal, y la ocasión de pecado como el solo peligro. Si mi ojo me fuese causa de escándalo, lo arrancaré y arrojaré lejos de mí. Si mi mano o mi pie me fuesen causa de caer en el pecado, los cortaré y lanzaré lejos de mí: porque más vale entrar mutilado en la vida, que ser arrojado con todos los miembros en el fuego eterno; más vale prohibirse algún goce que perder todo gozo; más vale imponerse un sufrimiento parcial y pasajero, que sufrir los espantosos tormentos eternos.
Quiero ser un verdadero esclavo de María, conducido por su espíritu: trataré de convertirme en un niño, en un niñito; me esforzaré por ser desprendido, recto, puro, sencillo y humilde como un niño, lleno de confianza en mi Padre y en mi Madre, enteramente abandonado a sus cuidados, para no ser excluido del reino de Dios, que ha sido prometido a los niños y a quienes se les asemejan.
Quiero ser un verdadero esclavo de María, conducido por su espíritu: amaré a mi prójimo como a mí mismo, no, como Jesús me amó y amó a los suyos. Le haré los favores que deseo me hagan a mí; evitaré con él lo que no me gustaría que me hagan a mí. Quiero soportar sus defectos, incluso los más incomprensibles, perdonar y olvidar todas sus faltas, incluso las más graves. No lo juzgaré ni condenaré; le concederé una buena y amplia medida de favores caritativos; lo trataré, sobre todo en la persona de los pobres, desgraciados y niños, como a Cristo mismo. Amaré aun a mis enemigos; los saludaré, los trataré con dulzura y les devolveré fielmente bien por mal.
Quiero ser un verdadero esclavo de María, conducido por su espíritu: y porque estos deberes y muchos otros, consignados en el Evangelio, superan de lejos mis pobres fuerzas humanas, pediré en la oración la valentía que me falta y la energía que no tengo. Consideraré la vida de oración, el espíritu de oración, como mi principal labor, como la más importante de mis obligaciones en la tierra. Pediré, buscaré, llamaré sin cesar, con confianza sin límites, con santa tenacidad, en la tranquila convicción de que mi Padre que está en los cielos me concederá infaliblemente todo lo que me sea necesario o útil, gracias a la intercesión de la divina Madre que El me ha dado.
Quiero ser un verdadero esclavo de María, conducido por su espíritu: por eso me consideraré como extranjero y peregrino en este mundo. Viviré en vela, pues no sé ni el día ni la hora. Viviré así hasta que se deje oír en la noche el gran clamor, hasta que venga el Esposo con la Esposa, para poder ir a su encuentro con una lámpara encendida y abundantemente provista de aceite, y ser introducido así con Ellos en las salas del Festín de bodas eterno…
«
«Pero Padre», se me dirá, «si yo pienso, hablo y obro así, ¿qué dirán de mí? No se juzga ni se vive así alrededor de mí, en mi familia, en mi entorno, en mi pueblo, en la ciudad en que vivo. ¡Pasaré por un excéntrico, un exaltado, un fanático, un insensato!».
Puede ser que así sea, hijo y esclavo de Nuestra Señora. ¿Qué no se dijo de Jesús? Debes soportar que no te traten mejor que a tu Señor y Maestro.
Si fueras del mundo, si pensaras y obraras como los mundanos, el mundo te dejaría tranquilo, no te molestaría ni te perseguiría, porque no serías nada.
Pero siendo esclavo de amor de Nuestra Señora, no eres del mundo a pesar de que vives en el mundo: has sido elegido de en medio del mundo. Y porque no compartes sus maneras de ver y de vivir, porque condenas su espíritu y censuras sus costumbres, el mundo te odiará. Los mundanos te calumniarán, te ridiculizarán, criticarán tu modo de vestir, tu porte, tu conducta, tus ejercicios de piedad, todo.
Pero no temas, no te inquietes por nada, no te preocupes de nada. Esta es la prueba evidente de que estás en el buen camino: Jesús y María, antes que tú, fueron rechazados por el mundo.
En la medida en que les pertenezcas, les estés unido y compartas sus miras y su vida, en esta misma medida, ni más ni menos, vencerás al mundo perverso en ti y alrededor tuyo, y celebrarás eternamente esta victoria con Cristo y su divina Madre.
Nuestra perfecta Devoción a la Santísima Virgen es una devoción eminentemente práctica, que comprende toda nuestra existencia y la transforma en una vida real y profundamente cristiana.
Ella nos conduce, entre otras cosas, a una vida de dependencia continua, completa y universal respecto de Dios por María.
Vivimos en dependencia de nuestra divina Madre, hemos dicho, cumpliendo los mandamientos de Dios, siguiendo los preceptos y los consejos de Jesús, juzgando y obrando según el Evangelio.
Otra manera excelente de depender de la Santísima Virgen es vivir sometido a toda autoridad legítima, natural o sobrenatural.
Está claro que nuestra dulce Madre desea ardientemente, quiere netamente, esta obediencia respetuosa, con espíritu de fe, a todos los que están constituidos en autoridad.
Toda autoridad viene de Dios. Pero también es, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural, una participación, una emanación, de la soberanía que Cristo ejerce sobre toda creatura.
Ahora bien, como hemos visto, el deseo y la voluntad de Nuestra Señora es que nos sometamos a la voluntad de Dios y a la dominación de Cristo. Por eso es indudable que Ella pide y exige de sus hijos y esclavos de amor, que en la persona de sus Superiores respeten el poder de Dios y de su Cristo.
Pero parece que podemos ir más allá.
No hemos de ser «minimalistas» en el plano religioso y sobrenatural.
En ciertos medios se comprueba frecuentemente la tendencia desagradable de querer reducir al mínimo lo sobrenatural, las intervenciones sobrenaturales de Dios, la doctrina sobrenatural de la Iglesia. Este método, perfectamente legítimo en apologética, es nefasto cuando se lo aplica a la doctrina que hay que proponer a los cristianos, a los fieles. En materia de doctrina no se aceptará más que lo que se está estrictamente obligado a creer, o lo que debe ser admitido con total certeza. Esto es empobrecer singularmente el magnífico tesoro de la doctrina cristiana. Y, cosa notable, esta manera de minimizar lo sobrenatural se aplicará, de manera muy especial, a Nuestra Señora y a su culto. Prácticamente, toda la devoción mariana en algunas personas —San Luis María de Montfort se había encontrado con estos «señores», como los llama — consiste en luchar contra las supuestas exageraciones y excesos, en extirpar los abusos, a menudo imaginarios, del culto a la Santísima Virgen. En materia de doctrina mariana no se aceptará más que lo que la Iglesia ha definido solemnemente, o lo que puede ser demostrado con absoluta certeza según la Escritura o la Tradición. Las encíclicas de los Sumos Pontífices no parecen apenas tener importancia a sus ojos. No es raro verlos poner sus «sabias» elucubraciones por encima de las enseñanzas claramente formuladas por los Papas en sus encíclicas dirigidas a todo el mundo cristiano.
No es este el buen método. No es esta la actitud de los santos, que en su vida y en su doctrina no practicaban el «Ne quid nimis!: ¡Cuidado, nada que esté de más!», sino el «De Maria numquam satis!: ¡De María nunca se dirán bastantes cosas!».
Por lo que a nosotros se refiere, nos sentiremos contentos y orgullosos de admitir en materia doctrinal, sobre la Santísima Virgen, todo lo que, con fundamento sólido y razonable, podemos aceptar en su honor y por su gloria, aunque no estemos absolutamente obligados a creer estos puntos de doctrina ni puedan ser demostrados con certeza rigurosa. Esta es la verdadera mentalidad cristiana, estas son las disposiciones elementales de un verdadero hijo de María. La otra actitud, tal vez de manera inconsciente, es fruto del espíritu naturalista y racionalista que sopla en tantos campos. Si alguien digno de fe nos contase un hecho que fuese testimonio de la virtud y bondad de nuestra madre de la tierra, ¿empezaríamos por exigirle pruebas absolutamente perentorias de la verdad de su afirmación, antes de querer dar fe a estas informaciones tan honrosas para nuestra madre?
«
Sobre este punto que ahora nos ocupa, razonamos del modo siguiente.
María es la Reina del reino de Dios, Reino del cielo y de la tierra, y ello con una realeza no puramente nominal, sino con una autoridad verdadera, aunque participada de la de Dios y de Cristo, y subordinada a ella. María, y sólo Ella, dice San Pedro Damián, puede repetir después de Jesús: «Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra».
Si la Santísima Virgen ha recibido poder y autoridad sobre los hombres, Ella debe ejercerlo, Ella debe hacer uso de él. Dios no le ha comunicado este poder para que no tenga ninguna utilidad. Ella ejercerá, pues, este poder por medio de todos los que tienen alguna parte en la dirección de la humanidad, tanto en el plano natural como en el plano sobrenatural. Y así, puesto que es cierto que todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra, hay que pensar que, juntamente con Cristo y en subordinación a El, Ella comunica la autoridad y el poder a todos los que se ven revestidos de él.
Por eso consideraremos que toda autoridad no sólo viene de Cristo, sino que es también una participación de los derechos maternos y reales de la soberanía ejercida por Nuestra Señora. De modo que, cuando obedezco al Papa y a los obispos, a mi párroco y a mi confesor, a mis padres y superiores, soy dependiente de Cristo, pero también de la Santísima Virgen María. Al contrario, cuando me muestro recalcitrante a los poderes que Dios ha puesto en mi vida, sacudo al mismo tiempo el yugo suave y ligero de Jesús y de su santísima Madre. No es Cristo solo, sino también nuestra queridísima Madre y Señora, quien repite a los que están constituidos en poder legítimo: «Quien a vosotros escucha, a mí me escucha; y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza» .
Nos parece que estas consideraciones tienen una base seria, aunque no se impongan a nadie como creencia obligatoria.
En todo caso, y esto es lo que hay que retener, es absolutamente cierto que la voluntad general de Nuestra Señora es que respetemos a toda autoridad legítima, y nos dejemos conducir por esta autoridad de manera positiva o negativa, en lo que tenemos que hacer o evitar. Al seguir así las directivas de la autoridad, somos asimismo dependientes de la santísima Madre de Jesús.
«
También sobre este punto, San Pablo tiene palabras penetrantes, que debemos grabar profundamente en nuestro corazón: «Dei minister est» , dice de quienquiera se encuentra revestido de la autoridad, «es un ministro de Dios», un representante, un plenipotenciario del Señor. Cuando estemos en presencia de hombres revestidos de un poder legítimo cualquiera, debemos repetirnos: «Dei et Mariæ minister est», es para mí un representante de Dios y de su santísima Madre: quiero, por lo tanto, someterme a sus voluntades y directivas.
Otro lema que San Pablo propone a los primeros cristianos es el siguiente: «Domino Christo servite: servid al Señor Cristo» , o más exactamente: «Sed esclavos del Señor Jesús». ¡No obedezcáis a los hombres, sino en los hombres sólo a Cristo Rey!
El cristianismo es una religión de humildad y mansedumbre. Pero no nos engañemos: es también la religión de la más elevada y noble dignidad.
Los hombres sin religión, incluso los que alzan hasta las nubes la libertad humana, los derechos del hombre, etc., deben a la fuerza obedecer también, pero obedecen a hombres, y a hombres a veces poco respetables.
¡Nosotros, cristianos, nunca! No obedecemos jamás a un hombre, por más que sea un santo o un genio; no obedecemos más que a Dios, a Dios también en los hombres, a los que El ha dado una parte de su autoridad.
Para nosotros, hijos y esclavos de la Santísima Virgen, nuestra divisa será: «Domino Christo et Mariæ Reginæ servite: ¡Servir a Cristo Nuestro Señor, y a María nuestra Soberana!».
Sí, obedecer de buena gana, totalmente, continuamente, a quienes están colocados encima de nosotros: pero obedecer en ellos a Cristo, nuestro Rey, a María, nuestra Reina, y así, en resumen, a Dios solo.
Es esta una obediencia hermosa, grande, sobrenatural, ennoblecedora, y también una obediencia mariana, que en la orden o prohibición, en el consejo o «desaconsejo» de la autoridad, ve siempre la expresión de la voluntad de Cristo y de María.
Un esclavo de amor debe ser un modelo de sumisión a toda autoridad legítima.
Tal es claramente el deseo ardiente y la voluntad formal de su Madre y Reina amadísima.
Incluso podemos considerar a quienes están revestidos de la autoridad, natural o sobrenatural, como representantes y plenipotenciarios de Jesús ante nosotros, y también de su santísima Madre.
De todo esto nos hemos convencido en las consideraciones precedentes.
Nos someteremos, por lo tanto, a toda autoridad legítimamente establecida, o como dice San Pablo, a «todas las autoridades superiores» .
El Apóstol nos indica claramente también cuáles son estas autoridades.
Para saber a quién debe obedecer el esclavo de Jesús en María, basta repasar y meditar las palabras preciosas del mayor discípulo de Jesús, acordándonos de que a estos preceptos les concede grandísima importancia, puesto que los vuelve a dar, casi textualmente, en varias de sus epístolas.
Por lo tanto, si queremos ser verdaderos servidores de amor de Jesús y de María, nos es preciso «estar sometidos a las autoridades superiores, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen, por Dios han sido constituidas. De modo que, quien se opone a la autoridad, se rebela contra el orden establecido por Dios» , y resiste a la voluntad de nuestra gloriosa Soberana.
Por eso, servidores, obreros, empleados y todos los que os encontráis bajo la autoridad de un amo o ama cualquiera, si queréis ser verdaderos esclavos de Nuestra Señora, «obedeced a vuestros amos de este mundo con respeto y temor, con sencillez de corazón, como a Cristo» y a Nuestra Señora misma; «no por ser vistos, como quien busca agradar a los hombres», lo cual sería degradante, «sino como esclavos de Cristo» y de María, «que cumplen de corazón la voluntad de Dios; de buena gana, como quien sirve al Señor» y a su divina Madre, «y no a los hombres» .
«Hijos», ¿queréis conduciros como verdaderos esclavos de Jesús en María?: «obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor» , y a su benditísima Madre.
Y vosotras, mujeres cristianas, que estáis contentas y orgullosas de ser esclavas de amor de la santísima Madre de Dios, «sed sumisas a vuestros maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es Cabeza de la Iglesia… Así como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo» . ¡Qué manera maravillosa de sobrenaturalizar la dependencia de la mujer! ¡Qué aliento para ella, en orden a cumplir este difícil deber! Y en la autoridad de vuestros esposos, podéis respetar, amar y aceptar también, como hemos probado, la autoridad de la Santísima Virgen, vuestra Madre y Señora.
Y nosotros todos, si queremos conducirnos como verdaderos esclavos de Dios y de su gloriosísima Madre, tendremos que mostrarnos dependientes de toda autoridad civil legítima; tendremos que estar sometidos, como dice San Pedro, «a toda autoridad humana a causa del Señor: sea al rey, como soberano, sea a los gobernantes, como enviados», esto es, como detentores subalternos de la autoridad; «pues esta es la voluntad de Dios» y de su santísima Madre.
San Pablo desarrolla este pensamiento. Cada detentor de la autoridad, dice, «es para ti un servidor de Dios para el bien… Por tanto, es preciso someterse, no sólo por temor al castigo, sino también en conciencia. Por eso precisamente pagáis los impuestos, porque son ministros de Dios… Dad, pues, a cada cual lo que se debe: a quien impuestos, impuestos; a quien tributo, tributo; a quien respeto, respeto; a quien honor, honor» .
Las autoridades civiles legítimas, ministros de Dios, son también ministros de María. No se podría subrayar lo bastante este precepto de la sumisión a la autoridad civil legítima, no únicamente en un espíritu de temor, como se practica demasiado frecuentemente, porque se teme la multa o la prisión, sino en conciencia, por deferencia a la autoridad de Dios, y también de su santísima Madre. Esta obediencia, ciertamente, no es ni deshonrosa ni degradante, pero ¡qué rara, por desgracia!
Por lo tanto, cristianos, seamos sobrenaturales, verdaderos esclavos de Jesús en María, en el cumplimiento de nuestros deberes cívicos, de estos deberes a veces tan poco atractivos y en apariencia tan ajenos a nuestra santa esclavitud de Jesús en María, pero tan vinculados a ella en realidad, como la obediencia a las leyes, el pago de los impuestos, etc. Tenemos que integrar el cumplimiento de estos deberes en nuestra vida cristiana y en la práctica de nuestra santa y noble esclavitud.
Y nosotros todos, si queremos ser verdaderos esclavos de la Santísima Virgen María, deberemos sobre todo ser sumisos a la autoridad sobrenatural, religiosa, eclesiástica: «Obedeced a quienes os dirigen y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no os traería ventaja alguna» .
Esta obediencia es la más preciosa, la más indispensable.
Esclavos de Nuestra Señora, vivid filialmente sometidos a Cristo y a su divina Madre en la persona del Papa, de los obispos. Pedimos instantemente a nuestros esclavos de amor una obediencia total, respetuosa y confiada a la autoridad episcopal, al clero parroquial, al propio confesor y director, y a quienes, en el detalle, les manifiestan y transmiten los deseos y voluntades de Nuestra Señora.
Insistimos también en que los religiosos, esclavos de la Santísima Virgen, sobre todo aquellos para quienes la perfecta Devoción parece ser más especialmente la forma preferida de vida espiritual, sean en sus comunidades modelos de docilidad y de dependencia total e incondicional. Ellos deben esmerarse más que nadie en ver en sus Superiores y en su santa Regla al órgano auténtico de la voluntad de su Madre y Señora amadísima sobre ellos.
La verdadera obediencia es algo raro y difícil. Pero por mucho que nos cueste, queremos vivir nuestra santa esclavitud de amor por la dependencia fiel respecto de toda potestad establecida por Dios para regirnos.
«El hombre obediente», dice la Escritura, «cantará victoria» .
¡Ojalá también nosotros, esclavos de Jesús en María, por medio de una dependencia escrupulosa respecto de toda autoridad verdadera, alcancemos y cantemos victorias múltiples y brillantes por Cristo, nuestro Rey, y por María, nuestra Reina!
En el espíritu de nuestra santa esclavitud de amor, para depender de Nuestra Señora, para reconocer y respetar su autoridad, debemos y queremos someternos a las «potestades superiores», obedecer a toda autoridad legítima, espiritual o temporal.
Será útil ahora examinar de qué cualidades debe estar revestida esta obediencia.
Ante todo y por encima de todo ha de ser sobrenatural. En nuestros superiores no hemos de ver a nadie más que a Jesús y a María; en la autoridad reconoceremos y respetaremos su poder, y en quienes están revestidos de ella serviremos a «Cristo Señor» y a María, nuestra Reina. En nuestra dependencia no entrarán en línea de cuenta sus buenas o malas cualidades. No obedeceremos porque quien manda sea un hombre bueno, amable, virtuoso; ni nos apartaremos de este espíritu de sumisión porque el detentor de la autoridad no nos sea simpático, o esté lleno de defectos, reales o supuestos, o sea incluso culpable de verdaderas malas acciones.
En este punto hemos de prestar toda nuestra atención.
Hay mucha gente, incluso «buenos» cristianos, que obedecen por simpatía natural, por estima personal, por afecto y amistad para con quien está revestido de la autoridad. ¿Qué pasará? Que cuando se sustituyan las personas en las funciones de que se trata, se le negará al nuevo titular esta estima y afecto, con razón o sin ella; todo cambiará, y no quedará ninguna huella de la dependencia escrupulosa que hasta entonces se le manifestaba.
Seremos feligreses dependientes y dóciles cuando el pastor de nuestra parroquia sea realmente a nuestro gusto, tal vez un amigo de la casa; pero feligreses detestables y ariscos, si su sucesor no logra conseguir nuestra aprobación. No, eso no es obediencia sobrenatural, digna de un cristiano y de un esclavo de amor. Igualmente, no hemos de elegir a un confesor y serle dóciles, porque se encuentre revestido de ciertas cualidades humanas atractivas.
No hemos de obedecer para agradar a los hombres. «Si todavía tratara de agradar a los hombres», dice San Pablo, «ya no sería esclavo de Cristo» . Si aceptamos depender de alguien por las cualidades humanas que tiene, o nos negamos a ello por sus defectos humanos, estamos aún muy lejos de la obediencia sobrenatural, tal como Jesús y María la desean y esperan de nosotros.
Nuestra obediencia ha de ser además una obediencia total y universal, es decir, querremos depender de la autoridad legítima siempre y en todas partes. No distingamos entre prescripciones estables y consejos pasajeros, entre mandamientos importantes y puntos de valor secundario, a no ser para cumplir los primeros aún con más celo y fidelidad. No, todo lo que viene de la autoridad, todo lo que nos es prescrito o aconsejado, será para nosotros precioso y sagrado. Esta es la manera de obrar de Jesús, cuando dice: «Sí, os lo aseguro: el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la Ley sin que todo se cumpla» .
Y no seamos como tanta gente, como tantos cristianos por desgracia, que se someten con fervor mientras la autoridad se amolda a su manera de ver las cosas, mientras el obispo se conforma a sus miras, mientras el confesor se pliega a su parecer, pero que obran según sus caprichos, no hacen caso ni de decisiones ni de directivas de la autoridad, cuando estas no son a su gusto. Eso es sencillamente hacer siempre la voluntad propia, concuerde o no con la autoridad de Dios. Esclavos de amor de la Santísima Virgen, sepamos obedecer cuando la autoridad no comparta nuestros modos de ver, cuando tome medidas desagradables para nosotros, cuando pida tal vez duros sacrificios. Sólo hay un caso en que podemos y debemos negar nuestra sumisión a las autoridades humanas, sean las que sean: cuando lo que nos fuere impuesto o pedido estuviese en evidente contradicción con la ley de Dios y los mandamientos de la Iglesia; entonces, y sólo entonces, tendríamos el derecho y el deber de oponer a estas exigencias un irreductible: «Non possumus!… ¡Es imposible!».
La dependencia respecto de nuestros superiores debe ser también sencilla y alegre. Ante todo, no debemos lamentar tener que obedecer. Es para nuestro propio provecho. Y luego, no debemos enfurruñarnos ni poner mala cara cuando las decisiones de la autoridad no son según nuestras conveniencias. Son las decisiones de Jesús y de María, han sido tomadas por su autoridad: eso basta para reprimir todo descontento voluntario y aceptarlo todo con una sonrisa. A veces se nos tiene que señalar nuestras faltas y defectos. A veces hemos de recibir —y nos es muy provechoso— un reproche, una reprimenda. Es posible que estas reprensiones no sean hechas siempre con el tacto deseado, que esta corrección no nos sea administrada según las exigencias de la dulzura y de la caridad. Es posible también que a veces se nos hagan reproches inmerecidos. En medio de todo esto permanezcamos calmos, apacibles, y alegremente sumisos. Prestemos más atención a la autoridad de que nos vienen estos reproches, que a la manera como nos son hechos. No se lo tengamos en cuenta a nuestros superiores, y no conservemos para con ellos ningún resentimiento, ninguna amargura. Continuemos acudiendo a ellos sencillamente, cordialmente, como si no tuviésemos que recibir de ellos más que cumplidos, porque en ellos seguimos viendo, amando y respetando el poder de Jesús y de su dulcísima Madre. De este modo es bastante fácil seguir el consejo de San Pedro: «Sed sumisos, con todo respeto, a vuestros dueños, no sólo a los buenos e indulgentes, sino también a los severos» .
San Luis María de Montfort, que practicaba en sí mismo las austeridades más espantosas, no dio a sus hijos una regla demasiado exigente en materia de penitencia corporal: tres días de abstinencia y un día de ayuno por semana, eso es todo. Pero sobre el punto de la obediencia, su regla es severa. El espíritu que impone a sus hijos y a sus hijas es un espíritu muy marcado de dependencia y sumisión. Quien no se apropie de este espíritu no puede ser su verdadero discípulo. Por su palabra y por su ejemplo, nuestro Padre de Montfort nos enseñó no sólo a practicar la dependencia donde ella se impone, sino también a buscar realmente la obediencia y la sumisión.
Queridos esclavos de Jesús y de María, tratad de apropiaros este espíritu de Montfort. Sed no sólo sumisos a las prescripciones imperativas de la autoridad, sino también dóciles a sus menores deseos. Tratad incluso de adivinar esos deseos. Procurad obedecer de veras: procurad depender de vuestras autoridades respectivas en todas vuestras empresas, tanto interiores como exteriores. Es lo que hacía Montfort, aferrándose, por ejemplo, a la dirección del Padre Leschassier, cuando este trataba justamente de deshacerse de él por todos los medios. Es lo que hizo el mismo Jesús, que, no debiendo como Hijo de Dios obediencia a ningún hombre, voluntariamente «se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz…».
Tenemos que decir algo en particular —lo haremos en el próximo capítulo— sobre una cualidad especialmente difícil de la obediencia realmente sobrenatural.
Mientras tanto, ¿por qué no tomaríamos el propósito de aplicarnos particularmente a esta obediencia hermosa, preciosa y ennoblecedora a toda autoridad, para depender de nuestra buena y amable Madre y Señora, María?
En la persona de nuestros superiores en todos los campos, obedezcamos a Jesús y a María; obedezcamos prontamente, totalmente, sencillamente, alegremente.
La Escritura promete toda clase de recompensas al hombre obediente.
Acordémonos de esta: si con una conveniente obediencia sabemos humillarnos, como recompensa seremos ensalzados: ensalzados con rápidos progresos de alma, ensalzados con una fecundidad de apostolado maravillosa.
Hijos y esclavos de la Santísima Virgen, debemos y queremos vivir por María, esto es, en dependencia total e incesante de Ella.
Le demostramos esta dependencia, en particular, obedeciendo, según su voluntad y sus deseos, a toda autoridad, sobretodo sobrenatural; reconociendo y respetando el poder de Jesús y el suyo en todos quienes se hallan revestidos de alguna autoridad.
Por lo tanto, es deber nuestro, como esclavos de amor, obedecer a la autoridad en todas partes y en todo .
En el capítulo precedente reclamábamos de nuestros consagrados a la Santísima Virgen una obediencia sobrenatural, total, pronta y alegre. Esta obediencia ha de ser también «ciega», es decir, ante todo, una sumisión de espíritu y de juicio. No debemos sólo seguir de hecho las directivas de la autoridad, sino que también debemos mentalmente aceptar y aprobar sus decisiones.
Hagamos primero algunas observaciones al respecto.
Hablamos de obediencia perfecta. No damos aquí una clase de moral. Por lo tanto, no queremos establecer lo que es obligatorio bajo pena de pecado, ya sea mortal, ya sea venial. No pretendemos tampoco que todas las cualidades de la obediencia sean estrictamente obligatorias. Simplemente queremos indicar a todos los esclavos de amor los caminos de la obediencia verdadera e íntegra, que es la sola digna de sus aspiraciones y de su estado.
Lo que vamos a decir de la obediencia «ciega» vale en principio para la dependencia de toda autoridad, tanto familiar como civil, etc. Pero hablamos aquí de manera muy especial de nuestra actitud con la autoridad sobrenatural, esto es, eclesiástica y religiosa.
Respecto de esta autoridad, pues, hemos de practicar una obediencia ciega, lo cual quiere decir que de entrada someteremos también nuestra inteligencia a la orden dada, al consejo que se nos propone. Creeremos sin dudar que así está bien, que la autoridad ha obrado bien al tomar tal decisión. Nos prohibiremos, porque no tenemos derecho a ello, examinar y juzgar las decisiones de nuestros Superiores. Nos diremos sencillamente: «El Santo Padre tiene razón. Monseñor ha obrado bien. El Padre Superior, la Madre Superiora, hace lo que mejor se puede». «Ita, Pater: Está bien, Padre», decía y repetía Jesús. Nosotros diremos algo semejante en toda decisión de nuestros Superiores.
Y es perfectamente razonable obrar de este modo.
Ordinariamente, los hombres que se encuentran revestidos de la autoridad han sido elegidos con el mayor cuidado entre los mejores miembros de la comunidad.
Por regla general, tienen el sentido de sus responsabilidades. Son conscientes de que Dios les ha confiado este cargo, no para su provecho, sino para proveer por el bien de la comunidad que deben dirigir.
Nosotros no vemos sino nuestro mezquino interés personal. Ellos, en cambio, están en condiciones de proveer por el bien de todos: es su deber, y habitualmente son fieles a él. Para promover el bien común disponen de todo un conjunto de datos que escapan a los subordinados, o que estos, por egoísmo, no tienen en cuenta.
La Providencia divina, que lo rige todo en este mundo, no permite que quienes están regularmente constituidos en cargos, estén habitualmente por debajo de su función en talentos y virtudes.
Tampoco debemos, como cristianos, olvidar ni ignorar la doctrina de las «gracias de estado». Es indudable que a quienes están revestidos de la autoridad, Dios no les niega las gracias especiales que les son necesarias y útiles para cumplir dignamente sus funciones.
Finalmente, debemos insistir en que no tenemos ningún derecho a «juzgar», y por lo tanto a examinar deliberadamente, los actos de nuestros Superiores. Eso sería invertir los papeles.
La actitud que se impone a nosotros para con ellos es la de una obediencia confiada, espontánea, ciega, sin otro examen, sin otra consideración.
La autoridad tiene sus deberes, deberes muy graves, mucho más graves que los de los subordinados. Pero no nos toca a nosotros prescribírselos, ni examinar si los cumple concienzudamente. No es competencia nuestra.
«
«Pero», se objetará, «la autoridad no es infalible. Puede equivocarse. Puede tomar decisiones o medidas que más tarde resultarán lamentables, a veces desastrosas».
Sí, es cierto que los detentores del poder no son infalibles ni impecables. El Sumo Pontífice y los obispos en unión con él no son infalibles más que en el ejercicio de su magisterio doctrinal en materia «de fe y costumbres».
Pero ¿acaso somos infalibles nosotros? ¿Tenemos más luces que nuestros Superiores en estas materias, que son incumbencia suya y en las que se encuentran ocupados sin cesar?
Nos concedemos fácilmente a nosotros mismos, en la práctica al menos, un diploma de inerrancia. ¡Es tan común que examinemos, critiquemos y condenemos las decisiones de la autoridad en materias de que, frecuentemente, no tenemos más idea que un ciego en cuestión de colores! ¿No es infinitamente más razonable atenerse simplemente a las decisiones de la autoridad, que querer formarse un juicio que no reposará más que en datos excesivamente incompletos y precarios?
Se insistirá tal vez diciendo: «Pero es innegable que hay casos en que la autoridad se equivoca de manera evidente, toma decisiones enojosas, emite juicios injustos, etc.».
No es imposible, efectivamente, que por distracción, por incompetencia, por debilidad e incluso, excepcionalmente, por malicia, un superior tome disposiciones lamentables, decisiones injustas. Pero estos casos son mucho más raros de lo que estamos tentados de creer. ¡Cuántas veces los acontecimientos justifican más tarde decisiones que, a primera vista, habíamos juzgado muy sujetas a crítica! Las reglas religiosas prevén el caso en que al inferior le parece que el superior está mal informado y toma decisiones erróneas. En este caso, según estas mismas reglas, el religioso tiene el derecho y el deber de exponer a la autoridad sus temores y dudas. Si a pesar de eso la autoridad mantiene su decisión, el religioso tendrá que obedecer. Es la línea de conducta que podemos y debemos seguir nosotros mismos con la autoridad. Y si la evidencia de un error se impusiese a nuestro espíritu, está claro que no podríamos forzarnos a ver blanco donde vemos negro. Pero siempre podemos evitar pensar voluntariamente en esos «errores», y prohibirnos hablar de ello alrededor nuestro, salvo en caso de razones serias.
Esclavos de Jesús en María, hagamos un examen de conciencia serio y severo sobre nuestra actitud con la autoridad. ¿No nos dejamos arrastrar en este punto por el espíritu del mundo, por el espíritu de la época? Para muchos hombres, incluso para un cierto número de cristianos supuestamente piadosos, por desgracia, se diría que la autoridad es el gran enemigo. Todo lo que viene de ella es examinado, criticado, y a menudo considerado como sospechoso y condenado de antemano.
Contra este espíritu tan fatal y lamentable, establezcámonos en el verdadero espíritu cristiano y mariano. Obedezcamos a toda autoridad legítima, especialmente a la de nuestros superiores eclesiásticos y religiosos, sencillamente como niños, sin examen orgulloso, sin discusión vana.
Según el consejo de San Luis María de Montfort, queremos obrar y vivir por María.
Lo cual quiere decir que en todas las cosas queremos dejarnos conducir por Ella y obedecerle.
Esto se hace, entre otras cosas, por medio de una obediencia total, universal, humilde, alegre y ciega, prestada a la autoridad, a toda autoridad legítima. Nuestra divina Madre quiere y aprueba todo lo que quiere y desea la autoridad. Ella critica y prohibe todo lo que la autoridad legítima condena y prohibe.
Hemos hablado de todo esto.
Para ser completos, debemos señalar aún un poder muy especial de la autoridad eclesiástica, y por lo tanto un deber muy especial que hemos de cumplir para con esta autoridad.
Con exclusión de toda otra autoridad, la Iglesia se encuentra revestida de una verdadera autoridad en materia de doctrina, de lo que llamamos el magisterio doctrinal.
Los demás organismos dirigentes se encuentran revestidos de un poder de jurisdicción y gobierno: tienen que prescribir a sus subordinados lo deben hacer u omitir.
La Iglesia, y sólo Ella, tiene además el derecho, el poder y la misión de proponernos y de imponernos lo que en materia «de fe y costumbres» debemos pensar o creer.
Si reflexionamos en ello, no es algo que deba asombrarnos.
La Iglesia tiene la misión de conducirnos a la participación de la vida personal e íntima de Dios por la gracia santificante, la práctica de las virtudes y la eterna visión de gloria.
Su fin, y por lo tanto su ser, son sobrenaturales. Ella debe introducirnos en un mundo del que, fuera de la Revelación, no podemos siquiera conocer la existencia. Por lo tanto es preciso que, como órgano de Dios, Ella nos enseñe las verdades dogmáticas y prácticas de que tenemos necesidad para elevar nuestra vida a este plan de existencia superior y verdaderamente divina.
Es preciso que Ella pueda enseñarnos estas verdades con certeza, y por eso se encuentra revestida de infalibilidad en materia «de fe y costumbres».
Y si realmente está investida de un poder doctrinal, de una autoridad de enseñanza, a este poder y autoridad le corresponde de parte nuestra el deber de aceptar su dirección y someter nuestro pensamiento y nuestro espíritu a sus enseñanzas.
La Santa Iglesia ejerce este poder doctrinal por medio del Papa y de los Obispos.
Ellos, y estrictamente hablando ellos solos, son los que han recibido de Dios y de Jesucristo la misión y el poder necesario para proponernos de manera obligatoria todo lo que Cristo nos enseñó.
A este fin recibieron, dentro de ciertos límites y mediante algunas condiciones, la infalibilidad en materia de doctrina: el Sumo Pontífice ante todo, pero también los Obispos, cuando, juntos y en acuerdo con el Papa, se pronuncian sobre un punto de doctrina o de moral.
«
Nos ha parecido importante recordar a nuestros esclavos de amor, que no sólo el Sumo Pontífice, sino también los Obispos, tienen autoridad para indicarnos lo que debemos pensar o creer en materia de fe y costumbres.
Ellos deben pronunciarse de manera autoritativa, y por lo tanto obligatoria para nosotros, sobre lo que se contiene en el tesoro de la Revelación.
Ellos tienen derecho a darnos directivas doctrinales sobre todas las verdades dogmáticas y morales que están en conexión con la Revelación divina.
Tenemos el derecho y el deber de dejarnos conducir por sus enseñanzas en el terreno sobrenatural en sentido amplio, tanto desde el punto de vista del pensamiento como de la acción.
La infalibilidad no es siempre una condición indispensable para esto.
Nadie pretenderá que un obispo, tomado a parte, incluso cuando se dirige autoritativamente a sus fieles, goce de una infalibilidad absoluta.
Pero es también incontestable que el obispo, en el ejercicio de su magisterio doctrinal, tiene derecho a una asistencia especial del Espíritu Santo, y que habla entonces como el representante delegado de Cristo, al que tenemos que someter, no sólo nuestras acciones, sino también nuestro pensamiento y nuestro espíritu .
«
Es algo que a veces olvidamos.
Leíamos en un libro serio sobre la Santísima Virgen, que no hay más que tres verdades marianas expresamente definidas como de fe, y que todas las demás verdades marianas que debemos creer deben ser determinadas científicamente por los teólogos, y que los fieles deben aceptarlas bajo su autoridad.
Eso es olvidar que existe un magisterio ordinario de la Iglesia, ejercido por el Papa y los Obispos.
No son los sabios, ni siquiera los teólogos, quienes han recibido una misión divina para enseñarnos de manera auténtica y autoritativa la verdad revelada: sino sólo el Sumo Pontífice y los Obispos, y a ellos ante todo debemos consultar y escuchar.
Ese es nuestro deber. Es aún más nuestro provecho.
Porque está fuera de lugar poner siempre el acento en el deber, en la carga, por decirlo así, que nos impone este magisterio doctrinal.
Veamos también y sobre todos sus beneficios, las ventajas que presenta para nosotros este poder doctrinal, la seguridad que en esta materia nos aporta, la facilidad preciosa de saber lo que en este terreno debemos creer y pensar.
¡Qué dicha, qué felicidad es para nosotros escuchar lo que en materia religiosa en sentido amplio nos enseñan los Sumos Pontífices en sus Encíclicas, y nuestros Obispos en sus Cartas pastorales!
Aconsejamos con insistencia a los fieles, a nuestros esclavos de amor, que acudan especialmente a estas fuentes, cuando se trata de verdades marianas.
¡Qué riqueza, qué magnificencia de doctrina mariana hay en las encíclicas de León XIII, San Pío X, Benito XV, Pío XI, Pío XII, y qué enseñanzas preciosas también en los Mandatos y Cartas pastorales de nuestros Obispos!
Esclavos de amor de Jesús y de María, practiquemos de manera ejemplar la dependencia de acción, pero también la obediencia de pensamiento y de juicio, para con aquellos que representan a Cristo ante nosotros.
Eso es imponer a nuestro espíritu el «yugo suave y la carga ligera» de Cristo y de Nuestra Señora.
Eso es caminar, con el espíritu de María, en seguimiento de Cristo, que pudo decir: «Yo soy la Luz del mundo; el que me siga no caminará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida» .
Para someternos a la voluntad de Dios más segura y perfectamente, queremos depender de María siempre y en todas partes.
Esta dependencia respecto de Nuestra Señora se manifiesta de muchas maneras, y reviste formas múltiples.
Hemos expuesto ya algunas de las formas de esta dependencia: vivir según las voluntades y los deseos de Cristo, dejarse conducir fielmente por la autoridad legítima, sobre todo la autoridad sobrenatural y religiosa.
Otra manera de manifestar nuestra sumisión a nuestra Madre y Señora amadísima, María, es aceptar humilde y apaciblemente todas las disposiciones de la Providencia divina.
Nada sucede, nada se produce en el mundo, absolutamente nada, al margen de la voluntad omnipotente de Dios. Nada se exceptúa a esta ley esencial: ni las reacciones ciegas e inconscientes de los minerales y de las plantas, ni las operaciones instintivas de los animales, ni los actos voluntarios de los ángeles y de los hombres. El mismo mal depende de la voluntad y de las decisiones divinas. Para hermosura del orden universal del mundo, Dios permite e incluso quiere el mal físico, y por lo tanto el dolor y el sufrimiento. El mal moral, el pecado, que como tal —como desconocimiento de sus leyes divinas— no proviene de El, no puede producirse sin su permiso; el cual, evidentemente, no es por eso mismo una aprobación.
En definitiva, pues, todo viene de Dios: no puede estallar la guerra ni concluirse la paz, no se pueden producir las prosperidades de las naciones o las crisis económicas aparentemente insolubles, sin el permiso de Dios. Ningún hombre muere, ningún animal nace a la vida, ninguna flor se abre, ningún pájaro canta, ninguna hoja cae del árbol ni ningún cabello de nuestra cabeza, sin la expresa disposición de la voluntad de Dios: en definitiva todo viene de El.
Ahora bien, puesto que todo ser obra, inconsciente o conscientemente, por un fin, es imposible que Dios, al suscitar todos estos seres o al permitir todos estos acontecimientos, no se proponga un fin. Este fin, en última instancia, es El mismo: la irradiación de su Ser, la comunicación de su Bondad, su gloria exterior en definitiva: «Todo lo ha hecho para Sí mismo», dice la Escritura .
Pero hay muchos fines inmediatos e intermedios que deben conducir a la realización del plan divino, que apunta en última instancia a su propia glorificación. Dios intenta la perfección de cada ser, y por este medio realiza un orden mundial magnífico. Este universo espléndido, con todo lo que lo compone y todo lo que se produce en él, está destinado a procurar la felicidad temporal, pero sobre todo la perfección espiritual y la felicidad eterna del hombre. A su vez, el bienestar temporal, espiritual y eterno del hombre está ordenado a la glorificación de Cristo y de su Madre y Esposa espiritual inseparable, María. Y el reino y la glorificación de Cristo y de María deben conducir de manera inmediata a la mayor gloria del Padre, al reino de Dios.
Esta es la magnífica coordinación y subordinación de los valores y de los seres, fijada por San Pablo en una de sus frases sublimes: «Todo es vuestro: … el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro. Todo es vuestro; y vosotros, de Cristo y Cristo de Dios» .
Ahora bien, ordenar todos los seres y acontecimientos, aun los más humildes e insignificantes, a sus fines respectivos, inmediatos o último, es obra de la Providencia divina. Y la ejecución infalible de ese plan gigantesco, que abarca todos los mundos y todos los tiempos, pertenece al gobierno de Dios. Nada puede sustraerse a la dirección de esta sapientísima Providencia, ni resistir a este omnipotente gobierno: «Señor Dios, Rey omnipotente, de tu potestad dependen todas las cosas, ni hay quien pueda resistir a tu voluntad… Tú eres el Señor de todas las cosas, ni hay quien resista a tu majestad» .
Hemos de retener aún otra verdad importantísima en este orden de cosas: la Providencia de Dios es una Providencia paterna. Cuando Jesús nos exhorta a una confianza total y a un abandono absoluto respecto de Dios, y nos propone los encantadores ejemplos de las aves del cielo que no siembran ni cosechan, y sin embargo son abundantemente alimentadas; de las flores de los campos, que no trabajan ni hilan, y sin embargo son vestidas más ricamente que el rey más poderoso, añade: «No andéis preocupados…, pues ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso» .
Dios es nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos. Su Providencia está inspirada y conducida por su amor. Debemos estar convencidos de que todo lo que nos sucede es obra del Amor, y debe conducirnos a nuestra verdadera felicidad; pues, según el decir de San Pablo, «todo concurre al bien de los que aman a Dios» .
Como cristianos y como esclavos de amor, tenemos que cumplir aquí una misión muy importante para nuestra perfección: reconocer y aceptar en todas las cosas las disposiciones amorosas de la Providencia divina.
Como siempre, el cumplimiento de este cometido, la aceptación fiel y generosa de todas las disposiciones divinas, y el abandono total a su Providencia paterna, será facilitado considerablemente por el reconocimiento teórico y práctico de la gran y hermosa misión que le corresponde aquí a María. En el siguiente capítulo expondremos cuál es el papel de la santísima Madre de Dios en este orden de cosas.
Además de la Providencia paterna de Dios, creemos en la providencia materna de María.
Después de estudiar la Providencia paterna de Dios, y antes de llegar a conclusiones prácticas para los esclavos de amor, debemos considerar la providencia materna de la Santísima Virgen María.
Es digno de notar —y se trata de una nueva y grandísima señal de su amor por nosotros— que Dios, que es la Causa primera y principal de todo lo que existe y de todo lo que sucede en el mundo, se sirve tanto como es posible de las creaturas para cumplir todas sus obras. Al sol le hace producir el calor y darnos la luz. Por las leyes naturales de la materia y de la gravedad hace mover, con ritmo invariable, los astros en el espacio inmenso. Se sirve del hombre y del animal para continuar extendiendo la vida en la tierra.
Es realmente una ley que El mismo se puso, una ley que también encuentra su aplicación en el orden de la Providencia.
El papel de la Providencia, como decíamos, es el de disponerlo y ordenarlo todo para alcanzar el fin de la creación y de la Redención: el fin último, que es la gloria de Dios, y todos los fines inmediatos y secundarios que deben conducir a esta última meta final.
Pues bien, Dios se sirve de los cálculos y combinaciones de los hombres para realizar los designios de su Providencia suprema. Cada hombre es, en cierto sentido, su propia providencia, porque estudia, reflexiona y combina para señalar su propio camino, elegir su medio, determinar los medios más aptos y eficaces para asegurarse el pan cotidiano, conservar o recuperar la salud, alcanzar la perfección, asegurar su salvación, etc.
El Papa para toda la Iglesia, el obispo para su diócesis, el párroco para su parroquia, cada sacerdote en su esfera de acción, son como providencias limitadas, instrumentos conscientes y voluntarios de la Providencia infalible de Dios, para conducir las almas que les están confiadas a su santificación y salvación eterna.
En la familia, al lado del padre, la madre es la providencia de sus hijos. ¿No es conmovedor considerar esta actividad especial de la madre en el hogar? ¿Acaso una verdadera madre no está incesantemente ocupada en organizar, combinar y disponer mil cosas por el bien de sus hijos? Ella se esfuerza por preverlo todo: el bien para realizarlo, el mal para evitarlo. Sin lugar a dudas, la principal ocupación intelectual de la madre es tratar de proveer al futuro inmediato y lejano, espiritual y temporal de sus hijos.
«
Nos toca ver ahora si y hasta qué punto nuestra divina Madre puede cumplir en el orden sobrenatural este papel de Providencia materna para con sus hijos.
Nuestra Señora está en el cielo. Allí goza en el grado más elevado de la visión inmediata y facial de Dios.
Ella contempla el ser infinito de Dios, y en El los seres y los acontecimientos de este mundo.
No dudaríamos en admitir en Ella, como lo admitimos en la santa Humanidad de Cristo, el conocimiento de todo lo que es objeto de la ciencia de visión en Dios, es decir, de todo lo que existió, existe y existirá, de todos los acontecimientos que se produjeron, se producen y se producirán en el universo.
En todo caso, según los datos generales de la teología, podemos y debemos admitir que Ella ve en Dios todo lo que le puede interesar de manera especial, todo lo que tiene algo que ver con su misión, todo lo que le es necesario o útil saber para cumplir perfectamente su misión de Madre de los hombres, de Distribuidora de las gracias y de Santificadora de las almas.
María es Reina del Cielo y de la tierra, Reina de toda creatura, del hombre en particular, y más especialmente aún de quienes se han consagrado a Ella y la han reconocido voluntariamente como su Dueña y Soberana. Conviene que esta Reina sepa lo que sucede en su reino. Conviene sumamente que Ella sepa lo que sucede alrededor de sus súbditos más amados, los hombres, y también dentro de ellos, puesto que su reino, como el de Dios, está sobre todo en el interior.
María es Corredentora del género humano. A este título es indudable que Ella desea saber, y debe también conocer, todo lo que puede favorecer o contrariar la aplicación de los frutos de la Redención en las almas.
María es Madre de las almas. ¿Acaso las madres no desean conocerlo todo en la vida de sus hijos, incluso las cosas más insignificantes? ¿Quién podría dudar desde entonces que esta Madre, que recibió la plenitud de la maternidad, siga con inmenso interés a cada uno de sus hijos, desee sondear hasta el fondo el secreto de su vida y de su conciencia, anhele conocer en detalle todo lo que de cerca o de lejos pueda influenciar su vida espiritual? Es más, ¿no debe Ella conocer todas estas cosas, para cumplir perfectamente su misión materna? Pues no debemos olvidar que esta Madre ha de intervenir casi en cada momento en la vida de sus hijos espirituales, que son y seguirán siendo siempre sus pequeñuelos, «sicut parvuli»…
María, como Mediadora de todas las gracias, debe pedir por nosotros, destinarnos y aplicarnos en el momento oportuno toda gracia. Es indispensable, para que Ella pueda hacerlo, que conozca en detalle nuestras necesidades y dificultades, y todo lo que, ya en sentido favorable, ya en sentido adverso, pueda influenciar nuestra vida sobrenatural. Y nosotros sabemos que pueden influenciar nuestra vida espiritual, no sólo los grandes acontecimientos del mundo, como la guerra o la paz; no sólo los hechos importantes de nuestra vida personal, como la salud o la enfermedad, la prosperidad o la miseria; sino también mil detalles insignificantes de nuestra existencia cotidiana, que sin cesar nos alientan al bien o entorpecen nuestros esfuerzos para llegar a la virtud y a la santidad.
Además, hemos de recordar que la Santísima Virgen no tiene sólo el cargo de cada alma en particular, sino que debe proveer también a las necesidades generales de la Iglesia y de toda la humanidad. Ella es Madre de la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, y realmente Madre de toda la humanidad. Por eso, Ella no se preocupa sola ni principalmente por el bien personal de cada hombre, sino que vela por la prosperidad de toda la Iglesia, y apunta al reino de Cristo, el reino de Dios en el mundo. Todo lo que está en conexión con estos intereses de inmensa importancia, retiene su más viva atención y reclama sus más asiduos cuidados. Y todo lo que es capaz de conducir a ello o apartar de ello, no puede quedar sustraído a su mirada de Reina y de Madre.
De estas consideraciones podemos concluir con certeza que Nuestra Señora conoce y ve en Dios todo lo que nos sucede, todo lo que se pasa en nosotros y alrededor nuestro, los incidentes más humildes y los acontecimientos más graves, porque todo eso, incluso un día soleado, una palabra amable, una picadura de mosquito o una pinchadura de aguja, puede ser para nosotros la ocasión de progresos y de santidad, o de faltas y de imperfección.
Y lo que a menudo nos escapa a nosotros, no permanece oculto para Ella: Ella comprende el por qué de todo lo que sucede en nosotros y alrededor nuestro; pues Dios, como hemos visto, en todas sus disposiciones para con nosotros, persigue un fin, determinado por su Amor. ¡Comprendemos tan poca cosa de nuestra vida, sobre todo en el momento en que se producen los acontecimientos! Más tarde captamos a veces con alegría y agradecimiento el por qué de este encuentro, la meta de aquel fracaso, la bendición que fue para nosotros tal prueba humillante. En el cielo estaremos asombrados al contemplar el encadenamiento maravilloso de todos los acontecimientos de nuestra vida, tanto los más graves como los más humildes, para la verdadera felicidad de nuestras almas. Nuestra divina Madre, por su parte, contempla desde el presente, y penetra a fondo los designios misericordiosos de la Providencia divina sobre nuestra vida. Ella ve cómo todos estos designios de amor y de misericordia se enlazan, como hilos de oro, en la trama de nuestra existencia, y cómo los acontecimientos más dispares e incoherentes en apariencia se funden en un todo armonioso y beneficioso. En todos los detalles de nuestra vida Ella discierne los fines inmediatos y remotos que la amorosa Providencia de Dios se propuso en todo esto.
«
La Santísima Virgen no sólo conoce todas las disposiciones de la divina Providencia para con nosotros, y el modo como deben concurrir al bien de nuestras almas y al reino de su Hijo; sino que, de toda evidencia, Ella adhiere a estos designios, Ella aclama en su corazón estas voluntades, porque su voluntad está totalmente conformada, entregada y abandonada a la santa y adorable voluntad de Dios.
Además —no hay nada más cierto— Ella desea que también sus hijos acepten todas estas decisiones del amor divino, y se sometan a ellas total y generosamente, sin restricción.
Ella se identifica, por decirlo así, con estas disposiciones de la voluntad divina, las hace suyas, nos las impone también con toda su autoridad real y materna, y las convierte en un campo nuevo de dependencia amorosa que nosotros le hemos prometido por nuestra santa esclavitud, y que de muy buena gana queremos manifestarle.
Podemos ir más allá de estas consideraciones y preguntarnos hasta qué punto hemos de reconocer a Nuestra Señora una cierta influencia sobre la marcha de nuestra vida y sobre los grandes acontecimientos del mundo. Será el tema de nuestro próximo capítulo.
«
Desde ahora nos volvemos hacia Aquella que es la Madre de la divina Providencia, porque es Madre de Dios; hacia Aquella que puede ser llamada muy justamente nuestra providencia materna.
Es para nosotros una incomparable seguridad, Madre, que el Dios de amor lo conozca y disponga todo en nuestra vida. Es también para nosotros una gran alegría saber que toda nuestra existencia, con sus bendiciones y alegrías, con sus luchas y pruebas, esté encerrada y sea como llevada en tu Corazón materno, y que Tú lo conozcas todo en esta vida, el pasado, el presente y el futuro.
Por consiguiente, querríamos decir valientemente nuestro fiat en todo cuando nos sucede. Este fiat lo cantaremos a veces en el tono mayor de la alegría y del agradecimiento; otras veces lo pronunciaremos en la gama menor de la paciencia y de la resignación; pero plenamente abandonados repetiremos siempre la palabra de la aceptación y de la dependencia…
Con Jesús queremos repetir: «Ita, Pater: ¡Está bien, Padre!»… Está muy bien así, porque sabemos que todo viene de tu amor, y a él conduce.
Pero también queremos decir: «Ita, Mater!…: Sí, Madre, está muy bien así», porque Tú lo aceptas por mí, porque Tú también me envías y me impones todo esto, Tú, la mejor y la más tierna de todas las madres…
La Santísima Virgen conoce y ve en Dios todos los acontecimientos, humildes o importantes, que nos rodean y nos suceden.
Ella discierne claramente los lazos de estos acontecimientos con el reino de Dios, con nuestra perfección y nuestra salvación.
Todas estas cosas Ella las acepta con sus inmortales disposiciones de Ancilla Domini.
Como Madre y como Reina, Ella espera que también nosotros nos sometamos con amor a todas estas decisiones de la Providencia divina.
Hemos considerado todo eso. Y de este modo ya podemos ver la voluntad y la dirección de María en todo lo que nos sucede, en los grandes acontecimientos que cambian la faz del mundo y en los más humildes detalles de nuestra vida cotidiana.
Ahora podemos y debemos ir más lejos, y plantearnos la siguiente pregunta: ¿Tiene la Santísima Virgen alguna influencia en los acontecimientos que nos contristan o nos alegran, que nos son ocasión de progreso o de retroceso? ¿Ejerce Ella alguna acción en la orientación de nuestra vida, y cuál? ¿Es Ella causa de que nuestra vida esté ordenada de tal o cual manera, tanto en sus circunstancias más graves como en las más humildes? ¿Puedo pensar que Nuestra Señora misma lo organiza y dispone todo en mi existencia, y ver así de manera más neta y positiva su providencia en todo lo que me sucede?
Nuestros buenos cristianos, nuestros esclavos fervorosos de la Santísima Virgen, así lo creen.
Y nosotros no debemos subestimar el sentimiento del piadoso pueblo cristiano.
En efecto, entre los criterios de la verdad revelada, entre las fuentes de conocimiento de la doctrina sobrenatural, la teología cuenta con el sentimiento general del pueblo cristiano. Si se puede establecer que en una determinada época la unanimidad de los fieles adoptó como verdad tal o cual punto de dogma o de moral, se prueba por el mismo hecho que este punto de doctrina ha sido efectivamente revelado por Dios y es conforme a la verdad. Y es notable que en el transcurso de los tiempos el «sentido cristiano» tuvo razón más de una vez contra los más graves y los más sabios teólogos.
El santo bautismo pone en nuestras almas potencias secretas e increíbles. Los dones del Espíritu Santo se encuentran entre las más misteriosas de estas potencias. Son como instintos sobrenaturales, que fuera de todo razonamiento, como por intuición, nos hacen discernir en el orden sobrenatural lo verdadero y lo falso, y gustar lo que es bueno o malo.
No quiere eso decir que en el caso presente pretendamos atribuir la infalibilidad a la convicción instintiva de un cierto número de fieles. Pero el hecho merecía ser subrayado: nuestros buenos esclavos de la Santísima Virgen, simples cristianos, rectos y fervorosos, atribuyen a esta divina Madre una intervención habitual en la disposición de su vida. Se les escucha decir frecuentemente: «Nuestra Señora lo ha querido así… La Santísima Virgen lo ha permitido… Nuestra divina Madre lo ha dispuesto así…».
San Luis María de Montfort, que como recordamos, no fue sólo uno de los servidores más fervorosos y uno de los apóstoles más ardientes de María, sino también, en materia mariana, uno de los pensadores más profundos, uno de los doctores más notables que el mundo haya visto; San Luis María de Montfort cree también en una providencia materna efectiva de la Santísima Virgen, y en una influencia real de su parte en la disposición de nuestra vida. En efecto, escribe: «Ella espía, como Rebeca, las ocasiones favorables para hacerles bien, engrandecerlos y enriquecerlos. Como ve claramente en Dios todos los bienes y los males, los sucesos favorables y los adversos, las bendiciones y las maldiciones de Dios, dispone Ella las cosas desde mucho antes para librar de toda clase de males a sus servidores, y para colmarlos de toda clase de bienes; de suerte que, si hay algún buen lucro para realizar, en Dios, por la fidelidad de una criatura en algún alto cometido, es seguro que María procurará esta ventura para alguno de sus buenos hijos y servidores, y le dará la gracia para llevarlo a cabo con generosidad» .
«
Las almas marianas, Montfort sobre todo, tienen razón.
Pero ¿cómo explicar esta intervención «providencial» de Nuestra Señora en nuestra vida?
Nos parece que la Mariología, es decir, la exposición sistemática de la doctrina mariana, sobre todo cuando se trata de la misión y de los derechos de la Santísima Virgen para con las almas, podrá y deberá hacer aún grandes progresos, y habrá que estudiar y profundizar una gran cantidad de verdades para poder formularlas de manera clara y precisa.
El punto que estamos tratando en este momento es una de estas verdades que no es fácil determinar netamente y formular exactamente. No debemos exagerar nada. Pero menos aún, al tratarse de las prerrogativas marianas, debemos quedarnos por debajo de la verdad, y minimizar los derechos y la misión de Nuestra Señora, como tienen tendencia a hacerlo ciertos «sabios».
Desde toda la eternidad Dios fijó el plan de nuestra vida con todos los acontecimientos que deben producirse en ella, y con todas las influencias que en ella deben ejercerse. Este plan está consignado de manera imborrable e inmutable en el gran Libro de la vida que es Dios mismo. Nuestra Señora conoce y contempla este plan en todos sus detalles. Ella, pues, no tiene que disponer de nuestra vida en el sentido en que debiera imaginar de qué manera Ella nos haría escapar de tal peligro, o hacernos llegar a tal grado de progreso espiritual, etc.
Este plan divino es un plan elaborado en todos sus detalles, y prevé y determina todas las influencias que han de contribuir a realizarlo. Y entre todas estas influencias, la de la Santísima Virgen es incontestablemente, después de la de Dios y de Cristo hombre, la más poderosa y vasta, y por libre voluntad de Dios, la más indispensable.
Esta influencia, que Dios ha puesto como condición de sus designios de amor sobre nosotros, la Santísima Virgen debe ejercerla al menos por su intercesión todopoderosa.
El plan de la Providencia paterna de Dios sobre este joven sacerdote misionero, por ejemplo, era que, por la oración de María, fuese colocado desde su más tierna edad en una escuela apostólica, donde estaría al abrigo de los peligros; que también allí, por la intercesión de la Santísima Virgen, encontrase a santos sacerdotes que, por sus enseñanzas y sus ejemplos, lo ayudasen a caminar por las sendas de la virtud; y que cuando, en la edad crítica, su vocación se viese en peligro, por la intervención de Nuestra Señora, el pensamiento de un padre virtuoso lo retuviese en su vocación sublime.
Ese era el plan de Dios, pero su realización la hizo depender de los cuidados incesantes y de las oraciones preciosas de su santísima Madre. Y de este modo podemos decir que la Santísima Virgen lo dispone todo en nuestra vida, en el sentido de que la ejecución de los infalibles designios divinos depende de sus oraciones, y por lo tanto de su consentimiento y de su cooperación.
La providencia materna de Nuestra Señora es una consecuencia, una manifestación y una forma de su Mediación universal de las gracias, y de su incontestable misión de santificar a las almas y formarlas en Cristo.
Esta providencia materna se extiende tan lejos como su mediación. Abarca todo lo que de cerca o de lejos se relaciones con nuestra perfección y salvación eterna. Por lo tanto, no comprende solamente lo que de suyo es sobrenatural —la comunicación en tiempo oportuno de la gracia santificante y actual, la recepción de los sacramentos, etc.—, sino también todas las cosas naturales que están en conexión con nuestra vida espiritual. De este modo, debemos a la providencia materna de María el haber nacido de padres cristianos, el haber recibido de ellos una educación esmerada, el haber vivido en tal entorno, el haber tenido tales maestros, el haber recibido tal medida de bienes temporales que nos permite tender más apaciblemente a una vida cristiana más perfecta.
La influencia de nuestra divina Madre, como observa Montfort, se ejerce en un doble sentido. Ella coloca en nuestro camino a las personas y las cosas que deben facilitarnos la ascensión hacia la virtud. Y Ella aparta de nosotros todo lo que hubiese sido un obstáculo para nuestra vida cristiana, o también neutraliza estas influencias nefastas por otras influencias beneficiosas.
Por otra parte, hemos de reconocer su acción materna, no sólo en lo que nos place y nos alegra, como la salud, la prosperidad material, los consuelos del corazón, etc., sino también, y más aún, en el sufrimiento y en la prueba. Pues la cruz y el sufrimiento son aún mayor gracia, generalmente hablando, que el gozo y la prosperidad. En efecto, la divina Madre debe hacernos conformes con la imagen de su Hijo crucificado; y sólo por medio de muchas tribulaciones podemos entrar en el reino de Dios. Por eso, también nos viene del Corazón de nuestra Madre esta humillación penosa, este fracaso miserable, tal enfermedad dolorosa, tal separación desgarradora…
Acordémonos además de que la influencia de su providencia materna se extiende, por supuesto, a las grandes líneas de nuestra vida: nuestra vocación, el medio en que vivimos, la educación que hemos recibido, etc.; pero también a las cosas más insignificantes, a lo que tal vez consideramos como despreciables minucias. Jesús nos da la certeza de ello por lo que a la Providencia paterna de Dios se refiere, cuando nos asegura, de manera muy sugestiva, que incluso los cabellos de nuestra cabeza están contados, y que ni uno solo de ellos cae sin el permiso de nuestro Padre que está en los cielos. También nuestra Madre —¿no es lo propio de la mujer y de la madre?— se ocupa de los más mínimos detalles de nuestra vida, cuando tienen alguna relación con nuestra santificación. ¿Y qué hay que excluir de esta solicitud materna, cuando se piensa que la menor palabra puede a veces alentarnos o abatirnos, que una mirada furtiva puede ser ocasión de tentación o de educación, que una picadura de mosquito puede echarnos en la impaciencia, que una sonrisa de niño o un canto de pájaro puede a veces volvernos a impulsar hacia el bien?
Ya lo vemos: nada o casi nada de lo que nos rodea y de lo que nos sucede puede sustraerse a la providencia materna de Nuestra Señora. Y aunque es cierto que no siempre podemos determinar y separar fácilmente las influencias subordinadas, y sobrepuestas unas a otras, que se ejercen en nuestra vida: Dios, Cristo, la Santísima Virgen; y aunque nos encontremos aquí de lleno en esta atmósfera de misterio que rodea todo el orden sobrenatural; sin embargo, eso no es un motivo para dudar de la realidad y de la extensión de la providencia materna de María.
Todas estas consideraciones, como tendremos ocasión de exponerlo más ampliamente en uno de los próximos capítulos, determinarán nuestra actitud de esclavos de Jesús en María. Nuestras disposiciones habituales de total abandono frente a los acontecimientos de Providencia se verán fortificadas y facilitadas incontestablemente por el pensamiento de que todo lo que nos sucede y todo lo que nos rodea nos es destinado por nuestro Padre que está en los cielos, pero al mismo tiempo proviene del pensamiento y del Corazón de la más amante y misericordiosa de las madres.
Hemos hablado de la Providencia paterna de Dios y de la providencia materna de María. Nada sucede en nuestra vida, absolutamente nada, que no sea querido o permitido por Dios, y que, en sus designios de bondad y de amor, no apunte y tienda a nuestra salvación y a nuestra santidad.
María conoce claramente todas las disposiciones divinas, incluso en la relación que tienen con la realización de nuestro destino. Ella adhiere a todo esto con una sumisión llena de respeto y amor, y pide a sus hijos y esclavos de amor que se entreguen totalmente a estas voluntades divinas, y las acepten con filial sumisión.
La Santísima Virgen, además, ejerce una gran influencia en nuestra vida. Los acontecimientos y las circunstancias que se ordenan a facilitar y realizar nuestra formación en la vida cristiana seria e íntegra, se deben a su intervención, que se da al menos bajo forma de oración.
Por lo tanto, una de las formas más importantes de nuestra sumisión a Dios y a la Santísima Virgen, o de esta esclavitud interior de que habla San Luis María de Montfort, es aceptar valientemente, con agradecimiento y alegría de voluntad, todos los acontecimientos, importantes o mínimos, que se escalonan a lo largo de nuestra vida y de cada uno de nuestros días.
Seamos concretos, seamos consecuentes en la práctica de la santa esclavitud de amor. Sepamos reconocer teórica y prácticamente la voluntad de Dios y de nuestra Madre dondequiera que esta voluntad se manifieste. No nos detengamos, como se hace demasiado a menudo, en las causas inmediatas y creadas de los acontecimientos que nos contristan o alegran, ya sea para apegarnos a ellas, ya sea para odiarlas y maldecirlas. Por encima de todos estos factores, dotados o privados de razón, veamos el decreto de Dios que quiere o permite todas estas cosas. Busquemos también y siempre en ellas la influencia de nuestra Madre divina, que dispuso y obtuvo estos acontecimientos para nosotros.
«
Lo que tenemos que hacer, pues, es aceptar con docilidad perfecta y abandono absoluto a las directivas de Dios y de su santísima Madre, todas las circunstancias, todos los acontecimientos de nuestra vida, los más humildes como los más importantes, los más tristes como los más alentadores. Todo eso forma parte de las disposiciones paternas de Dios para con nosotros, y también de la formación materna que Nuestra Señora impone a nuestra alma.
Parece que no es nada, pero en realidad es algo grande, y a veces difícil, decir: ¡Amén! ¡Así sea!
En música hay obras maestras que fueron compuestas solamente sobre el tema de algunas notas, dos o tres a veces. Estas pocas sílabas bastarían para hacer de nuestra vida una obra maestra de santidad, si supiésemos repetirlas siempre con las disposiciones oportunas; si supiésemos decir: ¡Amén! ¡Así sea!, a todo lo que Dios y su divina Madre deciden y permiten en nuestra vida. Es impresionante que Montfort no pida otra gracia: «La única gracia que os pido, por pura misericordia, es que cada día y en cada momento de mi vida, diga tres veces Amén, Así sea, a todo lo que habéis hecho sobre la tierra cuando vivíais en ella; Así sea a todo lo que hacéis al presente en el cielo; Así sea a todo lo que hacéis en mi alma» .
Este ¡Amén! ¡Así sea!, lo murmuraremos con agradecimiento cuando, por la solicitud de nuestra Madre, se abran a lo largo de nuestro camino flores de bondad y de amistad; cuando resuenen en nuestros oídos cánticos de alegría; cuando la hermosa luz de la dicha y de la prosperidad venga a solear nuestra vida.
Este ¡Amén! ¡Así sea!, lo repetiremos frecuentemente cuando se nos prodiguen pequeñas alegrías o modestos alientos; por un hermoso libro que leemos, por una hora reconfortante que pasamos en amable compañía, por una buena palabra que nos impresiona, por un espectáculo edificante que nos es dado contemplar. Un Amén de agradecimiento subirá de nuestro corazón por un encuentro inopinado y beneficioso, por un mensaje alentador que se nos ha comunicado, por la solución inesperada de alguna dificultad, por un canto de pájaro que nos regocija, por una mirada de niño que nos conmueve, por un magnífico paisaje que admiramos, por una puesta de sol que nos maravilla… Todo eso viene de Dios. Todo eso viene también, en cierto sentido, de María. Estas son, entre mil otras cosas parecidas, las atenciones, las maternalísimas y delicadísimas atenciones que tiene para con nosotros Aquella que es mil veces más Madre que todas las madres de la tierra; de Aquella que por medio de estas cosas quiere hacernos sentir que Ella vive, que Ella nos ama, que Ella no nos olvida, y que Ella está cerca de nosotros para conducirnos a través de nuestra existencia.
Este Amén de la alegría y del agradecimiento se convertirá en ciertos días en un Magnificat triunfal, por ejemplo a la vista de la hermosura arrebatadora de un niño, de tu niño que acaba de revestirse en el bautismo con los esplendores de la gracia y de la vida misma de Dios; en el primer encuentro de un alma pura con Jesús Eucaristía; ante la aplastante grandeza de un nuevo sacerdote, hermano tuyo, hijo tuyo. En ciertos días este Amén se prolonga, se dilata, se transforma en un cántico de exultación, en esos días en que tempestades de alegría parecen conmover las profundidades de nuestra alma; cuando repentinamente el plan de Dios sobre tu vida se revela a tu alma, y comprendes la acción de la bondad infinita de Dios en ti y la solicitud infinitamente materna de María en toda tu existencia; o cuando has podido saborear durante algunos instantes la infinita dulzura del amor de Dios y de la presencia de Jesús en ti, y parece que toda la felicidad del cielo ha descendido de repente en tu alma… Repetiremos entonces con emoción indecible el Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Pero al mismo tiempo balbuciremos también, con un alma estremecida de felicidad y gratitud: ¡Amén! ¡Así sea!: ¡Gracias, Madre, gracias por todo! ¡Qué buena eres, indeciblemente buena y materna!…
Este Amén trataré de decirlo también con valentía y energía en el sufrimiento y en la adversidad, para las cruces de toda clase y dimensión, de toda pesadez y duración.
¡Amén! ¡Así sea!, cuando me dirijan una palabra dura, cuando me hiera un gesto indelicado, cuando me aflija un juicio injusto, cuando se produzca un malentendido penoso con mis familiares o vecinos, cuando la comida no sea a mi gusto o cuando vengan a turbar mi descanso; ¡Amén! ¡Así sea!, cuando me vea contrariado en mis cálculos, cuando un pequeño incidente o nadería turba el orden que había soñado para mi trabajo, y eche a perder mi día. No, en esos momentos no quiero enfadarme ni refunfuñar, ni dejarme llevar por la ira o mal humor. ¡Rápido, una mirada a María! Ella lo ha dispuesto así para mi bien y progreso espiritual. ¡Amén! ¡Así sea!, mi buena Madre… Voy a poner a mal tiempo buena cara, y nadie sospechará que en el fondo de mi ser amenazó prevalecer el descontento o la rabieta…
¡Amén! ¡Así sea! Tu salud está quebrantada, tus fuerzas están destrozadas. Y sin embargo tus ocupaciones, tu deber de estado, parecían exigir una salud robusta. A consecuencia de esta enfermedad tu hogar va a quedar en completo desconcierto: vas a sufrir la pobreza, y los tuyos contigo. Echate en los brazos de tu Madre. «No comprendo, Madre, no puedo ni debo comprender. Sé solamente que también esta prueba me viene de tu amor materno y de la paterna Providencia de Dios. Por eso me abandono a Ti, y repito con voluntad plenamente sumisa: ¡Amén! ¡Así sea!».
¡Amén! ¡Así sea! Vives con un marido que te parece insoportable. Es buen cristiano, y también tiene buena voluntad, pero no llegáis a comprenderos. Vuestros caracteres son demasiado divergentes. Es un sufrimiento de cada momento, y hay choques a cada instante. «Madre, es duro, durísimo; en ciertos momentos me parece que ya no puedo soportar por más tiempo esta situación. Pero quiero creer que Tú has consentido a esta vida para mí, un purgatorio en la tierra, para que por medio de este camino, y no otro, merezca el cielo. Me cueste lo que me cueste, quiero repetir con la voluntad mi Amén: sí, así sea por todo el tiempo en que con tu Jesús lo juzgues oportuno».
¡Amén! ¡Así sea! Había soñado con una vida tan distinta… Había soñado en vivir con Jesús en su misma morada, como su humilde esposa, y me es imposible dejar el mundo… Había esperado consagrar mi vida a proyectos artísticos, y la paso en ocupaciones tan vulgares… Había esperado de mi apostolado frutos maravillosos, conversiones numerosas, una influencia vasta y profunda sobre las almas, y debo conformarme con resultados tan modestos… Había pensado ocupar un lugar importante en el mundo, jugar en él un papel de primer plano, y mi existencia se arrastra en medio de un entorno deprimente y en circunstancias tan prosaicas… Amen, o Mater et Domina… Así sea, Madre y Señora amadísima; no me toca mandar, sino obedecer y seguir.
¡Amén! ¡Así sea! Nada te sale bien. Eres lo que se llama un ave de desgracia. La preocupación del pan cotidiano pesa angustiosamente sobre ti. Todas tus empresas se ven condenadas al fracaso. Te parece que todas las cruces y pruebas te están destinadas a ti… Acuérdate del precio de la cruz y del sufrimiento que, por la oración de su Madre, Dios pueda enviarte. Cree sobre todo en la providencia materna de María para contigo. Jesús y María disponen de todo, a fin de cuentas, para tu mayor bien. Y cuando en ciertos momentos demasiado dolorosos tengas que gemir como Jesús en su agonía: «Padre, si es posible, pase de mí este cáliz», no dejes de añadir: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya».
¡Amén! ¡Así sea! Tenías un hijo, del cual todos decían que era un ángel, y que te era querido como la pupila de tus ojos, al igual que tu corazón y tu alma; un hijo que habría vivido verosímilmente en la piedad y en la virtud, que habría sido tu consuelo y tu sostén en los días de tu vejez. Y el ángel de la muerte te lo ha arrebatado… La flor ha sido cortada de su tallo, y el hijo arrancado de los brazos de sus padres. ¿Cómo es posible, Señor, que pidas semejantes sacrificios, e inflijas semejantes heridas a un corazón de padre o de madre?… Pero no, Señor, no he dicho nada: el dolor me estaba haciendo delirar. ¡Madre, fiat! Quiero creer firmemente, sin comprenderlo, que así es mejor para el reino de Dios, para mi hijo y para mi alma: ¡Amén, así sea, Providencia de mi Dios, providencia de mi Madre!
¡Amén! ¡Así sea!… O bien el hijo que habías pedido y alcanzado por tus oraciones, que antes de su nacimiento ya habías consagrado a María, que en tu regazo había aprendido a pronunciar con amor los dulces nombres de Jesús y de María, que para su educación habías confiado a sacerdotes o a religiosas; este hijo, por el cual habías velado con precauciones infinitas, por el cual habías rezado y sufrido noche y día; este hijo, precisamente este, se adentró en los caminos de la perdición. Es un hijo pródigo, que ha pisoteado su honor y su religión; en la licencia malgasta vergonzosamente su dinero y sus fuerzas, y te haría morir de tristeza… Por muy terrible que pueda ser esta prueba, también es, no querida, pero sí permitida, por Dios y por su santísima Madre, para que tu vida sea tanto más pura y generosa cuanto más vil y vergonzosa es la de tu hijo amado. Esta alma, al menos en el último minuto, se salvará por tus oraciones y sacrificios. Sigue esperando esta hora con paciencia y confianza, y con un corazón quebrantado repite a la Madre de los dolores y al Refugio de los pecadores: ¡Amén, así sea! ¡Madre, ven en mi ayuda, salva a esta alma, y haz que mi hijo vuelva a los brazos de tu Hijo!
Un día nos sentiremos abatidos definitivamente… Un día vendrá a llamar a nuestra puerta la más terrible mensajera de la voluntad de Dios y de María: ¡la muerte! En esos momentos nos acordaremos de que somos de Dios y de Ella, y que les hemos reconocido todo derecho sobre nosotros. Calmos y resignados, con amor y confianza, acogeremos la muerte, y con gratitud y alegría de voluntad diremos nuestro último Amén, así sea, a la última disposición que Jesús y María hayan tomado respecto de nosotros en esta tierra…
«
En gran parte, como lo hemos comprendido, la práctica que detallamos aquí consiste en llevar nuestra cruz en dependencia de la santa voluntad de Dios y de las decisiones de la Santísima Virgen para con nosotros. Permítasenos aún dar, sobre este tema, las siguientes recomendaciones:
1º De las manos de Dios y de su santa Madre hemos de aceptar todas las cruces, sobre todo las menores, las más insignificantes. No tenemos ocasión muy frecuente de sufrir pruebas graves. Ante todo reconozcamos, y luego aceptemos la cruz de Jesús en las mil contrariedades de cada uno de nuestros días. Debemos decir nuestro Amén por un dolor de cabeza, por un ruido molesto, por un ladrido irritante, por una conversación aburrida, cuando nuestro trabajo no adelanta, cuando no se tiene en cuenta una recomendación que habíamos hecho, etc. Todo eso, en definitiva, viene de Ellos.
2º Hemos de reconocer y aceptar respetuosamente la cruz venga de donde venga, cualquiera que sea la causa inmediata que nos ocasiona el sufrimiento. Puede provenir de seres razonables o de creaturas sin razón, de los ángeles o de los demonios, de hombres perversos o de hombres piadosos. En resumidas cuentas, reconozcamos la cruz como impuesta por Dios y su dulce Madre incluso en las tentaciones de Satanás, en las inclemencias del tiempo, en los disgustos que nos provocan los caprichos y a veces la malicia de los hombres o su concepción singular y deformada de la piedad y de la virtud. Todo eso es la cruz que nos envía y presenta, en última instancia, el amor de Dios y de Nuestra Señora. Todo eso debe ser aceptado, y es materia de nuestro ¡Amén, así sea!
3º Este Amén podemos y debemos decirlo para el sufrimiento de que nosotros mismos somos causa, cuando es imputable a nuestra torpeza, a nuestra falta de previsión o de cuidado, a nuestras faltas en definitiva; cuando por ejemplo, sufrimos dificultades ocasionadas por los defectos de nuestro temperamento. Podemos y debemos aceptar como cruces preciosas y meritorias estas consecuencias penosas de nuestras faltas y defectos.
4º Hay diferentes grados en el modo de aceptar meritoriamente, de manos de Jesús y de María, lo que hemos recordado ser nuestra «cruz». Lo menos que se puede hacer, y ya es meritorio si se lo hace por un motivo sobrenatural, es no quejarnos, no murmurar, ni siquiera interiormente, ante las pruebas pesadas o ligeras que nos son enviadas. Es la aceptación pasiva o tácita de la cruz y del sufrimiento. Pero vayamos más lejos. Pues es mejor producir un acto positivo de aceptación del sufrimiento, repitiendo formalmente nuestro ¡Amén, así sea!: «Mi buena Madre, quiero lo que Tú quieres, como Tú lo quieres, y tanto tiempo como Tú lo quieras». Por fin, lo más perfecto es aceptar nuestra cruz con gratitud y alegría de voluntad. Tal vez sintamos vivamente el dolor físico o moral; pero por la voluntad, y eso basta, añadamos a nuestro Amén un enérgico «Deo gratias et Mariæ: ¡Gracias, mi buena Madre! Por nada querría verme privado de esta cruz».
Esto es lo que hay de mejor y de más elevado. Y ¿qué hijo y esclavo de María no desea tender a estas cumbres radiantes?
A ejemplo de Jesús mismo, queremos someternos a María, nuestra Madre y Soberana. El Sumo Pontífice, con motivo de la coronación de Nuestra Señora de Fátima, nos recordaba esta obligación. Ya hemos descrito varias maneras de ejercer esta dependencia.
Somos dependientes de Nuestra Señora viviendo según los preceptos y consejos del santo Evangelio, dejándonos conducir dócilmente por toda autoridad legítima, sobre todo por la autoridad religiosa; lo somos también —como acabamos de exponer— aceptando con amor todas las decisiones y disposiciones de la divina Providencia.
Llegamos ahora a una última manera de practicar nuestra esclavitud interior y espiritual, manera importantísima, y en ciertos aspectos tal vez la más importante de todas: docilidad a las inspiraciones y operaciones de la gracia; gracia que, después de Dios y de Cristo, nos viene de María y por María, nuestra divina Madre.
¡Que esta celestial Madre nos obtenga, también aquí, la luz necesaria para comprender este importante aspecto de la vida mariana, y la fuerza de alma indispensable para vivir según las luces recibidas!
El hombre nuevo
En la Escritura se habla frecuentemente del «hombre nuevo», de una «nueva creatura». Esto quiere decir que, al margen de nuestra vida ordinaria, natural, humana, podemos llevar en nosotros otra vida más rica, más preciosa, más elevada, una vida sobrehumana, sobrenatural, una vida en cierto sentido divina. Esta vida sobrenatural, que supera las aspiraciones, las exigencias, las fuerzas e incluso el conocimiento de toda naturaleza creada, consiste esencialmente en la gracia santificante, que es una participación limitada de la naturaleza misma de Dios, y por la cual la Santísima Trinidad misma habita sustancialmente en nosotros para una vida de dulcísima intimidad.
Pero el hombre no sólo posee un cuerpo y un alma que componen su ser y su sustancia; está provisto también de instrumentos de acción, de facultades para obrar, de la inteligencia para pensar, de la voluntad para querer, etc. Del mismo modo, el ser sobrenatural en nosotros, o gracia santificante, va acompañado de potencias o fuerzas sobrenaturales que nos capacitan para realizar acciones sobrenaturales, acciones que estén en relación con la naturaleza divina participada que llevamos en nosotros, y que tengan valor para la eternidad. Estas potencias sobrenaturales del «hombre nuevo» en nosotros son llamadas virtudes infusas, tanto teologales como morales.
Por otra parte, para obrar en el orden natural, por ejemplo para pensar y querer, no basta, como a veces lo imaginamos, tener la facultad de obrar, tener inteligencia y voluntad. Para que la facultad pase al acto, para que yo, que puedo pensar, piense de hecho, necesito cada vez de un socorro positivo y actual de Dios.
Así también, en lo que llamamos orden de la gracia, aunque tenga radicalmente el poder por las virtudes infusas, no puedo hacer ningún acto que tenga valor sobrenatural y esté ordenado a la visión eterna de Dios, sin ser provocado, excitado, asistido y ayudado a ello por Dios mismo. Y a esta operación divina, por la cual El nos lleva y nos ayuda a realizar acciones sobrenaturales y en cierto modo divinas, la llamamos gracia actual. Así pues, esta gracia, de la que debemos hablar ahora, puede definirse como una operación y asistencia de Dios, por la cual El ilumina nuestra inteligencia, influencia y fortifica nuestra voluntad, para hacer el bien y evitar el mal. Por lo tanto, la gracia actual puede ser una iluminación de la inteligencia, un fortalecimiento de la voluntad. Puede consistir incluso en una influencia ejercida por Dios en nuestras potencias sensibles, imaginación y sensibilidad, para atraernos al bien y alejarnos del mal.
Sobre la naturaleza y las diversas formas de la gracia actual se levantan bastantes cuestiones sutiles, que muy frecuentemente preocuparon y perturbaron a los teólogos en el transcurso de los siglos. Afortunadamente, para el fin que perseguimos, no tenemos que abordar estas cuestiones delicadas y difíciles. Prácticamente sabemos todos lo que son estas inspiraciones de la gracia, a las que debemos corresponder para salvarnos y santificarnos; por experiencia conocemos la operación saludable de la gracia de Dios en nuestras almas.
La gracia actual en práctica
Esa noche dormiste peor que de costumbre. Te despertaron a la hora acostumbrada. Quieres hacerte creer que estás enfermo, que por lo menos tienes dolor de cabeza, o que ciertamente va a ser así. Por lo tanto, vas a concederte un suplemento de descanso… Pero dudas… Repentinamente una voz bien conocida se deja oír en tu alma: «¿Cómo? ¿Por una bagatela descuidar la santa Misa y la sagrada Comunión? ¡Rápido, de pie!… ¡Haz generosamente este sacrificio!». Acabas de escuchar esta voz y la sigues: es la voz de la gracia.
Te has ido a la iglesia y has comenzado con buena voluntad tus oraciones. La puerta se abre, entran otras personas. «¿Quién será?». Y te sientes tentado de mirar alrededor tuyo para satisfacer tu curiosidad. «No», dice la voz interior, «por amor a Jesús prohíbete esta mirada curiosa. Vienes a la iglesia para rezar, y no para distraerte». Era un aviso de la gracia.
Has vuelto a casa y vas a desayunar. Pero nada está a tu gusto. El pan es demasiado negro, o demasiado duro, o demasiado fresco. El café o su sucedáneo no está caliente. No hay azúcar, y la leche se ha cortado. Te sientes tentado a rechazarlo todo y a manifestar tu malhumor con un gesto impaciente… Y la voz te dice: «Hijo mío, haz valientemente una pequeña mortificación. Vamos, muéstrate alegre, como si no pasara nada». Era la voz de la gracia.
Has trabajado duramente durante horas. Tu trabajo está acabado. Vas a poder disfrutar de una hora de distracción bien merecida, para leer tu periódico, entregarte a una ocupación que te agrada… Pero observas que uno de los tuyos, tal vez por culpa suya, no acabó su trabajo. «Peor para él: yo no me muevo». Es la voz de la naturaleza. La de la gracia, al contrario, te acosa en un sentido distinto: «Vamos, rápido, por caridad, una pequeña ayuda, con una buena palabra, una sonrisa, como si te ayudasen a ti mismo…». De nuevo se trata de una inspiración de la gracia.
O bien ese mismo día te has ido de visita. Delante de un vaso de vino, o con un cigarro, una taza de café o un bombón, has estado de tertulia. Es curioso, casi siempre se pasa revista a los ausentes en la conversación. Raramente para hacer su elogio. Justamente el señor X o la señora Z pasan por la criba. A este respecto te acuerdas de un detalle típico, gracioso, que caracteriza al personaje. Vas a tener éxito, es cosa cierta. «Silencio», te dice la voz, «no hay que criticar sin motivo los defectos del prójimo. No hagas a los demás lo que no querrías que te hagan a ti». La voz de la gracia te ha puesto en guardia.
«
Sería superfluo multiplicar más los ejemplos. Todos nosotros conocemos estas inspiraciones misteriosas, estos consejos saludables, esos avisos interiores. Para el pleno desarrollo de nuestra vida sobrenatural es muy importante, e incluso necesario, distinguir, escuchar y seguir estas preciosas recomendaciones.
Está claro que hay otros motivos, numerosos y poderosos, para corresponder a estas inspiraciones. A estos motivos les dejamos y reconocemos todo su valor.
Pero ahora debemos examinar cuáles son en este campo las obligaciones especiales del esclavo de amor de Nuestra Señora, y qué socorro nos aporta aquí la dependencia mariana a que nos hemos comprometido. Y la primera cuestión que se plantea es esta: ¿Qué parte tiene exactamente la Mediadora universal en la comunicación de la gracia actual?
Los siguientes capítulos responderán a esta pregunta.
Desde ahora estaremos convencidos de que la voz de la gracia es también la voz de nuestra Madre amadísima y de nuestra ilustre Soberana, que nos dirige esta palabra sagrada: «Fili mi, acquiesce consiliis meis: Hijo mío, haz caso a mis consejos» .
Hemos hablado de la estructura sobrenatural de nuestra alma. Entre otras cosas hemos recordado la naturaleza de la gracia «actual». Decíamos que es una operación sobrenatural de Dios para excitarnos a acciones sobrenaturales y ayudarnos a realizarlas.
Para estimularnos a corresponder con celo y fidelidad a las inspiraciones de la gracia, vamos a recordar ahora la parte que la Santísima Virgen tiene en la comunicación de la gracia.
Téngase bien en cuenta que nuestras consideraciones sobre María y la gracia actual no tienen por fin remplazar los demás motivos que tenemos para usar bien de las gracias que nos son ofrecidas. Todos estos motivos, como el deseo de procurar la gloria de Dios, nuestro amor a Cristo, la preocupación por nuestra salvación y perfección, etc., conservan también para nosotros, esclavos de Nuestra Señora, todo su valor. Pero queremos, por estas consideraciones marianas, reforzar y completar todos estos motivos de fidelidad a la gracia.
Además, compréndase bien que al destacar la cooperación de la Santísima Virgen en la distribución de la gracia, no queremos negar ni disminuir la causalidad más elevada y mucho más importante de Dios y de Cristo en este campo. La gracia viene ante todo y en orden principal de Dios: toda vida y toda operación divina no puede proceder en definitiva sino de Dios mismo. La Divinidad se sirve de la Humanidad santa de Jesús como de un instrumento que le está estrechamente unido —«instrumentum conjunctum», dice Santo Tomás— para producir la gracia y para transmitirla a los hombres. Cristo ejerce en materia de gracia, como Redentor y como Mediador, una influencia mucho más profunda e importante que Nuestra Señora. La influencia múltiple de la Santísima Virgen en la producción y aplicación de la gracia es una participación a la causalidad y a los méritos de Cristo, y se apoya totalmente en ellos.
Por otra parte, el hecho de que la intervención de la Santísima Virgen sea aquí secundaria y subordinada, de ningún modo suprime ni disminuye la realidad y el valor de esta intervención. Deber la gracia no sólo a Jesús, sino también a su santísima Madre, es incontestablemente, para los hijos y esclavos de esta divina Madre, un precioso estimulante más para aprovechar las inspiraciones de la gracia.
Mediadora de todas las gracias
La Santísima Virgen es la Mediadora de todas las gracias, y, por lo tanto, también de la gracia actual.
Es cierto que esta verdad no ha sido solemnemente definida por la Iglesia como dogma de fe. Pero eso no impide que no podamos dudar de la realidad de esta Mediación universal. La verdad de esta doctrina está garantizada por la tradición cristiana, por la enseñanza casi unánime de los teólogos, y sobre todo por las afirmaciones de los Sumos Pontífices, renovadas decenas de veces en sus encíclicas: que todas las gracias nos vienen por María; que Ella es la principal Administradora de la distribución de las gracias; que se le ha otorgado un poder casi ilimitado en este campo; que todas las gracias nos llegan por un triple grado: del Padre a Cristo, de Cristo a María, y de María a nosotros, etc.
Así, pues, sobre la Mediación universal de María tenemos una verdadera certeza. Debemos mantenernos convencidos de que todas las inspiraciones interiores de la gracia nos llegan de Dios y de Cristo por María, y que estas inspiraciones son, por lo tanto, las inspiraciones de Nuestra Señora.
Podemos preguntarnos luego de qué manera debemos la gracia a nuestra amadísima Madre.
Y debemos admirarnos enseguida de que Dios quiere que recibamos la gracia por María de más de una manera.
Debemos admirarnos de que la divisa de tantos santos: «De Maria numquam satis», parezca haber sido la de Dios mismo antes que la de ellos; que Dios parezca haberse complacido en multiplicar y acumular, en cierto sentido, las intervenciones de la Santísima Virgen en la comunicación de la gracia, del mismo modo que hizo que la Encarnación de su Hijo —prototipo de la deificación del hombre por la gracia— dependiese de múltiples maneras de la influencia de la santísima Madre de Jesús.
Causalidad de mérito
Así, y ante todo, María mereció por nosotros toda gracia.
Estas gracias Jesús nos las ha merecido con un mérito de estricta igualdad o de condignidad. Dios debía a su propia justicia el conceder a todos los hombres, en virtud de los méritos infinitos de Cristo, todas las gracias que les sean necesarias o útiles para su salvación y santificación.
La Santísima Virgen, en colaboración con Cristo y en dependencia de El, apoyada en los méritos infinitos de su Hijo, mereció también todas las gracias necesarias o útiles a los hombres, y las mereció realmente, aunque según la doctrina más generalmente aceptada, no con un mérito estricto de justicia o de condignidad, sino al menos con un mérito en un sentido más amplio de la palabra, con un mérito de conveniencia, de congruo . Obsérvese bien: no hablamos aquí de la gracia de la Humanidad santa de Cristo, ni de la Santísima Virgen misma, sino de todas las gracias que han de ser concedidas a todos los demás hombres, sin excepción. Todas estas gracias la Santísima Virgen las ha merecido al menos con un mérito de conveniencia, por su colaboración al sacrificio sangriento de Cristo, por su participación a sus incomprensibles sufrimientos, y también por su participación a toda su vida de humildad, pobreza y sufrimiento, por toda su vida de virtud y santidad, desde que Ella se convirtió en Madre de Jesús.
Pero ¿qué se quiere decir exactamente cuando se afirma que la Santísima Virgen ha merecido toda gracia para los hombres con un mérito de conveniencia?
Se quiere decir lo siguiente. Sus acciones, en su calidad de Madre de Dios, dignidad en cierto modo infinita, tenían un valor tan grande; su unión con Cristo, como Socia suya indisoluble y nueva Eva, era tan estrecha; su amor por Dios era tan ardiente y tan profundo; su vida era tan pura, sus virtudes tan elevadas, su santidad tan perfecta, su deseo de la salvación y santificación de las almas tan vehemente, sus dolores tan amargos, sus sufrimientos tan terribles; que en vista de todo esto, ofrecido por la glorificación de Dios y por la salvación de las almas, era altamente conveniente que Dios concediese a todos los hombres que debían vivir sobre la tierra todas las gracias que debían serles necesarias o útiles para su salvación y santificación. A causa de los méritos de Cristo, es para Dios una cuestión de justicia el concedernos toda gracia. A causa de los méritos de Nuestra Señora, es una cuestión al menos de alta conveniencia.
Ahora bien, está claro que Dios hace siempre lo que conviene, especialmente lo que conviene altamente a su bondad y a su misericordia. Y así, estamos seguros de deber toda gracia a la Santísima Virgen por motivos serios y poderosos.
«
La Santísima Virgen, por lo tanto, nos ha merecido toda gracia. Es el pasado. En el cielo Ella ya no puede merecer. Allí nadie merece ya, ni Cristo, ni los Santos, ni los Angeles.
Fuera de esta influencia de mérito, que Nuestra Señora ejerció en otro tiempo en la producción de la gracia, podemos distinguir varias otras causalidades que Ella sigue teniendo ahora en el cielo en relación con la gracia.
Desde ahora retendremos, para estimularnos a utilizar con celo las inspiraciones de la gracia, que estas gracias han costado muy caro, no sólo a Jesús, sino también a su santísima Madre. Por cada gracia que nos es ofrecida, María rezó, trabajó, sufrió, lloró.
El Padre Poppe lo decía de manera penetrante: «Cada gracia está salpicada de una gota de Sangre de Jesús y de una lágrima de su Madre».
No queremos dejar que se pierda esta Sangre de Jesús y estas lágrimas de Nuestra Señora. Las recogeremos con gran amor y respeto en el hermoso y precioso velo de nuestras buenas acciones, realizadas bajo el impulso de la gracia de Jesús y de María.
Vamos a tratar de analizar ahora la misión que la Santísima Virgen, fuera de la influencia de mérito que ejerció durante su vida en la tierra, ejerce ahora en el cielo en la distribución y en la aplicación de la gracia, y sobre todo de la gracia actual.
La madre en el hogar
Para hacerlo comprender, nos parece que no hay nada mejor que recordar el papel que una buena madre de familia ejerce para con sus hijos; pues Nuestra Señora es la Madre buena, caritativa y abnegada de cada alma.
La madre se encuentra totalmente preocupada por la buena marcha de su hogar en general, pero además satisface a las necesidades de cada uno de sus hijos.
Ella es la primera en darse cuenta, una vez más, de que los vestidos o los zapatos de su hijo están en mal estado: habrá que repararlos o remplazarlos. Otro hijo está resfriado: deberá tomar esta noche una bebida caliente y estar más cubierto que de costumbre durante la noche. Uno de los más pequeños tiene mala cara, parece adelgazar: durante algún tiempo deberá recibir una comida más sustanciosa… Y así es como la madre se encuentra atareada, día tras día, hora tras hora.
Y cuando la madre se ha dado cuenta de las necesidades de sus hijos, sobre todo cuando se trata de cosas importantes, como llamar al médico, comprar vestidos nuevos, etc., hablará ordinariamente de ello al padre de familia, le pedirá incluso ciertos permisos, si es necesario, para poder realizar lo que su amor materno le inspira. Sabemos todos que la madre de familia tiene un modo bien peculiar de pedir permisos. Con habilidad totalmente femenina y materna, ella sabe presentar las cosas de modo que el padre de familia se vea obligado a consentir, cosa que, por otra parte, hace de muy buena gana. Pues Dios ha ordenado las cosas de la familia y repartido los papeles del hombre y de la mujer de tal manera, que el hombre, que por derecho es señor y dueño, de hecho renuncia a menudo y de buena gana al ejercicio de sus derechos en favor de la madre, su esposa.
Y cuando la madre de familia se ve provista de los permisos necesarios, ella será también la que ordinariamente aplicará a sus hijos los beneficios que ella les destinó y les obtuvo. Ella comprará ese vestido nuevo y se lo dará a quien lo necesite; ella preparará cuidadosamente esa poción caliente beneficiosa, y se la hará tomar al pequeño que está resfriado; ella presentará cada mañana al hijo enclenque el huevo pasado por agua que le dará fuerzas sin cargar su estómago…
Esta es una pálida imagen de lo que, en otro orden de cosas, la Santísima Virgen hace por sus hijos.
La Madre de las almas
Nuestra Señora nos conoce a cada uno de nosotros, y nos sigue en todo instante, como si fuéramos los únicos en existir en este mundo. Ella ve claramente en Dios las gracias de que tenemos necesidad según las circunstancias en que vivimos. Ella ve todo eso hasta en sus más humildes detalles, y nos destina por consiguiente todas las gracias de que precisamos para nuestra salvación y para nuestra santificación: cada encuentro que debe fortalecernos, cada palabra que debe guiarnos, cada acontecimiento que debe sostenernos, cada aliento al bien, cada consuelo en medio de la prueba, una gracia de fortaleza en el momento de la lucha, un atractivo misterioso al silencio y a la oración, a la humillación y a la oscuridad, el gusto sobrenatural de la cruz y del amor de Jesús, etc. No recibimos ninguna gracia sin que, en la luz de Dios y en colaboración con Cristo Jesús, nos la haya destinado nuestra dulce y celestial Madre.
Las gracias que Ella nos destina de este modo, Ella las pide por nosotros con una oración infaliblemente escuchada. Pues la oración de Nuestra Señora es una oración de un tipo especial. Ella es la Orante por excelencia. La Tradición la llama la Omnipotencia suplicante, la que lo puede todo con sus oraciones. Ella no habla a Dios sólo como humilde y fiel esclava, sino también como Madre suya, y por eso sus oraciones son como órdenes, porque siempre son escuchadas y atendidas. Su intercesión es de un tipo diferente a la de los demás santos, porque como Corredentora Ella mereció toda gracia para nosotros, y por eso puede hacer valer ciertos derechos a que sus peticiones por nosotros sean oídas. De este modo, como lo observaba un teólogo de fama, aunque su oración, por una parte, es sin duda una humilde súplica, por otra parte es la expresión de una voluntad, de una voluntad siempre respetuosa pero también siempre respetada, de que tal o cual gracia, que Ella mereció por nosotros de común acuerdo con Jesús, sea aplicada a tal o cual alma que Ella señala a la munificencia de Dios. Así es como toda gracia nos es obtenida de Dios por nuestra divina Madre.
Y nos parece que esta doble influencia no agota toda la riqueza de la intervención de la santísima Madre de Dios en la comunicación de la gracia. Cuando uno se acuerda de que Nuestra Señora es realmente la Madre de la vida sobrenatural en nosotros, y que una madre no se limita a destinar y obtener la vida a sus hijos, sino que realmente la produce y se la da; cuando se escuchan y analizan cuidadosamente los testimonios de la Tradición y las enseñanzas de los Sumos Pontífices, en los que se dice, por ejemplo, que la gracia nos llega por tres grados, del Padre a Cristo, de Cristo a María, y de María a nosotros; que Ella es «Princeps largiendarum gratiarum Ministra: la principal Administradora de la comunicación de las gracias»; que todas las gracias son distribuidas por sus manos; que Ella es el Canal por el que nos llegan las gracias; cuando se reflexiona seriamente en todo esto, parece verosímil y probable —como lo enseña un cierto número de teólogos serios— que nuestra divina Madre no es sólo Mediadora entre nosotros y Dios, sino también entre Dios y nosotros; que Ella no se limita a merecer y pedir la gracia, sino que además Ella ha recibido de Dios la misión de comunicar la gracia a las almas, de aplicársela, esto es, de producirla en ellas, no ciertamente por sus propias fuerzas —lo cual sería imposible—, sino únicamente como instrumento consciente y voluntario de Dios y de Cristo.
¡Cuánto nos sirve a nosotros, hijos y esclavos de amor de Nuestra Señora, recordarnos que cada gracia que recibimos es mariana tan profundamente y de tantas maneras! Este pensamiento debe llenarnos de amor y gratitud hacia Aquella a quien, en todo instante y de varias maneras, se lo debemos todo en la vida sobrenatural. Y esta verdad ¡cómo debe establecernos cada vez más en la convicción de que, para adaptarnos al plan divino, debemos conceder a la Santísima Virgen un lugar, secundario pero real y hermosísimo, en nuestra vida de la gracia, bajo todas sus formas! Fortalezcámonos, pues, también desde este punto de vista, en la voluntad bien decidida de no dejar perder nada de todas estas cosas tan bellas, buenas, elevadas y verdaderamente divinas, que después de Jesús, Dios y Hombre, debemos de más de una manera a su santísima y dulcísima Madre, que es también la nuestra.
Para no ser mal comprendido, repetimos lo que ya escribimos sobre este tema: dejamos su pleno valor a todos los demás motivos de fidelidad a la gracia. Pero el pensamiento de la Santísima Virgen y el recuerdo de su influencia múltiple con relación a las inspiraciones de la gracia, debe ser para los hijos y esclavos de amor de esta buena Madre, un estímulo continuo y poderoso para responder a estas sugestiones beneficiosas.
Cuando se reflexiona seriamente en todo lo que nuestra divina Madre ha hecho y sigue haciendo respecto de la gracia, ¡en qué triste estado se ve nuestra conducta para con Ella! ¿Cuántas veces por día la Madre de la divina gracia llama, por sus inspiraciones, a la puerta de nuestro corazón? Por desgracia, de ordinario nos hemos hecho los sordos, hemos obrado como si no escuchásemos estos llamamientos maternos; hemos permanecido indiferentes a ellos, y hemos rechazado, de manera inconveniente, sus delicadas invitaciones. Y lo peor de todo es que este rechazo no se ha dado por sorpresa, inadvertencia o flaqueza; sino que a menudo lo hemos realizado a sabiendas y deliberadamente.
Desgraciadamente, en casi todas las vidas cristianas, en casi todos los corazones de esclavos de amor de Nuestra Señora, hay rincones secretos en los que la dominación de María no es reconocida en la práctica; sacrificios, a veces considerables, a veces mínimos, que estamos decididos, más o menos conscientemente, a negar a la gracia. ¡Ojalá cambiemos de conducta, sobre todo por lo que se refiere a estos rechazos plenamente voluntarios que oponemos a la gracia; y esto, apuntando especialmente al aspecto mariano de nuestra vida sobrenatural!
Actitudes que debemos adoptar
1º Ante todo, hemos de creer en las operaciones de la gracia actual, y por lo tanto en las operaciones del Espíritu Santo y de su purísima Esposa en nuestra alma. Todos somos llamados a la felicidad eterna y a la santidad, y también a un grado determinado de felicidad y a una forma personal de perfección. Como no hay probablemente en la tierra dos hombres entre los que se dé una semejanza física perfecta, así también, según el plan de Dios, a pesar de las semejanzas fundamentales y múltiples, hay diversidad en la fisonomía sobrenatural de las almas. Cada uno de nosotros es llamado a imitar de manera propia y personal la perfección de Jesús y de María, y a ser una copia imperfecta, pero bien determinada, de tal o cual rasgo de esta doble obra maestra de Dios. Ahora bien, ¿cómo saber a qué virtudes debemos aplicarnos especialmente, qué actitudes de alma de Jesús y de María debemos adoptar más particularmente? Todos tenemos que vivir el mismo Evangelio, todos recibimos las mismas directivas de la Iglesia, todos queremos entrar en el espíritu de la perfecta Devoción a María. Pero ¿quién me dirá cuál es el precepto o consejo evangélico a que debo conceder más especialmente mi atención, cuál es la práctica de la verdadera Devoción mariana que tengo que cuidar más? Todo esto no me puede ser revelado más que por las inspiraciones de la gracia, que constituyen la voz interior del Espíritu Santo y de la Santísima Virgen, dirección que, como lo recordaremos dentro de unos instantes, debe ser controlada y aprobada por la autoridad eclesiástica.
2º Luego hemos de ponernos en condiciones de percibir y reconocer como tal esta dirección de la gracia. La voz de la gracia, que es la voz de María, es una voz suave y tenue: en medio del bullicio y del estrépito del mundo es muy difícil escucharla. La gracia es una luz beneficiosa, que del rostro arrebatador de María irradia sobre nuestras almas: para percibirla y contemplarla debemos apagar los faros deslumbradores y mentirosos del mundo, de la carne y de la sabiduría puramente humana. Para recibir la preciosa dirección de nuestra Madre amadísima debemos, tanto como nos lo permita nuestro estado de vida, vivir en el silencio y en la soledad, evitar todo contacto inútil con las creaturas, huir de las diversiones mundanas, y no ir al mundo sino en la medida en que lo reclame nuestro deber de estado; hemos de tratar de establecer nuestra alma en ese silencio sublime del que habla frecuentemente Sor Isabel de la Trinidad, y que no es, en resumen, más que el desprendimiento de toda creatura, para concentrar todas las fuerzas en Dios.
Sin duda, antes de sentirnos obligados a responder a una inspiración, debemos asegurarnos de que esta sugestión viene realmente de Dios, de la Santísima Virgen, de la gracia en definitiva.
No es imaginario el caso en que podríamos considerar como inspiración divina lo que no es más que una inclinación natural, o un pensamiento fortuito, o incluso una sugestión de demonio.
Existen reglas para discernir las inspiraciones de la gracia, de todo lo que no es más que apariencia de ellas. No podemos extendernos mucho sobre este punto. Nos limitamos aquí a dar algunas indicaciones rápidas, aunque útiles.
Una inspiración, para ser divina y mariana, debe ser conforme a la doctrina del Evangelio, a la enseñanza de la Iglesia, y no puede estar en contradicción con las decisiones de la Autoridad legítima.
Será un signo en su favor, cuando nos sentimos apremiados a hacer lo que se opone a nuestras inclinaciones naturales, sensibles; cuando el seguir esta inspiración nos exige un sacrificio.
La gracia no pide lo que es realmente excéntrico o imposible. Si se nos pasase por la mente hacer cosas extravagantes, que ridiculizasen nuestra fe y nuestra piedad, o que dañasen gravemente nuestra salud, podemos estar seguros de que estas ideas no vienen de Dios ni de Nuestra Señora.
La operación de la gracia produce la paz, incluso cuando exige el sacrificio. Quienes se ponen agitados y nerviosos por ciertas exigencias supuestamente provenientes de la gracia, como sucede con los escrupulosos, tienen motivos para pensar que estas sugerencias no vienen del Espíritu de Dios.
El modo más sencillo y más seguro, y a veces la sola manera para los simples fieles, de reconocer el carácter sobrenatural de una inspiración, será pedir el parecer de un buen director espiritual. Esto nos da a nosotros, católicos, una seguridad completa, mientras que otros, como los protestantes, se ven abandonados a menudo a la arbitrariedad y fantasía.
3º Cuando hayamos podido convencernos de la realidad de una inspiración sobrenatural, hemos de concederle un gran valor y mostrarle una alta estima. Esta gracia que recibo, María me la mereció juntamente con su Jesús. Esta gracia ha sido conquistada por su trabajo, por sus humillaciones, por sus lágrimas. Esta gracia Ella me la destina ante todo en su pensamiento: forma parte del plan de mi santificación, elaborado por Ella con Cristo. Esta gracia Ella la ha pedido luego por mí, y la ha obtenido de la bondad divina… ¡Qué preciosa me debe ser! ¡Cómo debo apreciarla! ¿No sería inconveniente que no concediésemos ningún valor a esta intervención múltiple de nuestra Madre respecto de la gracia que nos es ofrecida, que la dejásemos pasar desapercibida, que no la utilizásemos cuidadosamente para gloria de Dios, consuelo de nuestra Madre y mayor bien de nuestra alma?
Creer en la dirección interior de la gracia está bien; mejor aún es establecerse, por una vida de recogimiento, en las disposiciones necesarias para discernir esta dirección y concederle un gran valor y estima; pero todo esto sería evidentemente inútil si no aprendiésemos a seguir en la práctica estas inspiraciones preciosas.
Debemos ejercitarnos valientemente en hacer lo que la gracia (y por tanto Jesús y María) nos pide, y en evitar lo que nos desaconseja.
Debemos estar dispuestos a seguir toda indicación de la gracia. Esto es ser esclavo de amor en la práctica. Ante cada solicitación, ante cada invitación de la Santísima Virgen por la gracia, debemos repetir con el corazón y con la boca: «Habla, Señora mía, que tu esclavo, tu esclava, escucha… Mi corazón está dispuesto, Madre mía, mi corazón está dispuesto».
Todos pretendemos amar a la Santísima Virgen con amor sincero y ardiente. Cuando se ama no se niega nada a la persona amada. Así es como debemos manifestar la realidad y la intensidad de nuestro amor.
Esto exigirá sacrificios. Como lo hemos hecho notar, las inspiraciones de la gracia van casi siempre contra nuestras inclinaciones naturales. Pero precisamente el amor a Dios y a su santa Madre, al menos en la tierra, vive y se alimenta de sacrificios.
¡Fuera aquí los pretextos y evasivas! ¡Somos tan hábiles para hacernos creer que, en este caso, no se trata de verdaderas inspiraciones, que tenemos razones serias para hacer lo que la gracia nos desaconseja, o para no hacer lo que ella nos exige! La cobardía, la inmortificación, el temor del esfuerzo y del sacrificio, son obstáculos corrientes que nos impiden seguir las inspiraciones de la gracia.
Como en esto queremos ser rectos y leales, trataremos de reconocer, aunque nos cueste, las verdaderas inspiraciones de Jesús y de su dulcísima Madre, y no dejarnos detener por el egoísmo y por el amor de nuestras comodidades.
«
¿Qué te pedirá tu Madre y Señora amadísima?
Te pedirá la fidelidad a tus oraciones y ejercicios de piedad, y también el recogimiento y el fervor en el cumplimiento de este deber. Ella te inspirará la asistencia y la participación al santo sacrificio de la Misa, en el cual Ella misma tuvo una parte tan grande, y la recepción cotidiana, si es posible, de la Carne y Sangre adorables de Jesús, que Ella misma le dio, y que Ella nos da indirectamente a nosotros en la sagrada Comunión.
¿Qué te pedirá? Ella te invitará a la humildad. Ella te hará elegir el último lugar en tu propia estima y en tus relaciones con los hombres. Ella te hará poner a los demás por delante tuyo, y ocultarte tú mismo. Ella te hará aceptar con alegría una humillación, y saborearla realmente en la intimidad de tu alma.
¿Qué te pedirá? Frecuentemente, actos de mortificación cristiana. Ella te enseñará a prescindir de golosinas, de tabaco, de licores, etc., o al menos a usar de todo ello con gran moderación. En la mesa Ella te enseñará a dominar tus instintos, a no tomar más alimento que el realmente necesario o plenamente útil para tu salud. Ella te excitará a no dejar nunca la mesa sin haber hecho algunos pequeños sacrificios, por amor a Jesús y a Ella, tomando un poco menos de lo que te corresponde, o un poco más de lo que te repugna. Ella te enseñará la mortificación de todos tus sentidos y de todas tus facultades. Ella te pedirá pasar sin mirar delante de un almacén donde se muestran mil cosas seductoras. Ella te enseñará a no escuchar una conversación que no te concierne, a dejar sin abrir durante un cuarto de hora o más una carta que acabas de recibir. Ella te incitará a evitar toda divagación inútil de la imaginación o todo ensueño superfluo o malsano.
¿Qué te pedirá? Ella tratará de inculcarte su amor a la pobreza. Ella te excitará a recortar tus gastos personales para socorrer a los pobres, a las misiones, a las obras piadosas, sobre todo a las obras marianas. Ella te invitará a llevar aún durante algunos meses más un vestido que tu vanidad habría querido desechar desde hace tiempo. En este punto debes tener en cuenta, claro está, tu rango social y las circunstancias en que vives, especialmente los deseos legítimos de tu entorno, de tus padres, de tu esposo, etc. Pero de todos modos la Santísima Virgen te pedirá apuntar a la sencillez, a la pobreza —que no es descuido ni suciedad— en tu vestimenta, en tu amueblamiento, en tu vivienda, y en todo lo que se encuentra a tu uso personal.
Ella te hará evitar la ociosidad, la desocupación, la vagancia, la pérdida del tiempo. Ella te pedirá cumplir con exactitud y fidelidad todos tus deberes de estado. No quiere eso decir que tengas que prohibirte todo recreo o diversión. Pero Ella te pedirá que utilices tu tiempo libre en lecturas serias, en trabajar por los pobres y las iglesias, en obras de apostolado, especialmente de apostolado mariano. Ella te aconsejará, cuando sea posible, la lectura «espiritual», mariana, tal vez media hora por día, hecha en los mejores libros que se hayan escrito sobre Ella, sobre todo los de su gran Apóstol, San Luis María de Montfort.
Es imposible enumerar todo lo que su amor y solicitud materna por tu alma te aconsejarán y reclamarán.
Tal vez te hable un día, y vuelva frecuentemente sobre ello —¡lo hace de tan buena gana con sus esclavos de amor!—, de lo que hay de más hermoso, elevado y sublime sobre la tierra: Ella te inclinará, en lo más íntimo de tu alma, a consagrarte a Jesús, a elegirlo a El como Esposo, a recibir a las almas por hijas tuyas, a Dios por todo tu bien y toda tu herencia. Ella tratará de conducirte al silencio del claustro o de una institución equivalente, o te empujará hacia los lejanos horizontes donde más de mil millones de paganos siguen esperando la nueva buena. Ella te atraerá a una vida en la que, perdiéndolo todo, lo vas a encontrar Todo, en la que, por la abnegación de cada instante, merecerás el céntuplo en esta vida… Si la voz de Nuestra Señora se convirtiese en la voz de la vocación, ¡escúchala cueste lo que cueste! Santa Juana de Chantal, para seguir su vocación, debió pasar por encima del cuerpo de su hijo, que en el momento de la partida se había extendido a lo largo de la puerta que ella debía atravesar. ¡Sean cuales sean los sacrificios que tengas que hacer para esto, escucha y sigue esta voz: que el amor es fuerte como la muerte!
Esta es la hermosa y grave labor a la que debemos consagrar nuestros esfuerzos, como hijos y esclavos de Nuestra Señora, y con su propia ayuda. La gracia es como un soplo de tempestad. Ella es, en definitiva, el soplo del Espíritu Santo mismo, que por encima de las aguas de este Océano de santidad que es María, conducirá irresistiblemente nuestra barquilla hacia las riberas luminosas de la perfección y de la santidad, hacia la ribera seductora de la felicidad verdadera, completa, eterna.
En varios capítulos hemos descrito la práctica «por María», es decir, la vida de dependencia y docilidad para con la Santísima Virgen María.
Nos mostramos dependientes de esta divina Madre y Señora: sometiéndonos a los preceptos y a los consejos de su Jesús, obedeciendo de hecho, de corazón y de espíritu a la autoridad legítima, aceptando dócilmente las disposiciones de la Providencia sobre nosotros.
Además dependemos de Ella por la fidelidad a las inspiraciones de la gracia, que no son sólo las de Dios y de Cristo, sino también las de la Mediadora de todas las gracias.
Hacer todo lo que Ella nos pide por la gracia, evitar lo que por la gracia Ella nos desaconseja: ese es nuestro propósito.
Nos parece indudable que en este orden de cosas hay algo mejor que hacer, algo más elevado aún, es decir, según el consejo de Montfort, dejar obrar a María en nosotros.
Todos nuestros lectores no están igualmente capacitados para comprender las explicaciones que vienen a continuación, y aplicarlas en su vida. Y, por otra parte, tal vez sean pocos los lectores que tengan necesidad de estas luces y saquen de ellas gran provecho. No debemos olvidar que las prácticas interiores de la perfecta Devoción tal como las propone Montfort, más allá de la ascética ordinaria, abarcan el campo de la mística propiamente dicha.
Después de una fervorosa oración, repasemos lentamente, pausadamente, algunos textos preciosos de nuestro Padre.
«Debemos dejarnos conducir por el espíritu de María —nos dice—, y para ello es menester:
1º Renunciar al propio espíritu, a las propias luces y voluntades antes de hacer alguna cosa: por ejemplo, antes de hacer oración, decir y oír Misa, comulgar, etc…
2º Es menester entregarse al espíritu de María, para ser movidos y conducidos por él de la manera que Ella quisiere. Es preciso ponerse y abandonarse en sus manos virginales, como un instrumento en las manos del operario, como un laúd en las manos de un buen tañedor. Es preciso perderse y abandonarse en Ella, como una piedra que se arroja en el mar» .
En «El Secreto de María» el Santo dice todo esto de manera aún más clara y formal: «Antes de comenzar cualquier cosa, es preciso renunciar a sí mismo y a las propias miras, por muy excelentes que sean; es menester anonadarse ante Dios, como siendo incapaz por sí mismo de todo bien sobrenatural y de toda acción útil para la salvación; es necesario recurrir a la Santísima Virgen, unirse a Ella y a sus intenciones, aunque nos sean desconocidas; es menester unirse, por María, a las intenciones de Jesucristo, es decir, ponerse como un instrumento en las manos de la Santísima Virgen, a fin de que Ella obre en nosotros, y haga de nosotros y por nosotros cuanto le plazca, a la mayor gloria de su Hijo Jesucristo, y por su Hijo Jesucristo a la gloria del Padre: de modo que no tengamos vida interior ni operación espiritual que no dependa de Ella» .
Para la acción de gracias después de la sagrada Comunión, Montfort da un consejo que podemos aplicar a todas nuestras acciones, y sobre todo a nuestros ejercicios de piedad: «Recuerda que cuanto más dejes obrar a María en tu Comunión, tanto más glorificado será Jesús; y tanto más dejarás obrar a María para Jesús, y a Jesús en María, cuanto más profundamente te humilles, y los escuches en paz y silencio, sin trabajar por ver, gustar ni sentir…» .
Y en sus consejos prácticos, nuestro Padre dirige al alma un aviso, que el Cardenal Mercier, de grande y santa memoria, debía hacer suyo solemnemente: «Guárdate, alma predestinada, de creer que sea más perfecto ir directamente a Jesús, directamente a Dios; tu operación, tu intención, será de poco valor; pero yendo por María, es la operación de María en ti, y por consiguiente será muy elevada y muy digna de Dios» .
Ciertamente que Montfort, en sus oraciones, no habría pedido algo excéntrico e imposible. Ahora bien, en una oración admirable, suplica a Nuestra Señora «que se haga la Dueña absoluta de su poder; que destruya, y desarraigue, y aniquile todo lo que desagrada a Dios, y plante, y cultive, y realice todo lo que le plazca». Y prosigue luego: «Que la luz de vuestra fe disipe las tinieblas de mi espíritu; que vuestra humildad profunda remplace a mi orgullo…, que el incendio de la caridad de vuestro Corazón dilate y abrase la tibieza y la frialdad del mío… En fin, mi queridísima y amadísima Madre, haced, si es posible, que no tenga otro espíritu más que el vuestro para conocer a Jesús y sus divinas voluntades; que no tenga otra alma más que la vuestra para alabar y glorificar al Señor; que no tenga otro corazón más que el vuestro para amar a Dios con un amor puro y ardiente como Vos» .
«¡Qué dichosa es un alma», exclama Montfort —y terminamos con esto la larga serie de citas, necesarias para la inteligencia del tema que nos ocupa— «cuando… está totalmente poseída y gobernada por el espíritu de María…!» .
«
Estamos convencidos de que se puede dar una explicación teológica rigurosa de estos textos notables y reconfortantes, y de otros semejantes que conciernen a la influencia que la Santísima Virgen ejerce sobre nosotros por la gracia. Pues no debe olvidarse que Montfort, que no escribió con el aparato científico acostumbrado, era sin embargo un mariólogo de primer orden, como hoy en día se reconoce de manera bastante general.
Una explicación científica no estaría aquí en su lugar. Nos limitaremos a describir las actitudes prácticas que tenemos que adoptar, siguiendo el consejo de Montfort.
Hacemos, sin embargo, una observación teórica, accesible a todo el mundo.
Sabemos que la gracia actual es doble. Ante todo es preveniente y excitante, es decir, que ella previene nuestra decisión y nos empuja a obrar en un sentido u otro.
Si damos nuestro consentimiento a esta gracia preveniente y excitante, se nos comunica entonces otra gracia —o la misma, según otros, pero bajo otra forma distinta—, la gracia elevante y cooperante. Gracia elevante, porque es una influencia, una acción divina, ejercida en nuestras potencias para hacerlas capaces de realizar actos de manera inmediata, elevados por encima de nuestra facultad de acción humana, sobrehumanos, sobrenaturales, en cierto sentido divinos. Gracia cooperante, porque colabora con nosotros para realizar este acto sobrenatural.
La acción realizada de este modo bajo la influencia de la gracia cooperante, será producida por nosotros, claro está; pero procederá también, y más, de la gracia, según la palabra de San Pablo: «He trabajado…, no yo, sino la gracia de Dios conmigo» . Eso puede decirse de toda acción realizada bajo la influencia de la gracia .
Una cosa es cierta, y es que, cuando cooperamos con la gracia, es decir, con Dios, para producir un acto sobrenatural, no podemos ponernos, desde el punto de vista de la causalidad y de la influencia, en el mismo pie de igualdad que Dios en la producción de este acto sobrenatural. Pues no podemos obrar sobrenaturalmente sino en la medida en que somos empujados, ayudados y elevados por la gracia. La gracia debe ser considerada aquí como la causa principal, y nosotros como la causa consciente y libre, es cierto, pero subordinada y secundaria.
Ahora bien, recordemos que la Santísima Virgen es Mediadora de todas las gracias, de la gracia elevante y cooperante como de la gracia preveniente y excitante. Respecto de esta gracia elevante y concomitante, nuestra divina Madre ejerce, después de Dios y de Jesús, la múltiple influencia que hemos descrito precedentemente; Ella nos la destina, la pide por nosotros y también nos la aplica como «Administradora principal de la distribución de las gracias» . En la medida en que la Santísima Virgen es principio y causa subordinada de la gracia, Ella es también, por debajo de Dios y de Cristo, el principio de nuestras acciones sobrenaturales. Y así podemos aplicar a la Santísima Virgen lo que San Pablo afirma de la gracia de Dios: «He trabajado…, pero no yo, sino la gracia de María conmigo».
A la luz de estas verdades, las palabras de Montfort adquieren un significado claro, impresionante y profundo: «Es menester… ponerse en las manos de la Santísima Virgen, a fin de que Ella obre en nosotros, y haga de nosotros y por nosotros cuanto le plazca».
Comprendemos así que hay algo de más importante aún que obrar según el gusto de Nuestra Señora, y es dejarla obrar, dejarla hacer en nosotros y por nosotros todo lo que le plazca.
De este modo llegamos a hablar de la pasividad que, en cierto sentido y en cierta medida, debemos aportar en el ejercicio de la vida espiritual, y en particular de la vida mariana.
Desde ahora pedimos a nuestros lectores que hagan lo que el Padre Poppe, según la enseñanza de Montfort, recomendaba tan frecuentemente y practicaba tal fielmente para sí mismo: ponerse, al comienzo y en el curso de sus acciones, sobre todo de sus ejercicios de piedad, apacible y profundamente bajo la influencia santificante de la Mediadora de todas las gracias, y entregarse y abandonarse a su acción beneficiosa.
Nuestro gran y querido Santo y su fiel discípulo están de acuerdo en avisarnos que, si en este acto no encontramos ninguna dulzura o consuelo sensible, no deja por eso de ser verdadero y de producir su efecto, que es facilitar en nuestra alma la operación santificadora del Espíritu Santo de Dios y de su purísima e indisoluble Esposa, María.
En nuestro último capítulo hemos visto que, por consejo de Montfort, no debemos solamente obrar como la Santísima Virgen desea que lo hagamos, sino que también debemos dejar obrar a esta divina Madre en nosotros.
En los dos textos principales que citábamos, nuestro Padre emplea la misma expresión: debemos ponernos entre las manos de la Santísima Virgen como un instrumento.
«Es preciso ponerse y abandonarse en sus manos virginales, como un instrumento en las manos del operario, como un laúd en las manos de un buen tañedor…» .
«Es menester… ponerse como un instrumento en las manos de la Santísima Virgen, a fin de que Ella obre en nosotros, y haga de nosotros y por nosotros cuanto le plazca…» .
Debemos subrayar, exponer y explicar esta expresión y este pensamiento, de que podemos y debemos ser los instrumentos vivos, conscientes y consintientes de la Madre de la divina gracia.
Para analizar el pensamiento de Montfort vamos a tomar como él el ejemplo de un instrumento de música, pero de un instrumento de música muy conocido: el piano. El piano es el «instrumento» de que se sirve el artista, el músico.
«
Tenemos un piano… Es algo inerte, muerto, compuesto de madera, de hierro, de cobre, de marfil, etc.
Por sí mismo el piano es incapaz de «tocar», de producir música, ni siquiera un sonido cualquiera.
Pero que un músico, que un artista se coloque delante de este instrumento, se apodere de él y con habilidad accione sus teclas y pedales, y ahí todo cambia.
Olas de sonido suben de las profundidades inertes del piano; sonidos, y sonidos dispuestos, estructurados, coordinados según las leyes de la medida, del ritmo y de la armonía.
Son «melodías», sonidos vivos, sensibles, expresivos, que significan algo, que traducen la alegría, el dolor, el amor, el deseo, la oración, la desesperación, la adoración; que traducen claramente, en una palabra, toda clase de sentimientos humanos, y eso sin que sea necesario que estas melodías vayan acompañadas de canto y de palabras para precisar su significado.
Y si analizamos de más cerca lo que sucede aquí, es menester comprobar que el piano es el que toca, y que también toca el artista, aunque este último en un orden principal. Esos sonidos, esas melodías, son producidas por el piano, pero también por el músico que se sirve de este instrumento.
Sucede aquí algo misterioso, que nos cuesta comprender. El piano, por decirlo así, salió de su esfera, o mejor dicho, quedó elevado por encima de su esfera de ser y de acción como materia inerte y muerta. Este piano realiza ahora acciones humanas, para las que se requiere una inteligencia y una sensibilidad humanas: para componer una melodía, y combinar una armonía que exprese sentimientos humanos, se requieren absolutamente una inteligencia humana y un corazón humano.
Sin embargo, observemos que todo esto es pasajero. El piano es capaz de tocar melodías que traducen los sentimientos de un alma humana exactamente en la misma medida en que el artista ejerce su influencia sobre el instrumento. Desde que suelte teclas y pedales, el último sonido se apagará en las cuerdas del instrumento.
Es de notar también que decimos que el alma del artista pasa a este piano y se comunica a él, que el corazón del músico vibra en sus cuerdas, etc.
Y además hay que añadir que la habilidad y el talento artísticos del músico consiguen camuflar, disimular y corregir realmente, al menos en parte, los defectos de su instrumento. Si un gran artista se apodera de un piano muy ordinario, diremos enseguida: Ya no se reconoce a este instrumento, jamás hubiésemos creído que con medios tan pobres se hubiesen podido producir semejantes efectos.
«
Parece que nos hemos alejado mucho de la Santísima Virgen.
No tanto como podríamos suponerlo. Al contrario, estamos en el centro de nuestro tema.
Nosotros somos el piano, y la Santísima Virgen es la Artista.
Con la diferencia, sin duda, de que nosotros somos un instrumento vivo, dotado de inteligencia y de libertad, y que debemos entregarnos consciente y libremente a la influencia y a la acción de Dios y de Nuestra Señora, para que obren en nosotros y por nosotros.
Nosotros somos, pues, el piano, y la Santísima Virgen la Artista.
Nosotros somos hombres, capaces de acciones humanas, y de acciones humanas solamente: por nosotros mismos no podemos nada en un orden superior, en el orden sobrenatural.
Pero dejemos obrar a Nuestra Señora, esta Artista incomparable, esta inigualable Cantora de las grandezas divinas, esta maravillosa Música —«Tympanistria nostra», dice San Agustín—; dejémosla colocarse delante del teclado de nuestra alma y apoderarse de él por sus influencias de gracia, y permanezcamos nosotros totalmente entregados y dóciles a esta acción divina: Ella arrancará entonces de nuestra alma sonidos arrebatadores, melodías sobrehumanas, una música maravillosa y divina, que hará las delicias del corazón de Dios.
En ese momento, dice Montfort, María es quien obra en nosotros, quien hace de nosotros y por nosotros cuanto le place.
Nuestra alma es la que canta a Dios y se alegra en El: nosotros realizamos nuestras acciones, y las realizamos libremente.
Y sin embargo, es María la que en nosotros y por nosotros glorifica al Señor: «es la operación de María en ti», afirma Montfort.
Y como el alma del artista pasa a las cuerdas de su instrumento, del mismo modo, por la acción de la gracia elevante, el alma de María se comunica a nosotros, y su espíritu exulta en los cánticos de nuestra alma. Es la realización del deseo de San Ambrosio, recordado por San Luis María y por el mismo Pío XII: «El alma de María esté en todos nosotros para glorificar al Señor; el espíritu de María esté en todos nosotros para alegrarse en Dios».
Y el incomparable talento de la Artista sublime que es María tapa, disimula y corrige los defectos, los déficits, de nuestro pobre instrumento espiritual. «María purifica nuestras buenas obras y las embellece», dice Montfort. «Las embellece adornándolas con sus méritos y virtudes» , hasta el punto de que «la luz de su fe disipa las tinieblas de nuestro espíritu; que su humildad profunda remplaza a nuestro orgullo…; que el incendio de la caridad de su Corazón dilata y abrasa la tibieza y la frialdad del nuestro; que sus virtudes ocupan el lugar de nuestros pecados; que sus méritos son nuestro adorno y nuestro suplemento ante Dios; y que no tenemos otra alma más que la suya, para alabar y glorificar al Señor, ni otro corazón más que el suyo, para amar a Dios» .
¡Ah, sí, «qué dichosa es un alma cuando… está totalmente poseída y gobernada por el espíritu de María!» .
«
Todo esto no es un sueño insensato, una imaginación vana, sino una realidad viva y consoladora.
Pero por nuestra parte hemos de cumplir algunas condiciones para que todo esto pueda realizarse.
Volvamos al piano.
Ante todo es menester que este piano sea un instrumento conveniente. Si hay demasiadas notas falsas y cuerdas rotas, el pianista más hábil no sabrá qué hacer con él, y al cabo de algunos intentos desistirá desalentado.
El piano debe ser también manejable, sus teclas flexibles y suaves hasta un cierto punto. Si el músico tuviese que emplear toda su fuerza para manejar teclas y pedales, le sería imposible desplegar sus talentos.
El piano, sobre todo, debe dejarse hacer, ser pasivo en este sentido. Pues si el piano quisiese tocar por sí mismo y moverse según sus aires, el artista no podría hacer más que cruzarse de brazos. Las melodías del piano no se armonizarían con su inspiración personal, y la cooperación necesaria entre el artista y el instrumento se haría imposible.
Para que Nuestra Señora pueda servirse del instrumento de nuestra alma, es menester ante todo que este instrumento sea conveniente.
Debemos estar en estado de gracia: de otro modo le sería imposible a nuestra divina Madre producir en nosotros y por nosotros obras divinas.
Nuestra alma debe ser un instrumento conveniente: todo apego voluntario al pecado venial o a la creatura como tal, es una falsa nota, una cuerda que se ha roto en nuestra alma. Por lo tanto, debemos evitar con el mayor cuidado el pecado venial, sobre todo el plenamente voluntario, y las imperfecciones deliberadas, para que la gran Artista de Dios pueda servirse de su instrumento sin ningún obstáculo.
Este instrumento debe ser dócil y manejable. Para esto debemos entregarnos totalmente a Ella, y realmente «perdernos en Ella», no resistirle jamás a sabiendas, sino seguir dócilmente sus impulsos y aceptar su influencia.
Debemos también, y sobre todo, ser pasivos, en el sentido de que no debemos realizar jamás una acción por iniciativa puramente personal y por nuestra propia voluntad. Como lo dice excelentemente nuestro Padre, debemos «no tener vida interior ni operación espiritual que no dependa de Ella» . Hemos de renunciar sin cesar a nuestras propias miras y a nuestras voluntades propias, para dejarla obrar en nosotros.
En un próximo capítulo volveremos sobre esta «pasividad» santa, para provecho de las almas y para evitar malentendidos perjudiciales y dañinos.
«
Trataremos de vivir en la práctica lo que acabamos de escribir, y dejaremos realmente obrar a María en nosotros, si seguimos lo que se llama «el minuto de María» .
Consiste en esto: antes de nuestras acciones principales, como la meditación, la santa Misa, la Comunión, los ejercicios de piedad, el trabajo, el recreo, etc., nos recogeremos profundamente durante algunos instantes para realizar apacible e intensamente los cuatro actos siguientes:
1º Humillarnos profundamente delante de Dios y de la Santísima Virgen a causa de nuestras faltas, de nuestra indignidad y de nuestra incapacidad para todo bien.
2º Renunciar, antes de comenzar esta acción, a todo lo que viniese puramente de nosotros, y por lo tanto, a nuestras propias miras y a nuestra propia voluntad.
3º Darnos totalmente a Nuestra Señora como su cosa y su propiedad, y como un instrumento dócil, del que Ella pueda servirse a su gusto, según su voluntad.
4º Pedirle humildemente que se digne obrar en nosotros, para que nuestras acciones no tiendan más que a la gloria de solo Dios.
Esta es, incontestablemente, una fórmula integral de profunda vida espiritual y mariana, que puede llevarnos muy rápidamente a la dependencia interior y habitual para con Jesús y para con María.
En los dos capítulos precedentes hemos descrito lo que se encuentra en la cumbre de la vida de dependencia respecto de la Santísima Virgen. No sólo debemos hacer lo que Ella espera de nosotros, evitar lo que Ella condena o desaconseja, sino también dejarla obrar en nosotros.
Para eso, como dice nuestro Padre, debemos «ponernos como un instrumento entre sus manos, a fin de que Ella haga de nosotros y por nosotros cuanto le plazca».
Decíamos que una de las condiciones que debe cumplir el instrumento para que el agente principal pueda servirse de él libremente, es que este instrumento sea pasivo, es decir, que deje obrar al obrero o al artista, lo deje obrar según su voluntad.
Montfort detalla esta actitud «pasiva» en su Método para practicar esta Devoción en la sagrada Comunión . Indudablemente, lo que él dice de la sagrada Comunión puede aplicarse a otros ejercicios espirituales. «Recuerda que cuanto más dejes obrar a María en tu Comunión, tanto más glorificado será Jesús; y tanto más dejarás obrar a María para Jesús, y a Jesús en María, cuanto más profundamente te humilles, y los escuches en paz y silencio, sin trabajar por ver, gustar ni sentir» .
Así, pues, para que María pueda obrar libremente en nosotros, debemos ser, en cierto sentido y en cierta medida, pasivos respecto de su acción en nosotros por la gracia.
Esta «pasividad» debe ser bien comprendida. Una falsa concepción en este punto podría tener consecuencias nefastas para las almas.
Y ante todo debemos observar inmediatamente que el instrumento no es exclusivamente pasivo, pues tiene su propia acción. Así, por ejemplo, el piano es el que toca; y por lo tanto está activo. Propiamente hablando, el instrumento es pasivo-activo, esto es, obra, trabaja, sí; pero lo hace únicamente en la medida en que es incitado y empleado para la acción por la causa principal. El piano sólo toca cuando y en la medida en que el músico lo mueve y acciona.
Por eso, en la sagrada Comunión o en los demás ejercicios de piedad, no se trata de permanecer en una inacción absoluta. La pasividad total queda excluida aquí. Tiene que haber una actividad, pero una actividad simplificada, apacible, a menudo casi imperceptible, que se ejerce únicamente bajo la influencia de Dios y de la Santísima Virgen.
Digámoslo claramente: se puede ser perezoso en la vida espiritual, especialmente en los ejercicios de piedad, y no esforzarse suficientemente para cumplirlos bien. Es un caso muy frecuente.
Pero también se puede estorbar e incluso impedir en los ejercicios espirituales la acción santificadora de Dios y la influencia de la Santísima Virgen por una actividad exagerada y febril, queriendo hacerlo todo por sí mismo, con la falsa convicción de que nuestra santificación depende principalmente de nuestros esfuerzos personales, cuando es evidente que Dios y María son el elemento principal en nuestra tendencia a la perfección, y por lo tanto, también en nuestra vida de oración.
Los mejores autores espirituales tratan de precavernos contra esta estima exagerada de nuestros esfuerzos personales, y contra esta actividad exagerada en la oración; y todo director espiritual ha podido comprobar los perjudiciales efectos de este exceso en algunas almas. Una vez más, el camino intermedio es el camino verdadero y precioso que debemos seguir. Quien dude en este punto sobre la conducta que debe observar personalmente, tendrá que consultar a un director esclarecido y experimentado, y atenerse fielmente a las directivas que le sean dadas.
«
Para determinar con más claridad nuestro pensamiento, recordemos el siguiente hecho que, con algunas variantes, habrán vivido sin duda varios de nuestros lectores.
Había adoración en tu iglesia o capilla. Te habían asignado tu hora o tu tiempo de adoración. Te habías alegrado ante la perspectiva de estos dichosos momentos. Para tu tiempo de adoración habías elaborado un pequeño plan: entretenerte un poco con Jesús, pedirle tal o cual gracia para ti mismo o para otros, hacer un poco de lectura en tu libro preferido, tal vez rezar un Rosario y otras oraciones favoritas, y así esta hora se pasaría rápidamente y quedaría bien empleada.
Así, pues, te fuiste a la iglesia, llegaste a la capilla. Pero antes de ponerte al «trabajo», miraste largo tiempo, respetuosamente y con amor, la Sagrada Hostia… Cosa curiosa: casi no pudiste desprenderte de esta mirada. Te parecía que, espiritualmente, también Jesús fijaba su mirada de amor en ti. Te sentiste atraído hacia El, muy unido a El, como fascinado por El… Te sentiste envuelto en un profundo silencio, en una paz dulcísima y en una alegría indecible. Tu lectura, tu Rosario, tus peticiones: se te olvidó todo, como también todo lo que estaba alrededor tuyo. No dijiste gran cosa, rezaste poco, no leíste ni meditaste absolutamente nada. De vez en cuando una aspiración rápida, llena de amor, de gratitud, de agradecimiento… Tu hora de adoración te ha parecido corta, cortísima. Te has sorprendido realmente cuando te has dado cuente de que ya había pasado. Tal vez un poco más tarde sentiste un poco de inquietud al preguntarte: «¿No he perdido el tiempo? ¡No he hecho nada, o casi nada, durante esta hora!».
Te habrán tranquilizado sin duda: esta oración había sido buena, incluso muy buena, y realmente la mejor que podías hacer. Pues todos los sentimientos que podías ofrecer a Jesús, ¿no estaban acaso encerrados y concentrados en esa larga y sencilla mirada de amor que tu alma echó en El? Y la mejor prueba de que esta oración era muy buena es que, al salir de la iglesia o de la capilla, te sentiste fuerte, muy fuerte, con una fortaleza tranquila y serena que no te habría dado ninguna oración vocal ni meditación ordinaria, para hacer todos los sacrificios, afrontar todas las dificultades y cumplir absolutamente todo lo que Jesús y María pudiesen esperar de ti.
Algo más. ¿Te acuerdas de que al día siguiente, o incluso algunas horas más tarde, atraído por la dulzura cautivadora de esta intimidad con Jesús, intentaste practicar lo mismo y saborear la misma dicha? Pero esa vez ya no funcionó la cosa, para nada. Estabas distraído hasta el punto de desalentarte. Tu alma estaba fría como el hielo y seca como el corcho. Entonces te diste cuenta de que no podías realizar por ti mismo este recogimiento, esta unión profunda, y que sólo Ellos podían producirla. Y por eso tomaste entonces —y tuviste razón— un libro de meditación o de oraciones, y te entretuviste con Nuestro Señor como mejor pudiste, con fe y buena voluntad.
Claro está que lo que te sucedió en presencia del Santísimo Sacramento expuesto, pudo sucederte igualmente en tu acción de gracias después de la sagrada Comunión, en la meditación, o en otros ejercicios de piedad.
«
Podemos ahora analizar y determinar exactamente el pensamiento de Montfort.
Observemos inmediatamente que el santo describe prácticamente varias «maneras» de acción de gracias después de la sagrada Comunión, ninguna de las cuales excluye, evidentemente, el «dejar obrar a María» que nos recomienda con tanta insistencia.
«Después de la sagrada Comunión —nos aconseja—, estando interiormente recogido y con los ojos cerrados, introducirás a Jesucristo en el Corazón de María. Lo darás a su Madre, que lo recibirá amorosamente, lo colocará honorablemente, lo adorará profundamente, lo amará perfectamente, lo abrazará estrechamente, y le rendirá en espíritu y en verdad muchos obsequios que, en nuestras espesas tinieblas, nos son desconocidos» .
Pero entonces se abren varios caminos:
«O bien, te mantendrás humillado en tu corazón, en la presencia de Jesús residente en María; o te mantendrás como un esclavo a la puerta del palacio del Rey, donde está hablando a la Reina; y mientras hablan entre sí sin tener necesidad de ti, irás en espíritu al cielo y por toda la tierra, a rogar a las criaturas que agradezcan, adoren y amen a Jesús y a María en tu lugar: Venite, adoremus, venite, etc.
O bien, tú mismo pedirás a Jesús, en unión de María, el advenimiento de su reino en la tierra por su santísima Madre, o la divina sabiduría, o el amor divino, o el perdón de tus pecados, o alguna otra gracia, pero siempre por María y en María» .
Hemos querido citar este texto en su totalidad para mostrar que, a fin de dejar obrar a María en nosotros, no es necesario ser totalmente pasivo y prohibirse toda intervención personal. Y repetimos que, evidentemente, lo que Montfort dice acerca de la sagrada Comunión, puede aplicarse a otros ejercicios.
«
En la práctica, y recapitulando todo lo que acabamos de decir, nos parece que podemos aconsejar la siguiente línea de conducta:
1º Cuando te sientas atraído e invitado a este silencio de alma arriba descrito, a esta apacible unión sin palabras interiores ni exteriores, y puedas seguir así sin demasiadas distracciones, déjate llevar por este atractivo y permanece así mientras te sea posible.
2º Dado que habitualmente nos sentimos llevados a darle demasiada importancia y valor a nuestra actividad personal, nos parece bueno e útil que en cada uno de nuestros ejercicios espirituales, acciones de gracias, meditación, visita al Santísimo Sacramento, etc., tratemos de mantenernos durante algunos minutos en silencio interior tranquilo bajo la acción de Dios y de la Santísima Virgen. Su influencia podrá ejercerse entonces más libremente sobre nosotros, y así nuestra alma se preparará y madurará lentamente para otros estados más elevados de oración, si Dios nos llama a ellos, como es caso frecuente.
3º Fuera de los casos predichos, esto es, habitualmente, debemos obrar nosotros mismos en la oración, y por lo tanto meditar, excitar sentimientos, entretenernos con Jesús y María; presentarles toda clase de actos de respeto, de agradecimiento, de contrición y sobre todo de amor; pedirles también todo aquello de que tenemos necesidad, sobre todo el reino de Jesús y de María en nuestra alma, en las almas que nos son queridas y en el mundo entero. Para ello nos serviremos de un libro de oraciones o de meditación, en la medida en que sea necesario para evitar las distracciones y alimentar nuestra piedad.
Todo esto se armoniza perfectamente con el «dejar obrar a María», a condición de que otorguemos poco o ningún valor a lo que hacemos nosotros mismos; que, al comienzo de cada ejercicio y de vez en cuando en el transcurso de estas oraciones, nos unamos a Nuestra Señora y mantengamos el contacto de alma con Ella; y que, para glorificar a Dios y agradar a Jesús, no nos apoyemos de ningún modo en nosotros mismos, sino en las virtudes de María y en sus méritos, en sus oraciones y en su intercesión, en su acción en nosotros y sobre nosotros; acordándonos de la preciosa frase de San Bernardo: «Hæc mea maxima fiducia est, hæc tota ratio spei meæ: María es mi mayor confianza, Ella es toda mi razón de esperar».
Este modesto volumen, dulcísima Inmaculada, en este Año que te está dedicado, te es ofrecido el 25 de marzo, fiesta de tu Anunciación, esto es, de tu Maternidad divina, de tu Maternidad universal respecto del Cristo total, de Cristo Cabeza y de Cristo miembros que somos nosotros.
Este espléndido misterio es la culminación de tu Concepción Inmaculada. Este origen radiante, en efecto, te fue concedido con miras a tu sublime Maternidad y a tu colaboración íntima, universal e indisoluble con Cristo Redentor en todas sus grandezas y en todas sus obras de vivificación y de salvación.
¡Qué contentos estamos, Madre, de inclinarnos hoy ante Ti para venerarte como la Inmaculada y dignísima Madre del Señor!
Y este humilde volumen querría intentar hacerte conocer como el Modelo apropiadísimo, «exemplar aptissimum», de todas las almas cristianas, a fin de arrastrarlas en tu seguimiento.
Tú eres nuestro modelo ante todo por la gran palabra central de tu vida: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra».
Esta respuesta nos entrega tu alma, escribe toda tu vida, nos revela las disposiciones más esenciales y habituales de tu alma. A esta respuesta Tú fuiste constante y heroicamente fiel.
Y esta palabra no es más que el eco de Jesús mismo, que se convierte en tu Hijo. También El acepta en esa misma hora la condición y cualidad de esclavo, haciéndose por consiguiente obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Su «Ecce» es el tipo y el modelo del tuyo: «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». También El no hará otra cosa en este mundo que buscar y cumplir la voluntad de su Padre.
¡Oh Cristo amadísimo y Madre querida, ojalá nosotros hagamos también de nuestra vida entera un eco débil, pero fiel, de vuestra humildad esencial en relación con Dios, que lo es Todo, mientras que nosotros, por nosotros mismos, no somos nada; por una actitud de asentimiento constante, valiente, alegre y heroico a la voluntad del Padre, a fin de ser así, por amor y en el amor, los esclavos del Todopoderoso, de su Cristo inmortal y de su incomparable Madre!
Banneux Notre Dame, a 29 de enero de 1954.
En esta serie de artículos que explican la perfecta Devoción a la Santísima Virgen según la doctrina de nuestro Padre de Montfort, hemos tratado, después de exponer la Consagración misma, dos aspectos fundamentales de la vida cristiana, y mostrado cómo, en la doctrina de San Luis María de Montfort, quedan marializados y por lo mismo facilitados en su práctica. Para hacernos más fácil la obediencia incesante a Dios y la perfecta conformidad de nuestra voluntad con la suya, y también el abandono total a su santa Providencia, queremos vivir y obrar por María, es decir, en dependencia continua de la Santísima Virgen, y con total confianza en su omnipotente bondad.
Otro aspecto extremadamente importante y universal de la ascética cristiana consiste en disponer toda nuestra vida según modelos superiores de perfección.
Nuestro Ideal primero y supremo, en este plano como en todos los demás, es Dios mismo. En definitiva, seremos grandes y perfectos exactamente en la misma medida en que nos asemejemos a El. «Sed imitadores de Dios», recomienda el Apóstol, «como hijos amadísimos» . Y Jesús mismo estableció la siguiente ley: «Sed perfectos como mi Padre celestial es perfecto» .
Este Modelo divino perfectísimo quedó humanizado y aproximado a nosotros en Cristo, el Hijo de Dios encarnado. La «imitación de Cristo» es el código de toda perfección, y debe ser la meta de todos nuestros esfuerzos, a fin de ser aceptos a Dios Padre. «Os he dado el ejemplo», nos declaró Jesús mismo, «para que así como Yo he obrado, así obréis también vosotros» . Todos los demás modelos no deben atraer nuestra atención sino en la medida en que son capaces de conducirnos a la semejanza con Cristo. San Pablo, es cierto, tuvo la audacia de invitar a sus discípulos a la imitación de su vida, pero únicamente porque él se había esforzado en ser otro Cristo, y porque no era ya él el que vivía, sino Cristo en él: «Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo» .
«
Estas palabras se aplican maravillosamente a la santísima Madre de Jesús, y le convienen infinitamente mejor que al mismo San Pablo. Este es precisamente el deseo intenso que Ella manifiesta a sus hijos y esclavos de amor. Ella, que en su alma se asemejó a Jesús incomparablemente más que ningún otro, y que infinitamente más que San Pablo se perdió y transformó en Jesús, nos dice y repite sin cesar: «Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo».
Estas consideraciones nos llevan a una de las prácticas más beneficiosas de la perfecta Devoción a María: la incesante imitación de la Santísima Virgen, para llegar a ser la imagen fiel y viva de Jesús; copiar las virtudes de la Madre para llegar a la santidad del Hijo; perderse «en este molde precioso de Dios» para ser modelados en él a la semejanza fiel del Ejemplar supremo de toda perfección.
El culto de los Santos consistió siempre, según la doctrina y la práctica de la Iglesia, en invocar con confianza su protección y en imitar fielmente sus virtudes. Y especialmente en la devoción a Nuestra Señora, se ha insistido siempre en la imitación de sus virtudes. Por eso, San Luis María de Montfort está plenamente en la línea de la tradición cristiana cuando declara que «la práctica esencial de esta devoción consiste en hacer todas las acciones con María, es decir, en tomar a la Santísima Virgen como el modelo acabado de todo lo que se debe hacer» .
Montfort, en su ascética mariana, asigna un amplio lugar a esta práctica. Al enumerar las cualidades de la verdadera Devoción a María, dice que, como tercera característica, debe ser «santa, esto es, que lleve a un alma a evitar el pecado y a imitar las virtudes de la Santísima Virgen» . El quinto deber de los predestinados para con su buena Madre consiste en guardar los caminos de la Santísima Virgen, en practicar sus virtudes y en marchar por las huellas de su vida . Finalmente, la segunda de las prácticas interiores de su excelente Devoción a María, prácticas que son «muy santificantes para aquellos a quienes el Espíritu Santo llama a una elevada perfección» , es descrita como sigue: «Es preciso, en las acciones, mirar a María como un modelo acabado de toda virtud y perfección, que el Espíritu Santo ha formado en una pura criatura, para imitar según nuestra pequeña capacidad. Es menester, pues, que en cada acción miremos cómo la hizo María, o como la haría si estuviese en nuestro lugar» .
Repasemos ahora algunos textos de los Sumos Pontífices —no nos dejaremos guiar nunca lo bastante por la autoridad doctrinal de la Iglesia para nuestra formación espiritual y moral—, textos que desarrollan las mismas ideas y prescriben la misma línea de conducta que las que se desprenden de las palabras de nuestro Padre de Montfort.
En una de sus magníficas encíclicas sobre el Rosario, Magnæ Dei Matris, León XIII escribía: «Ved, pues, cómo la Bondad y la Providencia divinas nos muestran en María el modelo apropiadísimo de todas las virtudes, formado expresamente para nosotros; y al contemplarla y considerar sus virtudes, ya no nos sentimos cegados por el esplendor de la infinita majestad, sino que, animados por la identidad de naturaleza, nos esforzamos con más confianza a la imitación. Si implorando su socorro nos entregamos por completo a esta imitación, posible nos será reproducir en nosotros mismos algunos rasgos de tan gran virtud y perfección».
San Pío X, en la encíclica Ad diem illum, desarrollará este mismo pensamiento con términos inspirados por el «Tratado de la verdadera Devoción» de nuestro Padre, como el gran Pontífice lo reconoce más de una vez: «Porque nuestra debilidad es tal, que fácilmente nos espanta la grandeza de tan gran modelo [Jesucristo], la divina Providencia ha querido proponernos otro que, aproximándose tanto a Jesucristo cuanto es posible a la naturaleza humana, se acomode mejor con nuestra pequeñez. Este modelo es la Virgen Santísima».
Por lo tanto, mantendremos nuestras miradas fijas sin cesar en Ella, después de Cristo, para imitar sus virtudes.
Según el parecer mismo de los Papas, como hemos visto en el último capítulo, la Santísima Virgen es para nosotros un «ejemplar apropiadísimo», un modelo que nos conviene perfectamente: incluso podríamos traducir «el modelo que más nos conviene».
Debemos analizar y desarrollar un poco más esta afirmación. Para eso bastará explicar y profundizar las palabras ricas y serenas de nuestro Padre: «Es preciso, en las acciones, mirar a María como un modelo acabado de toda virtud y perfección, que el Espíritu Santo ha formado en una pura criatura, para imitar según nuestra pequeña capacidad» .
«Modelo acabado»
La Santísima Virgen —y Ella sola fuera de Cristo— es un modelo acabado de virtud y perfección. Ella sola es totalmente bella y pura, sin arruga y sin mancha. Los demás santos, aunque sólo fuera por el pecado original, y por lo tanto por la concupiscencia y la miserable inclinación al pecado, no estuvieron exentos de faltas veniales ni de imperfecciones. Ningún santo, fuera de nuestra divina Madre, se vio libre de faltas y de debilidades. Es cierto que a menudo, al leer su vida, no lo hubiésemos pensado. Esta impresión se debe, ya al hecho de que sus biógrafos no conocieron esta vida en todos sus detalles, ya porque siguen la costumbre, poco afortunada, de la mayoría de los biógrafos, que quieren canonizar cueste lo que cueste a sus héroes en sus menores acciones, en todas sus actitudes sin excepción, lo cual es más bien desalentador para sus lectores. Con la santísima Humanidad de Jesús —absolutamente impecable por su unión hipostática con la divinidad—, su santísima Madre es la única que haya vivido sin la menor falta, sin la más mínima imperfección. Y no es menos cierto que la Madre de Dios, la Corredentora del género humano, la Mediadora de todas las gracias y la Santificadora de las almas, la que recibió la gracia en su plenitud y respondió siempre a ella con total generosidad, la que es Reina de los Santos y más elevada en santidad y perfección que los todos los bienaventurados juntos, practicó todas las virtudes teologales y morales en el grado más excelente y elevado.
«De toda virtud y perfección»
Nuestra divina Madre es también, según Montfort, un modelo de toda virtud y perfección, lo cual quiere decir que Ella es un modelo completo, que en todas circunstancias podemos tener ante los ojos. Muchos santos, que fueron eminentes en tal o cual virtud, no tuvieron la ocasión, por las circunstancias en que vivieron, de hacer resaltar muchas otras cualidades espirituales. San Luis Gonzaga, por ejemplo, patrón de la juventud, servirá difícilmente de modelo al misionero, como Santa Teresita del Niño Jesús al sacerdote en su ministerio o a los cristianos que viven en el mundo. También aquí la Santísima Virgen se revela como «un modelo conveniente en todo» para nosotros, porque, merced a los designios de la divina Sabiduría, Ella pasó por estados de vida tan múltiples, por circunstancias tan diversas, y vivió acontecimientos exteriores e interiores tan divergentes, que sería difícil imaginar una situación exterior o interior —dejando de lado, naturalmente, el pecado—, en la que no pudiésemos encontrar algo equivalente en la vida de Nuestra Señora, y por lo tanto un modelo de disposiciones perfectísimas, que corresponda a estas situaciones.
La santísima Madre de Jesús, ¿no es acaso un modelo apropiado a la vez para las vírgenes, para las esposas cristianas y para las madres, incluso para las piadosas viudas, puesto que Ella misma conoció todos estos estados de vida y los santificó del modo más admirable? Los grandes de este mundo, los poderosos de este siglo, pueden tomarla como ejemplo, pues Ella era de descendencia real y de dignidad divina; y también los humildes y los pobres, puesto que Ella llevó una existencia muy modesta y escondida. El cristiano que vive en el mundo ve santificada y transformada por Ella su vida de cada día; el religioso admira en Ella la realización espléndida de su ideal; el sacerdote venera en Ella a Aquella que participa, de modo aún más excelente que él, del poder sacerdotal de Cristo, de sus disposiciones y de sus sentimientos como Pontífice. Ella es un modelo de humildad y de magnanimidad, tanto en los sufrimientos más crueles como el los gozos más elevados; Ella es un amor vivo por Dios y por las almas, pero al mismo tiempo un odio vivo contra Satanás y contra el pecado; la mujer más dulce y afable, pero también la combatiente más invencible que jamás haya seguido el estandarte de Cristo.
«En una pura criatura»
Añádase a esto que este modelo acabadísimo de la perfección más completa y variada nos es ofrecido en una humanidad pura, lo cual es ciertamente una ventaja para nuestra pobre naturaleza humana, tan débil y tan frágil, ventaja que además ha sido resaltada por los Papas León XIII y San Pío X en los textos ya citados. Nuestros pobres ojos humanos quedan deslumbrados por el esplendor infinito del Sol de Justicia. «Como una cortina beneficiosa, Ella templa su brillo. Esta dulce Madre hace más accesibles para nosotros la Verdad o la Santidad infinitas. Ella atenúa sus contornos, reproduciéndolos tan fielmente en sí misma, que después del Verbo encarnado, Ella es el espejo más perfecto de la Belleza de Dios».
El artista no intenta plasmar sobre la tela el sol en la plena gloria de su mediodía. Pero cuando el esplendor del sol queda captado y reflejado en la dulce luz de la luna, el pintor trata de reproducir esta luz suavizada y como tamizada. Lo que queremos hacer nosotros es imitar y copiar a María, totalmente transformada en Jesús por la gracia. María es para nosotros, como lo decía el Padre Poppe, «un Jesús más imitable». También en este orden de cosas, Dios ha querido que por María y por Jesús nos remontemos hacia El por grados, de una manera adaptada a nuestra debilidad humana: ser copias vivas de María, a fin de «llegar a ser conformes a la imagen de Jesús crucificado», y así «hacernos perfectos como nuestro Padre celestial es perfecto».
«Según nuestra pequeña capacidad»
A veces nos han hecho la siguiente observación u objeción: «Nos es imposible hacer la menor acción exactamente como la hizo la Santísima Virgen».
Y es cierto en un sentido. Pero eso no es un motivo para no apuntar a la semejanza con nuestra divina Madre «según nuestra pequeña capacidad».
Es posible, si tomamos cada acción aparte, hacerla con la misma perfección negativa que nuestra divina Madre, esto es, excluyendo de ella todo pecado y toda imperfección, y no admitiendo deliberada y voluntariamente nada que sea culpable.
Bajo su aspecto positivo, las acciones de la Santísima Virgen serán siempre incomparablemente superiores a las nuestras. Y es que el valor sobrenatural de una acción se mide principalmente por el grado de gracia santificante con que la hacemos, y por la intensidad y la energía con que la voluntad, a través de esta acción, adhiere al bien, lo busca y lo persigue. Ahora bien, la gracia de Nuestra Señora supera de lejos la de todos los ángeles y hombres juntos, y Ella adhirió al bien, esto es, a Dios, con un vigor y un ardor que jamás podrán ser igualados; de modo que «Ella dio más gloria a Dios por la menor de sus acciones…, que todos los santos por sus acciones más heroicas» . Pero podemos siempre, en la medida de nuestros pobres medios, apuntar aquí a la semejanza con Ella, fortificando sin cesar la gracia santificante en nosotros, y haciendo crecer nuestro amor por Dios y por todas las cosas divinas.
¡Fuera todo orgullo y toda suficiencia; pero fuera también toda pusilanimidad y todo desaliento! María, nuestro Modelo, por su elevación incomparable, nos conservará en el sentimiento de nuestra nada y de nuestra miseria, y por su accesibilidad humana nos preservará del abatimiento y del desánimo.
Por eso, contemplémosla sin cesar como nuestro ejemplar y como nuestro Ideal. Y reconfortemos nuestra debilidad repitiendo continuamente: «Atráenos, Virgen Inmaculada: corremos detrás de Ti al olor de tus perfumes» .
La Esclava del Señor
Para comprender la vida interior de María, ante todo hay que estudiar su actitud para con Dios. Esto supera en importancia a todo lo demás. Esta es la clave de bóveda del edificio de su santidad y perfección. Todo lo demás no es más que medio, y debe servir a hacernos dar a Dios el lugar predominante que le corresponde.
Hay que notar que, cuando la Santísima Virgen tiene ocasión de definir y expresar su actitud para con Dios, no habla ni de filiación, ni de maternidad, ni de su condición de Esposa espiritual de Dios, de Cristo. Ella se declara su sierva, su humilde esclava: «He aquí la esclava del Señor… Porque miró la pequeñez de su esclava».
María reconoció claramente que Dios lo es todo. Ningún hombre ni ángel, ningún filósofo ni sabio, ningún justo ni santo comprendieron como Ella que Dios lo es todo, y que la creatura no es nada. El es el eterno Existente, el Ser infinito, la Perfección absoluta, la Plenitud de la vida, de la verdad, de la bondad y de la belleza. Comparado con El, todo lo demás es poca cosa, mínimo. Por lo tanto, es preciso que El sea adorado, alabado, obedecido.
Además, si Dios es el solo Ser necesario que existe por Sí mismo, y la plenitud de la vida y de la perfección, todo lo demás viene de El —y la Santísima Virgen lo comprende—, y por ende también su existencia y su conservación en la vida, todas las facultades, potencias y riquezas naturales y sobrenaturales que hay en Ella: todo viene de El sin cesar, y todo le pertenece. Nadie lo vio tan bien como la Santísima Virgen: tal como Ella es, con todo lo que es de Ella y con lo que hay en Ella, proviene de Dios, y por tanto le pertenece totalmente. Ella es su total e inviolable propiedad. Y por eso Ella debe depender de Dios de manera radical y continua. Y no podría expresar mejor esta pertenencia fundamental y esta dependencia total de Dios que por esta simple y profundísima frase: «He aquí la esclava del Señor», es decir, he aquí la total y eternamente Dependiente de Dios.
Sin duda que Ella es grande, y no puede ni debe ocultárselo a sí misma: «El todopoderoso ha hecho en Ella grandes cosas, y todas las generaciones la proclamarán bienaventurada». En Ella se han acumulado todos los tesoros de la naturaleza y de la gracia. Su cuerpo es una obra maestra de belleza, integridad y perfección. Su alma no será igualada jamás en riqueza de saber, en energía de voluntad, en poder de amor. Su alma, que permaneció limpia de la mancha original, se encuentra totalmente impregnada de la plenitud de la vida de Dios, y su santidad se eleva por encima de la de los hombres y ángeles, como las cumbres relumbrantes del Hermón superan a las montañas y colinas cercanas. Ella es Madre de Dios y entró en las más íntimas relaciones de familia con la adorable Trinidad. Ella es la Ayuda fiel de Cristo, Corredentora y Mediadora con El, Madre de las almas, Adversaria victoriosa de Satanás, Reina de los hombres, Reina del cielo y de todo el reino de Dios. Sí, se han realizado en Ella grandes cosas, pero todas estas cosas las ha hecho el Todopoderoso… Todo eso no es más que una mirada de condescendencia, bondad y predilección, que El se dignó echar sobre su humilde Esclava.
¡Qué profundamente penetrada se encuentra Ella de estas verdades! ¡Qué presentes las tiene continuamente a su espíritu! ¡De qué buena gana las proclama! ¡Y con qué predilección se reconoce ante El como lo que puede hallarse de más pequeño y de más humilde entre los hombres: «He aquí la esclava del Señor»!
«
El lema de San Luis María de Montfort, que traducía el fin último y supremo de su vida, era: ¡Solo Dios!
Este debe ser también el nuestro: por María a solo Dios.
Debemos convencernos profundamente, y recordarnos frecuentemente, de lo que es Dios, y de lo que nosotros somos ante El. El es, y sólo El, el Ser inmenso, necesario, eterno, todopoderoso. Mientras que nosotros somos gusanos de tierra, miserables creaturas, despreciables átomos, nada por nosotros mismos.
En comparación con El no somos ni siquiera lo que la llama vacilante de una vela es enfrente de la luz deslumbradora del sol, lo que un grano de arena es junto a nuestras montañas gigantes, lo que una gota de agua es enfrente del océano.
Y ni siquiera somos una lucecita, un grano de arena y una gotita de agua por nosotros mismos, sino únicamente por El. Sin El no podemos subsistir la milésima fracción de segundo; sin El no podemos pronunciar una palabra, mover un dedo de la mano, formular el menor pensamiento; sólo «en El vivimos, nos movemos y existimos», dice el Apóstol San Pablo; todo, esencia y existencia, facultades y sentidos, bienes y acciones, nos viene de El, en todo instante y sin cesar.
¡Qué pequeños e impotentes debemos reconocernos ante El! Dependemos de El totalmente y en todas las cosas. Y por eso le pertenecemos totalmente, somos su propiedad del modo más radical, con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Según la expresión de San Pablo, somos realmente los «servi Dei, los esclavos de Dios», total y eternamente dependientes de El, con la obligación de reconocer teórica y prácticamente esta sujeción, esta pertenencia; y eso es lo que queremos hacer fielmente y con amor.
«
También nosotros podemos repetir con la Santísima Virgen, en cierto sentido, que «se han hecho en nosotros grandes cosas».
Es algo grande ser un hombre, poseer un alma inmortal, y como instrumento del alma, un cuerpo maravillosa y espléndidamente organizado.
Participar de la vida misma de Dios por la gracia santificante, poder crecer sin cesar en esta vida, poder realizar actos en cierto modo divinos; encontrarse como sacerdote, como religioso, como cristiano privilegiado, en circunstancias particularmente favorables a la manifestación en actos y al desarrollo de esta vida divina, es sin lugar a dudas algo elevadísimo.
Todos nosotros hemos recibido talentos. Tenemos aptitudes especiales en tal o cual materia. Tal vez nos hemos aplicado a adquirir la virtud, la perfección. Tenemos méritos respecto de nuestra familia, de nuestra Congregación, de la Iglesia o de la sociedad. Pero todo eso es obra de Dios mucho más que nuestra. Todo esto viene de Dios, y por lo tanto es de Dios y a El debe remontarse.
Un esclavo de amor debe evitar por encima de todo el orgullo, por el que o bien se sobrestima a sí mismo y desprecia a los demás, o bien (lo cual es mucho más grave) se atribuye a sí mismo lo que corresponde a Dios, a quien debe atribuirse en definitiva todo honor y toda gloria. Hay que volver siempre a la gran y grave expresión del Apóstol: «¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido?» .
Ninguna otra palabra, fuera de la de esclavo, indica tan clara y fuertemente nuestras relaciones de total pertenencia y de radical dependencia respecto de Dios. Por eso, al terminar estas consideraciones, repitamos humilde y amorosamente con nuestra divina Madre: «¡He aquí la esclava del Señor!»: ¡Aquí tienes, Señor, a tu siervo, a tu sierva, a tu esclavo de amor!
En la Sagrada Escritura hay una palabra que el mismo Jesús repitió mil veces, y que a nosotros debe sernos muy querida y gustarnos repetir a menudo con profunda convicción y gran amor: «Ego servus tuus et filius ancillæ tuæ: Yo soy tu esclavo y el hijo de tu Esclava» .
Señor, de buena gana reconozco mi dependencia total y mi pertenencia absoluta respecto de Ti. Concédeme la gracia de comprenderlo cada vez mejor y sobre todo de vivirlo más fielmente, según el ejemplo y con la ayuda de Aquella de quien tengo la dicha de ser su hijo.
María comprendió que Dios es el Origen primero y la Causa primera de cuanto Ella es y de cuanto Ella tiene, de cuanto Ella puede o hace; y que así El es el justísimo Propietario, y por consiguiente el Dueño y el Señor incontestado: «Ego Dominus»… El es quien debe mandar, dirigir, conducir. Porque El es Dominus, el Señor y Dueño, es preciso que Ella sea, también en la práctica, Ancilla, sierva y esclava. Ese será su primer deber, su deber más profundo, radical y sagrado, pero al mismo tiempo un deber muy querido y amado: servir, obedecer, dejarse gobernar y dirigir: «Hágase en mí según tu palabra».
Es una de las pocas palabras pronunciadas, según la Escritura, por la Santísima Virgen; pero palabra tan profunda y santa, que ni hombre ni ángel alguno podrían sondear plenamente su riqueza, ni apreciar su valor.
En los gravísimos acontecimientos de la vida nos damos y nos revelamos tal como somos. Lo que la Santísima Virgen contesta a la más formidable propuesta que el Cielo haya hecho a creatura alguna, es la pura y sencillísima verdad, y traduce exactamente sus disposiciones de alma habituales y más íntimas. Es el grito espontáneo de un alma que se entrega tal como es. Con estas pocas palabras María escribió toda su vida: ¡la vida más rica y más llena que el mundo haya conocido jamás, condensada en algunas sílabas! Nunca podremos meditar lo suficiente esta palabra, ni grabarla con la suficiente profundidad en nuestras almas, ni traducirla lo suficiente en nuestra propia vida.
«
Hágase en mí según tu palabra… Ella escuchará siempre la palabra del Señor con atención y respeto; y se aplicará a cumplirla fiel, estricta y amorosamente.
Nuestra Madre será bienaventurada por haber concebido, dado a luz y alimentado al Hijo, al Verbo de Dios. Pero será aún más bienaventurada —como lo manifestará en una ocasión el mismo Jesús, aunque veladamente y con discreción encantadora— por haber escuchado la palabra de Dios, y por haberla recibido, conservado en su Corazón y traducido en sus acciones.
Hágase en mí según tu palabra… Con mil veces más de amor y fidelidad que el Salmista, que con tanta frecuencia canta la dicha y el gozo de la obediencia a los mandamientos y deseos del Señor, Ella se dejará conducir en todo instante por su voluntad y beneplácito. Ella es consciente, y esta conciencia se traduce continuamente en actos, de que no sólo Ella no tiene derecho de realizar la menor acción o de tomar la menor decisión contra la voluntad divina, sino que además Ella debe decidir u obrar únicamente porque tal es la voluntad o el deseo de Dios, y no porque tal es su atractivo o voluntad personal. Como para Jesús, «su alimento es hacer la voluntad del Padre». Ella no realizará ningún acto ni pronunciará ninguna palabra más que bajo la inspiración y dirección del Padre y de Aquel a quien El envió.
Ella obedecerá a las grandes leyes naturales que Dios ha grabado en el corazón de cada hombre y que recordó en el Sinaí. Pero se someterá igualmente a todas las prescripciones pasajeras, a todas las prácticas complicadas, impuestas por el Señor a su pueblo, incluso cuando, según toda apariencia, Ella está dispensada de estas observancias, como por ejemplo del precepto de la purificación y de la visita anual al Templo de Jerusalén. Ella observará los preceptos importantes del Señor, pero será fiel también, con amor y celo, a la menor prescripción de la Ley o de la autoridad: como para Jesús, no quedará sin cumplirse ni el menor ápice de la Ley.
Ella hablará, obrará y vivirá en dependencia activa, profunda e incesante, de las leyes de Dios. Asimismo, con confianza sumamente filial y con abandono completo y ciego, lo dejará disponer de todo lo que es de Ella, aceptando con humilde y plena sumisión de amor todo lo que la vida le ofrece a Ella y a su único Tesoro, porque en todo esto Ella reconoce, adora y acoge la palabra y el beneplácito de Dios, su Señor y su Padre.
«
Hágase en mí según tu palabra… Y ¿qué importa el contenido de esta palabra? Ya traiga un mensaje de grandeza o de humillación, ya de felicidad o de tristeza, le basta saber que es la palabra de Dios y su santa voluntad, para acogerlo todo de buen corazón.
Esa palabra significa la dignidad infinita y la vertiginosa grandeza de la Maternidad divina, y la dicha inefable de llevar, alimentar y cuidar a Jesús, de vivir con Jesús, su Jesús, sin cesar, sin interrupción, durante treinta largos años: ¡Hágase en mí según tu palabra!
Esta palabra comporta, también para Jesús, la extrema pobreza de Belén, la huida insensata y la dura permanencia en Egipto, la dulce soledad de Nazaret: ¡Hágase en mí según tu palabra!
Esta palabra exige más tarde la partida y la larga ausencia del Amado, sus predicaciones y sus triunfos, pero también la incalificable ingratitud de las turbas, la hostilidad cruel e hipócrita de los príncipes del pueblo, la desconcertante nulidad de los discípulos: ¡Hágase en mí según tu palabra!
Esta palabra significa la gloriosa entrada en Jerusalén, pero exige también las espantosas horas que transcurren del Jueves Santo al Domingo de la Resurrección, cuando el Sol de su vida, en el Calvario, se esconda y hunda en las tinieblas y en la noche, en medio de burlas y blasfemias, y eso, aparentemente, para no volverse a levantar: ¡Hágase en mí según tu palabra!
De repente esta palabra manda la radiante aurora de la Resurrección, la apoteosis espléndida de la Ascensión, el huracán divino y vivificante de Pentecostés; pero le pide también a Ella permanecer sola, sola en la tierra, durante veinte o treinta años más, para educar pacientemente y con mil trabajos a los hijos de Dios, para velar por la cuna de la Iglesia que acaba de nacer; y por fin, por fin, la ruptura de los lazos terrestres, el fin de las ataduras corporales, el vuelo hacia el Amado en las alas del amor, para sentarse y reinar por siempre con El, sostener a las almas, llevar la lucha contra Satanás, establecer el reino de Dios, concebir, alimentar, hacer crecer y desarrollar el Cuerpo místico de Cristo hasta el último día de existencia del mundo. En todo eso, absolutamente en todo: «Fiat mihi secundum verbum tuum!»: ¡Hágase en mí según tu palabra!
Y poco importa que esta palabra le sea transmitida, o esta voluntad manifestada, por una voz u otra, por tal o cual órgano: un Angel radiante o su virginal Esposo, un emperador corrompido que se hace adorar como Dios o un rey judío, orgulloso y cruel; que sea consignada en la Ley de Moisés, que se bambolea y está a punto de acabar, o recogida de los labios de su único Jesús… Poco importa: es la palabra y la voluntad de Dios, y eso le basta. Humilde y sencillamente, en el silencio, con dicha o con resignación, pero en todas partes y en todo, Ella repite el lema de su vida: ¡Hágase en mí según tu palabra!
«
¡Oh Madre, Madre amadísima, enséñanos y ayúdanos a decir tu fiat de palabra y de obra, a repetirlo sin cesar con voluntad firme y con corazón resuelto!
Mil veces, por nuestra Consagración, hemos pronunciado tu «Ecce ancilla Domini». Pero desgraciadamente, por nuestra vida y nuestros actos, no hemos sabido proseguir con las palabras que son su ineluctable consecuencia: «Fiat mihi secundum verbum tuum».
Desde ahora, con dicha y también por amor, nos acordaremos de lo que somos, y no renegaremos de nuestra descendencia de la Ancilla Domini.
¡Señor, Tú eres mi Dueño y Soberano, porque eres mi Dios y Creador, de quien debo recibir a cada instante lo que soy y lo que hago! Pertenencia radical, dependencia total, sumisión incesante y llena de amor: tal es mi primer y más importante deber. Depender de Ti a cada instante y en todas las cosas es la actitud de alma elemental y esencial que se impone a mí para contigo. Así, no tengo derecho a formular un pensamiento, a esbozar un proyecto, a tomar una decisión, a realizar el menor acto, a decir la menor palabra, sino porque Tú lo quieres o permites, ¡oh Dios mío!, y no porque yo lo quiera o desee.
A ejemplo de mi divina Madre, quiero escuchar tu palabra y dejarme conducir en todo por tu voluntad.
Tu palabra, Señor, tal como la dijo Jesús, tu Hijo y el Hijo de María, y tal como quedó consignada en el santo Evangelio, o inscrita en nuestros santos Libros.
Tu palabra, Señor, tal como me es propuesta por tu Iglesia, transmitida por el Papa, los obispos y tus sacerdotes, tal como me es comunicada por toda autoridad legítima.
Tu palabra y tu voluntad, Señor, las reconoceré en todo lo que me rodea, en todo lo que me suceda, en todo lo que me presente la vida y en todo lo que me venga de los hombres, en el desencadenamiento de los elementos, en la rudeza o el encanto de las estaciones, en las decepciones más amargas y en las alegrías más puras, en las cruces más pesadas y en las contrariedades de cada día, en los grandes acontecimientos que trastornan mi vida y en los minutos de que se compone cada uno de mis días: en todo eso escucharé tu palabra, reconoceré tu mano, respetaré tu voluntad y adoraré tu amor.
Reconoceré además tu palabra, muy preciosa esta vez, cuando el soplo de la gracia me la murmure al oído. ¡Ojalá me acuerde entonces de mi noble y santa esclavitud, y pliegue mi voluntad de nada ante la tuya omnipotente!
¡Señor mío y Dios mío!, a ejemplo de María, Madre tuya y mía, quiero estar totalmente entregado, humilde y sencillamente entregado, a las decisiones y disposiciones santísimas que tomes para conmigo. Cumpliré tu palabra y haré tu voluntad cuando correspondan a mis pequeñas miras humanas, o cuando coincidan con mi insignificante voluntad, o cuando satisfagan mi pobre corazón humano. Pero, como Ella, quiero decir y vivir también mi fiat en todo lo que me molesta o desagrada, me abate o me hiere, en todo lo que me mortifica, me quebranta o me anonada. Tú eres el Amo, yo soy el esclavo, tu esclavo por amor y por libre elección de voluntad: ¡Hágase en mí según tu palabra!
Por su fiat María se convirtió en Madre de Dios, y se realizaron en Ella las grandes cosas que Dios le destinaba.
Gracias a una vida de dependencia completa, incesante, incondicional respecto de Dios por María, podrá realizarse sobre nosotros el plan de Dios; y nosotros podemos cumplir dignamente la misión que El nos asigna, alcanzar el grado de vida divina al que nos llama, y dar la plena medida de apostolado fecundo que la infinita Bondad nos reserva.
Todo viene de Dios: lo que somos y lo que tenemos, lo que podemos y lo que hacemos. Y así, todo es de El. Del modo más radical, El es nuestro Señor y Dueño: «Ego Dominus». Por consiguiente, debemos vivir sin cesar en la dependencia activa y pasiva más absoluta para con El: hacer u omitir lo que El manda o prohibe, desea o desaconseja. Y, además, dejarlo disponer libremente de nosotros y de lo nuestro, y aceptar con amor sus divinas decisiones.
La Santísima Virgen comprendió y practicó todo esto del modo más perfecto. Como vimos en nuestro último capítulo, Ella lo manifiesta por su palabra de consentimiento al gran Mensaje que el Arcángel le trae en nombre de Dios: «He aquí la esclava del Señor: hágase en mí según tu palabra».
«
Pero si todo viene de Dios, y si por consiguiente El es su soberano Señor y Dueño, todo debe ser también para Dios. No tengo derecho a cosechar verduras en la huerta de mi vecino, ni de recoger fruta en un árbol que pertenece a otros. «Res fructificat Domino», proclama el Derecho: cada cosa debe fructificar y aprovechar a su dueño, y a nadie más.
Todo viene de Dios, y así todo es para Dios. Todas las creaturas, en resumidas cuentas, tienen a Dios por fin. No su ventaja, ni su provecho, pues no podríamos aportarle ni aumentarle nada —El es infinitamente perfecto—; sino su gloria, su glorificación. Dios no podría aniquilarse a Sí mismo, ni producir una creatura, o causar un acontecimiento, que no estuviesen orientados en definitiva a su gloria, que no estuviesen ordenados a ser una manifestación de su grandeza, de su belleza, de su amor; y el hecho de que las creaturas razonables reconozcan y alaben esta manifestación de sus perfecciones, constituye su glorificación o su gloria externa.
Es cierto que las obras de Dios, también en el orden de la finalidad, están relacionadas y subordinadas unas a otras: Dios quiere este ser o este acontecimiento con miras a este otro ser, a este otro acontecimiento. Pero finalmente, también en este orden de cosas, todo debe remontarse hasta El; pues El, y sólo El, es el fin último y supremo de toda creatura.
Debemos reconocer y respetar este orden esencial e inmutable. Es cierto que podemos apuntar a fines más inmediatos y subordinados, pero nunca de modo que sea imposible orientar estos fines inferiores hacia Aquel que es la suprema razón de ser de todo lo que existe y de todo lo que sucede. Debemos vivir en la disposición habitual de reducirlo todo en última instancia a Dios como a nuestro Fin supremo, y la perfección exige que lo hagamos frecuentemente, del modo más formal y explícito.
En los peldaños de la escalera de nuestra vida pueden establecerse diversas creaturas y múltiples intereses; pero en el extremo de esta escalera no hay lugar sino para Dios, y solo Dios.
Aun el amor legítimo y bien entendido de nosotros mismos debe reducirse finalmente a Dios; el mismo deseo y esperanza de nuestra perfección y de nuestra felicidad personales deben ser llevados por este río de oro del amor divino, que finalmente todo lo arrastra hacia El.
«
¡Qué admirablemente comprendió nuestra divina Madre estas relaciones esenciales de la creatura con el Creador! ¡Y cómo debe sonreír desde el cielo escuchando nuestros balbuceos de niño sobre este punto!
Un momento de su vida es particularmente instructivo, convincente y realmente revelador en este orden de cosas.
Hace pocos días, tal vez pocas horas, que se ha convertido en Madre de Dios. En un espíritu de caridad y de apostolado, Ella se arranca del atractivo casi irresistible de estar a solas con El, y se pone en camino hacia un país montañoso. Después de un viaje largo y fatigoso, llega a casa de su santa prima, de edad ya avanzada. Ella, la Madre de Dios, saluda la primera. Su palabra obra al modo de un sacramento. Apenas la ha pronunciado cuando el futuro Precursor es purificado del pecado original y santificado en el seno de su madre, y con estremecimientos de alegría la hace partícipe de estas maravillas. La misma Isabel, al escuchar el saludo de María, queda llena del Espíritu Santo y exclama transportada: «¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno! Y ¿de dónde a mí que la Madre de mi Señor venga a mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Bienaventurada tú que has creído!, porque se cumplirán las cosas que te fueron dichas de parte del Señor» .
Así habla Isabel, invadida y transportada como está por el Espíritu de Dios.
Jamás hijo alguno de los hombres recibió semejantes alabanzas.
Pero prestemos atención ahora a las siguientes palabras del Evangelio.
«Y dijo María:
Glorifica mi alma al Señor,
y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador,
porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava.
Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada,
porque ha hecho en mi favor maravillas
el Poderoso, cuyo nombre es Santo».
«Dijo María». ¡Qué sereno, sencillo, magnífico!
Isabel está fuera de sí misma por estas cosas grandes y divinas. María, al contrario, las lleva con una fortaleza tranquila, porque Ella lleva a Dios, y porque las cosas divinas son su atmósfera habitual.
María, para decir lo que va a decir, no tiene que hacerse violencia, ni reflexionar de manera especial, ni recogerse más que de costumbre. Lo que va a decir, o cantar si se quiere, es para Ella tan sencillo, tan evidente… De nuevo su alma se manifiesta y se traduce aquí con palabras tan bellas y tan ricas en su sencillez, que se las podría meditar durante toda una vida sin agotarlas, y de vivirlas nos conducirían, ellas solas, a la más elevada santidad.
Con la sencillez de un niño Ella pronuncia una de las profecías más admirables y formidables que jamás hayan pronunciado los labios humanos. Es una pequeña doncella judía, completamente ignorada, de 15 o 16 años, la que en una modesta morada de una aldea desconocida de Judea se atreve a declarar —y los siglos venideros tendrán que darle la razón—: «Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, cuyo nombre es Santo».
Es la verdad más pura, la realidad más incontestable. Pero, y es aquí donde se manifiesta la verdadera humildad, esta grandeza que da vértigo proviene de Dios, es una mirada de condescendencia y amor de Aquel que se fijó en «la pequeñez de su esclava», y por eso: «Mi alma glorifica al Señor»… Mi alma engrandece al Señor, se alegra y se regocija en El… Ella querría hacerlo más grande de lo que es, pero no puede: pues, afortunadamente, a causa de la infinitud de Dios, es impotente para hacerlo; pero quiere sumarle todo lo que una creatura puede darle, a saber: la amorosa gratitud por sus beneficios, la jubilosa afirmación de que El es la fuente de todo lo grande, bueno y hermoso; quiere alabarlo, celebrarlo, darle honor y gloria con todas sus fuerzas…
Hay escritores espirituales que afirman que María repitió frecuentemente su Magnificat, especialmente más tarde, después de la sagrada Comunión. De muy buena gana lo creemos. Pero lo que más cuenta y es totalmente cierto, es que su vida fue un Magnificat ininterrumpido, esto es, una glorificación incesante y perfectísima de Dios; que Ella no obró nunca para agradar a las creaturas, que no se buscó nunca a sí misma en un egoísmo que se repliega sobre sí, que Ella no se complació nunca vanidosamente en su grandeza y santidad; que cada pensamiento, cada palabra y cada acción suya eran orientadas del modo más formal hacia Dios; y que cada instante de su vida fue un cántico de alabanza que subía hacia el Altísimo, un sacrificio de buen olor que se exhalaba desde el incensario precioso de su Corazón amantísimo. ¡Con qué acento santamente apasionado no debió repetir Ella frecuentemente ciertas expresiones del Salmista, como por ejemplo la siguiente: «Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam: No para nosotros, Señor, no para nosotros, sino para vuestro nombre sea toda la gloria» . Ella fue el Eco fiel del alma de Jesús, que exclamaba: «Yo no busco mi gloria, sino la del Padre que me ha enviado» . Y en el momento en que van a romperse los lazos que lo atan a este mundo, Ella puede repetir con toda verdad las palabras de su Hijo: «Padre, Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar» .
«
Así debe vivir, a ejemplo de Jesús y de María, quien ha comprendido lo que es Dios respecto de él. Así debe vivir un verdadero cristiano, un auténtico devoto de María. Así debe vivir muy especialmente el esclavo de amor de Nuestra Señora, que se ha consagrado totalmente a Ella.
Nuestro Padre, San Luis María de Montfort, nos recuerda esta obligación: «Es menester hacer todas las acciones… por la gloria de Dios como fin último. Esta alma, en todo lo que hace, debe renunciar a su amor propio, que se pone casi siempre como fin de manera imperceptible…» .
Quien así habla penetró hasta las profundidades más secretas del alma humana. Es demasiado cierto que, sin un esfuerzo serio y constante, nos ponemos siempre a nosotros mismos como fin de nuestras acciones. Algunas personas superficiales podrán juzgar exagerada esta afirmación: y es que lo hacemos de manera imperceptible, como precisamente lo afirma nuestro Padre. ¡Cuántas veces obramos por indolencia o por pereza, por sensualidad, vanidad o atractivo natural, para atraer sobre nosotros la atención de los hombres, obtener su aprobación o recoger sus alabanzas; y nos imaginamos y hacemos creer que estamos obrando por motivos puros y elevados!
Por eso, ante todo, debemos ser leales, rectos, amigos de la verdad, y saber reconocer como tales las acciones defectuosas, manchadas por la vanidad y por la búsqueda del yo. Debemos escrutar con el despiadado proyector del examen de conciencia los recodos más secretos de nuestra conciencia. Y para desterrar de nuestra vida estas ilusiones trágicas, esta sobrestima fatal de nosotros mismos, tenemos —gracias a Dios— nuestro precioso secreto mariano mismo, al que el Padre de Montfort le asigna entre otros, como uno de sus «efectos maravillosos», el conocimiento y el desprecio de sí mismo .
Orientemos luego con valentía y perseverancia toda nuestra vida y cada ápice de esta vida hacia Dios, a fin de buscar y cumplir en todo y a través de todo, especialmente por nuestra santificación y felicidad eterna, la glorificación suprema de Dios.
Es el precepto de San Pablo, a quien debemos estar agradecidos de habernos indicado que podemos apuntar a esta gloria y alcanzarla por nuestras humildes acciones: «Ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios» .
La «verdadera Devoción» a la Santísima Virgen no es un obstáculo para esto, sino al contrario un excelente medio. Vivimos, como nos lo recuerda nuestro Padre, para provecho y gloria de María como fin próximo, pero para gloria de Dios como fin último. En otras palabras, vivimos y obramos por las intenciones de la Santísima Virgen, que apuntan siempre, y del modo más perfecto, a la mayor gloria de Dios.
San Luis María de Montfort adelanta a este propósito una de sus afirmaciones más audaces —que por otra parte prueba—: «Por esta práctica, observada con entera fidelidad, darás a Jesucristo más gloria en un mes de vida, que por cualquiera otra, aunque más difícil, en varios años» .
No hay motivo más poderoso para practicar la santa esclavitud de amor que la certeza de que, de este modo, nuestra vida será un Magnificat espléndido e incesante, aprendido de María y cantado juntamente con nosotros por Aquella que es la incomparable Artista y Cantora de las grandezas divinas.
Modelo de amor divino
El Nuevo Testamento, mucho más que el Antiguo, es el Testamento del amor. Cuando Jesús fija el primer y mayor mandamiento de la Ley, no habla de servir, de adorar, sino de amar: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente» .
Mucho antes de que Jesús dirigiese estas palabras a las turbas, la Santísima Virgen lo había comprendido y vivido. Ella no tuvo que aprender de San Juan que Dios, que es Grandeza, Poder y Sabiduría, es ante todo Caridad. El Espíritu Santo, que ya desde el primer instante de su existencia la había elegido por su Templo de predilección, había derramado también en su alma, desde este mismo instante, la caridad divina, y esto en una medida absolutamente única. María es como el amor de Dios encarnado, personificado. Todas las energías de su alma estaban realmente concentradas en su único Amado. Nada pudo jamás retrasar, disminuir o impedir este amor. Desde la primera hora de su vida Ella no conoció, en definitiva, más que un solo afecto, y con todo el ardor e impetuosidad de este primer amor siempre en crecimiento, Ella amó a Dios, y fuera de El, únicamente lo que lo recordaba, lo que lo representaba, lo que El mismo designaba como objeto de su afección: su Hijo, sus almas, sus creaturas. Ella amó realmente a Dios en todas y sobre todas las cosas.
Y este amor fue el móvil de todas sus acciones, el resorte que puso en movimiento, por decirlo así, todos los engranajes de su ser, la razón de ser de todas sus empresas. Su vida estaba totalmente impregnada y llena de él. Este amor le inspira esta dependencia absoluta que ya hemos descrito; él la hace aspirar a Dios, tender apasionadamente a El, rezar, trabajar, sufrir y vivir por su gloria y por su Reino.
Este amor, además, podía y debía revestir las más diversas formas, que se completaban y atraían mutuamente. Era, y sigue siéndolo, el amor agradecido de la creatura más privilegiada para con su Creador; el amor de un alma que sabe no ser nada por sí misma, para con Aquel que es la Santidad, la Perfección infinita, el Ser que condensa en Sí toda verdad, toda belleza y toda bondad… Es el amor sencillo y filial que el hijo preferido tiene por su Padre, a quien Ella debe la vida divina, recibida de El en su plenitud; y también el amor tierno, jubiloso y radiante de la Esposa, para con Aquel que la eligió y deseó como «su Paloma, su Inmaculada, su Perfecta, su Unica» .
«
¡Reina del amor, Madre del amor hermoso, enséñanos a amar verdadera y dignamente a tu Dios y nuestro Dios!
¡Enséñanos a apartar de nuestra vida todo afecto que no venga de Dios, que no conduzca a Dios, que no se refiera a Dios!
¡Señor mío y Dios mío! Apenas me atrevo a proferir estas palabras, pues proceden de un corazón indigno y de labios manchados… Pero «amonestado por preceptos saludables, e instruido por consejos divinos», a ejemplo de María y con su propio Corazón y boca, me animo a decirte, a repetirte sin cesar, a cantarte por cada pensamiento que formulo, por cada acto de querer que produzco, por cada acto que realizo, a cada instante, en cada paso, en cada latido de mi corazón: «¡Señor mío y Dios mío, te amo!».
¡Señor, soy esclavo tuyo, pero esclavo tuyo por amor! Esta esclavitud es el triunfo del amor… ¡Quiero obedecerte en todo, depender de Ti en todo y en todas partes, pero por amor y en el amor!
¡Señor, te ofrezco mis más humildes adoraciones, mi más fiel servicio, pero quiero adorarte y servirte en el amor!
¡Señor, mi vida quiere ser como un incensario oloroso delante de tu trono, como una lámpara ardiente delante de tu altar, como una alondra que se remonta y canta en el cielo!… Pero el amor ha de ser el fuego y la llama que me consuma, el impulso que me eleve hacia Ti y me haga cantar tus grandezas.
¡Señor, Tú me has impuesto el deber de la caridad con el prójimo, como un segundo precepto semejante al primero! También quiero cumplir este precepto, abrir cuanto pueda mi corazón a este amor. Amaré tus creaturas, los astros, las flores, los pájaros, el mar y las montañas, porque conservan las huellas de la belleza y de la grandeza de Aquel que las ha sacado de la nada. Amaré también a los hombres, a quienes has creado a tu imagen y semejanza y elevado a la participación de tu vida propia y personal; amaré más especialmente, según tu deseo, a los niños, a los pobres, a los enfermos, a las almas del Purgatorio y a los santos del Paraíso. No excluiré a nadie de este amor, ni siquiera a mis enemigos, tanto los de mi patria como los de la humanidad; a nadie, salvo a los condenados y a los demonios…
Pero al igual que María, mi Madre, a su ejemplo y con su socorro indispensable, quiero amarlo todo y amar a todos en Ti y por Ti, porque en todos los seres Tú has dejado como la huella de tu rostro y el perfume de tu paso; porque en todas estas creaturas pasó el soplo de tu Corazón; y porque en todas ellas Tú has impreso la imagen, por muy imperfecta que sea, de tu belleza infinita.
Tabernáculo vivo de la Divinidad
Pero nuestro modo de estudiar las actitudes de la Santísima Virgen para con Dios sería demasiado superficial, si no la consideráramos también como Templo vivo de la Santísima Trinidad. Nadie comprendió ni vivió como la humilde Madre de Jesús el gran misterio que Cristo reveló al mundo por estas palabras: «Si alguno me ama…, mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él» .
¡María, Templo vivo, Tabernáculo precioso, Morada preferida de la Santísima Trinidad!
¡Ningún Santuario es amado como este, ni ningún otro está tan lleno como este de la gloria del Altísimo! ¡No hay ninguno en el que la Divinidad haya habitado con tanta complacencia, al que se haya comunicado tan enteramente y unido tan íntimamente, como el Corazón purísimo de la Santísima Virgen María!
Pero es que tampoco hay en el mundo ningún templo tan puro como el Corazón de María, que nunca fue manchado ni por el fango del pecado ni siquiera por el más tenue polvo de imperfección. Ni hay tampoco en el mundo un templo tan silencioso y recogido como este, en el que jamás penetró la agitación del mundo, y que jamás se vio turbado por el ruido de las preocupaciones profanas y puramente humanas.
No hay un templo en el mundo, ni uno solo, en el que las flores de todas las virtudes exhalen un perfume tan delicioso en honor de los Huéspedes divinos que lo habitan; ninguno en el que la lámpara del fiel recuerdo de Dios sea alimentada tan cuidadosa e incesantemente, en el que las lámparas del amor divino brillen con un mismo resplandor, en el que el canto sagrado de las acciones santas y el órgano real de un corazón inflamado de amor se dejen oír al unísono para alabanza del Dios santísimo y amadísimo.
¿Te has dado cuenta? Cuando meditamos la vida de Nuestra Señora, tal como se reconstruye sin dificultad según los datos, escasos pero ricos y profundos, del Evangelio, somos atrapados en esta atmósfera de recogimiento, silencio y oración que se desprende de la narración sagrada. Y el secreto de ello es este: María vivía en su interior, contemplando y meditando sin cesar el Tesoro infinitamente precioso que llevaba en Ella, y olvidando las cosas exteriores; conversando sin parar con el Amado que vivía en Ella, agradeciendo, alabando y adorando a las divinas Personas que, llenas de caridad infinita, penetraban su alma con su adorable Presencia…
«
Estas son también las cimas de nuestra vida espiritual, y un esclavo de amor de Nuestra Señora no puede dispensarse de aspirar a vivir en estas alturas. Sí, adorar a Dios y servirlo, cantarlo y glorificarlo, amarlo y contemplarlo, ¡pero a Dios viviendo en nosotros, a la Santísima Trinidad habitando en nuestra alma por la gracia santificante!
Ser consciente de este misterio, vivir de esta maravilla, es una gracia especial de nuestro tiempo, porque el Espíritu Santo, en nuestros días, ha atraído de modo especial sobre esta verdad la atención de los fieles y de su Iglesia; porque, bajo la inspiración de Dios, los escritores espirituales han expuesto magníficamente esta doctrina; porque almas selectas, más que en cualquier otra época, han hecho de este misterio el punto central y el hogar luminoso de toda su vida interior.
¡Ojalá aprendamos esta lección de nuestra Maestra y de nuestro Modelo, María: saber prácticamente que llevamos verdadera, real y sustancialmente en nuestra alma a la misma Divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una comunión incesante y encantadora!
¡Ojalá guardemos nuestra alma pura de pecado y de imperfección, exenta de orgullo y de impaciencia, de disipación y de egoísmo, a fin de que las divinas Personas puedan habitar en nosotros con gozo y complacencia!
¡Ojalá, sobre todo, no nos suceda jamás la desgracia de las desgracias, el pecado mortal, por el que los Huéspedes adorables de nuestra alma son ignominiosamente expulsados de su morada!
¡Dígnese nuestra divina Madre enseñarnos esta ciencia y concedernos esta gracia!… ¡Dígnese también ser el precioso Suplemento de nuestras insuficiencias y de nuestras indelicadezas, y montar con nosotros y por nosotros una guardia vigilante, orante, amante, en el templo de nuestro corazón, mientras esperamos que la Divinidad llene nuestra alma con su eterno esplendor!
La conocidísima escena del Evangelio sigue siendo eternamente joven y atractiva.
Durante sus viajes a través de Palestina, Jesús llegó a una cierta aldea; y una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa.
Esta mujer tenía una hermana, María, que sentada a los pies de Jesús, escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Se acercó un momento, pues, y con cierta impaciencia dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayude». Mas el Señor le respondió: «Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas; pero una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada» .
A los ojos de la Iglesia Marta y María han sido siempre la personificación de lo que llamamos la vida activa y la vida contemplativa, esto es, la vida en que ocupan la parte principal ya sea las obras al servicio de Dios, ya sea la oración y la penitencia.
Más de un cristiano ha quedado sorprendido de que la Iglesia eligiera en otro tiempo este evangelio para la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. Era evidente que su intención era la de proponernos a Nuestra Señora como el modelo perfecto a la vez de la vida activa y de la vida contemplativa. Y es que María reunió en la tierra esta doble forma de santidad, aunque evitando los defectos que acompañan a menudo a quienes practican uno u otro aspecto de la perfección: Ella fue una Marta diligentísima al servicio del Señor, y al mismo tiempo una María entregada sin cesar a una contemplación llena de amor.
El Evangelio nos afirma que Jesús amaba a María y a Marta. Por lo tanto, amó por doble motivo a su santísima Madre, porque Ella reunió en su existencia esta doble plenitud de la vida de perfección. Aun en el cielo Ella continua, en cierto sentido, a unir una vida activa preciosísima y elevadísima a la contemplación más sublime.
Vamos a meditar con amor estos pensamientos. Todos somos llamados a llevar a la vez la vida de oración y la vida de acción: «Ora et labora! ¡Reza y trabaja!». Este es el gran lema cristiano, en el que nuestra divina Madre nos será un preciosísimo Modelo.
Marta
«En ese tiempo Jesús entró en una aldea»… Esta modesta aldea significa nuestra tierra, que en definitiva no es más que un punto insignificante entre los mundos inmensos e innumerables lanzados por Dios en el espacio… Entró en esta «aldea» por la Encarnación. Vino al mundo creado por El, pero el mundo no lo reconoció… Vino a su propio pueblo, mas los suyos no lo recibieron. «Mulier quædam recepit eum in domum suam». Pero una cierta Mujer lo recibió en su morada. Una Mujer, bendita entre todas las mujeres, la Mujer por excelencia, María, lo recibió —¡con qué felicidad, amor y reverencia!— en la morada ricamente adornada de su Corazón… Allí podrá morar, descansar, encontrar compensación y consuelo de la ingratitud, de la frialdad de los hombres, ser calentado por el ardor de un amor fiel e incomparable…
«Satagebat circa frequens ministerium»… Al punto Ella se puso al servicio del Maestro, con todo lo que Ella es y todo lo que Ella tiene… Ella lo va a llevar, alimentar, hacerlo crecer con lo más puro de su propia sustancia, de su propia sangre, durante largos meses… Y luego ¡qué escenas encantadoras se despliegan ante nuestros ojos, cuando pensamos en los cuidados delicados y afectuosos que Ella dispensa a su Jesús cuando ya ha nacido: qué respetuosa y prudentemente lleva en sus brazos a su pequeño Hijo, lo alimenta en su pecho, lo depone en su pobre cuna y lo duerme con un canto melodioso, se ocupa en cubrirlo, en vestirlo!… Ella no vive más que para El. Y María seguirá trabajando sin cesar, con un amor cada vez más tierno y profundo, por su Hijo que crece, por el Adolescente encantador, por el Joven en quien se esconde un Dios. Durante toda su vida, las manos de María tejerán y repararán sus vestidos, mantendrán su pobre morada y el modesto lugar de su descanso. Todo es para Jesús en esta vida… Así será durante treinta años. Y así será también durante su vida pública. Es cierto que no se señala entonces la presencia de la Madre, como los Sinópticos no señalan tampoco su asistencia al pie de la Cruz; pero podemos creer muy verosímilmente que Ella lo seguía habitualmente en todas partes, que Ella estaba a la cabeza —así convenía que fuese— de las mujeres que acompañaban a Jesús y a los apóstoles a través de Palestina, para asistirlos en sus necesidades corporales.
Así será hasta el fin… Y sus manos purísimas y tan amadas de Jesús serán también las que harán el favor supremo —¡y qué doloroso!— a su Cuerpo desgarrado y sangriento: con respeto y amor infinitos Ella lavará las heridas sagradas del Salvador, purificará y embalsamará su Cuerpo profanado y manchado, y, como en otro tiempo deponía a su Niño encantador en el pesebre, lo depondrá ahora en la negra soledad del sepulcro para su gran descanso…
Y al mismo tiempo María
Sí, Nuestra Señora fue una Marta amante y activa. Pero una Marta sin defectos, que al mismo tiempo es una María, ocupada sin cesar en contemplar y escuchar a Jesús. En Ella no hay agitación febril, ni dispersión, ni disipación. Ni ninguna preocupación relativa a las cosas temporales, a las cosas del mundo. Ella no perdió jamás de vista lo único necesario: sin cesar, y sin dejar de trabajar por El, estaba sentada a sus pies, contemplándolo sin parar y escuchando su divina palabra.
María miraba a Jesús…
¿Quién nos dirá lo que fue su primera mirada materna y virginal a Jesús que acaba de nacer en un establo de animales? ¡Con qué ternura y amor lo mira cuando descansa en el pesebre o juega en su regazo materno! ¡Y cómo Ella sigue más tarde con respeto y orgullo sus movimientos de adolescente, su trabajo asiduo en compañía de San José! Y sobre todo ¡cómo Ella busca sus ojos, más hermosos que las estrellas del firmamento, y le habla con este lenguaje de la mirada, tan pura y tan profunda!
Y eso no es más que el exterior, o más bien un miserable balbuceo sobre este exterior ya tan encantador. ¡Qué superado se ve por lo interior! Aun cuando Jesús escapase exteriormente a su mirada, su alma contemplaba incesantemente, incluso durante su sueño, el alma santísima de Jesús, totalmente radiante con los esplendores de la Divinidad… ¡Cuántos secretos y cuántas maravillas! Su pensamiento no se desprendía jamás de Jesús, su Dios adorado y su Hijo amado; continuamente Ella le permanecía unida, y como identificada con El.
María escuchaba a Jesús…
Ella escuchó con ternura sus primeros vagidos de recién nacido; con inmenso gozo sus primeros balbuceos; con emoción respetuosa sus primeras palabras: «Padre nuestro, que estás en los cielos»… Y un día inolvidable, cuando el divino Niño se aprieta más fuertemente contra su corazón, Ella escucha por la primera vez la palabra que la haría deshacerse de felicidad y de amor: ¡Madre!… ¡Mamá!… ¡Más tarde Ella escuchó tan a menudo y de tan buena gana las palabras «de gracia y de sabiduría» que caían ya de sus labios de niño! En el silencio y recogimiento más intenso Ella escucha durante las horas largas y solitarias de Nazaret cómo Jesús le revela poco a poco, a Ella la primera, los misterios de su amor; cómo le habla de los abismos de vida y de luz de la adorable Trinidad; cómo le desvela el futuro; cómo tal vez le habla ya de sus obras y de sus predicaciones, del Tabor y del Calvario, de su Resurrección y de Pentecostés, de la Iglesia y de las almas, de los sacramentos y sobre todo de la gran Maravilla eucarística de su amor… Miles de veces Ella escuchó así, admirada y en éxtasis, olvidándolo todo, porque la voz de su Amado resonaba en sus oídos y en su corazón…
Más tarde también, perdida humildemente entre la gente, Ella sigue escuchando con avidez y respeto las palabras que Cristo dirige a las turbas. A veces Jesús parece querer humillarla, desconocerla. En realidad encarece los elogios que se hacen de Ella. Y Ella comprende las palabras, para Ella sola inteligibles, que Jesús le dirige como de paso, y bajo las cuales oculta su amor y su veneración por Ella.
Ella escucha la palabra pública de Jesús por Ella misma y por nosotros, a fin de podérnosla comunicar más tarde. Ella es esta buena Tierra en la que fue sembrado el Verbo sustancial de Dios, en la que ahora cae la palabra del Verbo de Dios como una semilla preciosísima, y produce fruto al céntuplo, compensando así al Sembrador divino por la pérdida de tantas preciosas siembras, que caen sobre el suelo duro y pisoteado de corazones indiferentes, o son ahogadas por las zarzas y cardos de la riqueza y de las preocupaciones terrenas…
¡En qué silencio profundo escuchó Ella las últimas palabras de su Jesús en la Cruz, sobre todo esta palabra por la que Ella quedaba constituida y reconocida como Madre de todas las almas! ¡Y qué preciosamente recogía Ella en su alma sus últimas recomendaciones después de la Resurrección, y, con una emoción indecible, su último adiós antes de la Ascensión!…
Por dos veces el Evangelio nos hace observar que María conservaba en su corazón, meditándolas, todas las palabras de Jesús y todos los acontecimientos que marcaron su Infancia. ¡Ah, sí, bienaventurada eres Tú, María, por haber llevado a Jesús, el Verbo, en tu casto seno, y haberlo alimentado con tu leche virginal! ¡Pero bienaventurada también por haber llevado la palabra del Verbo en tu alma, escuchándola con amor y respeto, y haberla guardado y conservado fielmente!
También esto no es, en suma, más que el exterior. Del interior no podemos hacernos una idea exacta y completa. Ella estaba sin cesar a la escucha de Jesús en el fondo de su alma. Allí Ella le estaba siempre e íntimamente unida, entablando con El una conversación sin fin en un lenguaje de alma que en esta tierra no podríamos comprender; conversación continuada sin interrupción, a pesar de la distancia y de la ausencia, incluso durante el descanso y el sueño, a través del sufrimiento y de la humillación, prolongada hasta en la muerte…
Acabamos de mostrar cómo Nuestra Señora, en la tierra, unió la vida activa a la vida contemplativa, siendo a la vez Marta y María.
¿Será Ella a la vez Marta y María también en el cielo?
María
Por sentado que Ella es María. Ya se han levantado los velos, se han disipado las nieblas, se han dispersado las nubes: Ella contempla en plena gloria al Sol de justicia, la faz adorable y amable de la Divinidad, como ninguna otra creatura, y con una mirada que nunca desfallece. Y porque su vida fue inefablemente más santa, su gracia inmensamente más rica y sus méritos incomparablemente más preciosos, su contemplación supera de lejos en claridad, profundidad e intensidad la mirada de los santos y de los ángeles. No intentaremos describir lo que es esta mirada, y por lo mismo lo que es este amor, esta posesión, este bienaventurado gozo de Dios. Si es cierto que «ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que le aman» , ¿qué habrá preparado para su Madre, su Hija, su Esposa, su Inmaculada, su Perfecta, su Amada, su Unica?… .
Y en el gran silencio imperturbado de la eternidad Ella escucha con encanto el Verbo único del Padre, que contiene toda riqueza de lenguaje y todo esplendor de armonía; Ella escucha los coloquios sublimes de las Personas divinas y los himnos de amor que se cantan mutuamente.
¿Marta también?
¿Podría Ella seguir siendo Marta allá arriba? Incontestablemente que sí, hasta el último día, del modo que vamos a decir. Todavía no ha llegado el tiempo de descansar del todo. Todas sus potencias y energías están al servicio de los que la Escritura llama «reliqui de semine eius, los demás de su descendencia»; en otras palabras, al servicio de sus demás hijos, que son los hermanos y hermanas, no, los miembros de Cristo… De este modo Ella sigue sirviendo siempre a Cristo, su Hijo único.
Y no sólo en el sentido de que sus manos están incesantemente levantadas por nosotros al Padre, intercediendo continuamente aun por el más indigno de sus hijos: para eso, como la Iglesia nos lo enseña, Ella subió al cielo. Sino de otros modos…
Madre de la inmensa familia de las almas, de la que Dios es Padre, Ella dirige su incontable descendencia de almas, en la luz y con el poder de Dios, y sin que por eso se alteren en lo más mínimo la paz y bienaventuranza de su alma. Ella destina a cada alma las gracias de que puede tener necesidad en las circunstancias presentes, y de común acuerdo con Cristo, elabora el plan de nuestra santificación y de nuestra felicidad eterna hasta en sus mínimos detalles. Como instrumento de la Providencia divina, Ella concierta y dispone los acontecimientos de este mundo para el bienestar de sus innumerables hijos, y eso tanto en los sucesos más importantes y formidables, como en los más pequeños hechos cotidianos, los más insignificantes en apariencia.
Generala de los ejércitos de Dios, Ella conduce la batalla contra Satán, contra el Anticristo y sus satélites, con un odio implacable, una fortaleza invencible y una perspicacia incomparable; Ella dirige, protege, sostiene y defiende a sus hijos en este combate, ganando sin cesar nuevas victorias para la Iglesia de Dios, y realizando cada vez nuevas conquistas para ella.
Rosa mística, Ella siembra a manos llenas las rosas de la gracia en el camino de sus hijos. Estas rosas espirituales todos los santos, y entre ellos Santa Teresita del Niño Jesús —como lo expresa tan elocuentemente el conjunto que corona el altar mayor en la capilla del Carmelo de Lisieux— deben recibirlas de sus manos antes de enviarlas a la tierra. Mil veces mejor que la graciosa Santa, tan popular en el pueblo cristiano, Ella pasa su cielo haciendo bien en la tierra.
Rut infatigable, Ella recoge cuidadosamente, una por una, las espigas preciosas que tal vez escaparon a las miradas del más perspicaz e infatigable cosechador de almas; mas Ella recoge también por gavillas el grano escogido para asegurarlo en los graneros del Padre celestial.
Así será hasta el fin… hasta que las puertas del infierno se cierren tras el último condenado, y Satán sea encerrado definitivamente en su antro infernal; hasta que el último grano de trigo haya entrado en los graneros de María; hasta que su última oveja haya sido conducida a sus pies; hasta que se cuente y complete el número de los hijos de la Mujer, que por toda la eternidad han de contemplar la faz de Dios y proclamar su gloria… Entonces, y sólo entonces, con Jesús y todos sus demás hijos, podrá Ella descansar enteramente en los abismos de luz y felicidad de la santísima Esencia de Dios.
Ora et labora
¡Este es nuestro Modelo!
«Ora et labora… Orar y trabajar», este es el lema de los verdaderos cristianos y de los verdaderos esclavos de María, que quieren seguir su ejemplo a toda costa.
Debemos trabajar sobre el modelo de Nuestra Señora. No podemos ser perezosos, comer nuestro pan en la ociosidad, malgastar nuestra vida y nuestras fuerzas en futilidades y en una holgazanería deplorable. Trabajemos, pues, de buena gana y valientemente. Si no tuviésemos ocupaciones en razón de nuestro deber de estado, busquémoslas o creémoslas. Y este trabajo, ya sea intelectual, ya manual, de instrucción o de educación, misión de sacerdote o apostolado seglar, cumplámoslo seria y concienzudamente, como nuestra misma Madre, para santificación de cada cual, y también para la nuestra propia. Como hijos y esclavos de amor de Nuestro Señor, debemos evitar toda negligencia y cobardía en el cumplimiento de nuestra labor de cada día.
Trabajemos, sí, pero no por vanidad, no por búsqueda de ganancia alguna, ni por pura actividad natural, sino por deber y sobre todo, como María misma, siempre por Jesús y por Dios. Es conocido el precepto de San Pablo: «Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios». Renovemos a menudo esta pura intención de la gloria de Dios. Repitamos frecuentemente: «¡Todo por Jesús y María! ¡Todo por ti, mi buena Madre! ¡Todo por amor tuyo, Dios mío!». Sobre todo no nos olvidemos de ofrecer cada mañana nuestra jornada a Dios por María, mediante la renovación de nuestra total Consagración. Viviendo así por las intenciones de la Santísima Virgen, trabajaremos del modo más eficaz para mayor gloria de Dios.
Así seremos, a ejemplo de nuestra Madre, Martas al servicio del Señor. Pero debemos aún más, a imitación suya, ser Marías, esto es, almas de oración. Por nuestros asuntos y nuestro trabajo, por nuestras distracciones y recreos, por nuestras preocupaciones y desvelos, por la inquietud de mil futilidades de la vida, no hemos de dejarnos apartar de la preocupación de lo único que importa en definitiva: nuestra salvación y el servicio de Dios. Busquemos ante todo el reino de Dios en nosotros y alrededor nuestro, persuadidos de que todo lo demás nos será dado por añadidura. Nuestra vida entera ha de estar impregnada de oración. Comencemos y acabemos con ella cada una de nuestras jornadas. Un verdadero hijo y esclavo de María inscribe en su programa cotidiano, en la medida en que pueda, la santa Misa y la Comunión, la meditación y el Rosario, la visita al Santísimo Sacramento, el examen de conciencia y un poco de lectura espiritual. Seamos fieles a estos ejercicios de piedad y no los dejemos de lado por naderías. Sobre todo, cuidemos estos ejercicios, no haciéndolos precipitadamente, sino con el más profundo recogimiento, con fervor de voluntad… No olvidemos luego comenzar y acabar nuestras comidas y nuestras acciones principales con la señal de la cruz y la oración. Tratemos de cumplir nuestras acciones en espíritu de oración y recogimiento, y unirnos frecuentemente a Jesús y a María por medio de oraciones jaculatorias. Ejerzámonos especialmente en pensar frecuentemente en nuestra divina Madre, en saludarla, en invocarla, en consagrarnos a Ella, a fin de que Ella nos ayude a vivir en presencia del Señor.
Vivir de este modo en la oración y el trabajo por el Señor es la mejor parte que podamos elegir en la tierra, y por la que se nos dará en el cielo, como recompensa, una parte aún mejor, la contemplación cara a cara y la posesión bienaventurada de Dios, parte que no nos será quitada jamás ni por nadie.
Después de Cristo, María es nuestro Modelo.
Nuestro modelo en nuestras relaciones con Dios, como hemos visto en capítulos precedentes; nuestro modelo también en nuestras relaciones con Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre.
Ella lo es a la vez como María y Marta al servicio del Señor.
Ella lo es también como esposa de Cristo, sponsa Christi, que es un lazo elevadísimo y estrechísimo de nuestra alma con El.
El alma sacerdotal, el alma religiosa, son las esposas de Jesús; y también lo son las que, sin llevar el hábito sacerdotal o religioso, se dan al Señor en la castidad virginal.
Es también esposa de Cristo, en cierta medida pero realmente, toda alma que vive en la caridad y gracia de Dios. El Cantar de los Cantares canta y exalta bajo esta forma la unión mutua de Dios y de su pueblo elegido, Israel, a pesar de que, en el pueblo judío, la castidad virginal no era apenas conocida.
Por eso, las páginas que vienen a continuación no se dirigen únicamente a los sacerdotes y religiosos, y a las almas consagradas que viven en el mundo. María es un Modelo encantador para todos los cristianos que se sienten atraídos a la unión divina bajo esta forma. ¡Dígnese la incomparable y, en cierto sentido, única Sponsa Christi impregnar con su gracia estas páginas, consagradas a un tema tan elevado y delicado!
Esposa virginal de Cristo
La teología de nuestros días, alentada y dirigida por los Papas, ha resaltado fuertemente y explotado profundamente el principio tradicional más antiguo y rico en materia mariana: que María es la nueva Eva del nuevo Adán que es Cristo, y que, por consiguiente, Ella tiene que cumplir en el orden de la salvación, y guardadas las debidas proporciones, el mismo papel que Eva tuvo en el orden de la caída, de la perdición y de la muerte.
Incluso hay teólogos que ven en ello —con motivos serios— el principio fundamental de la Mariología, del que se pueden deducir todos los privilegios de la Santísima Virgen, sin excluir su divina Maternidad.
En todo caso tenemos ahí un fundamento muy sólido y de elevadísimo valor, en el que podemos construir con seguridad, y bajo la mirada vigilante de la Iglesia, el edificio de la glorificación de María, y hacerlo subir a alturas capaces de provocar vértigo.
Ahora bien, la primera misión de Eva era la de ser la esposa de Adán, y a este título, su «ayuda semejante a él».
Del mismo modo, la predestinación de María, nueva Eva, comporta ante todo ser la Esposa de Cristo, y a este título, su Colaboradora fiel en todas sus obras y en todos sus misterios.
Va por sentado que se trata aquí de una unión espiritual, sobrenatural, que une directamente el alma de Cristo al alma de María: pues se comprende fácilmente que no podía tratarse de una unión nupcial ordinaria.
Pero para quedar unidos por lazos físicos estrechísimos e indisolubles, María fue predestinada por Dios para ser Madre de Cristo, su Madre según la carne, a fin de ser su Esposa según el espíritu.
Esta unión espiritual de Esposa con el Esposo es, en Nuestra Señora, tan real como su Maternidad divina, que la vincula físicamente a su Hijo.
No se podría comprender la vida interior de la Santísima Virgen ni penetrar en sus manifestaciones más íntimas, profundas y ricas, si no tuviésemos en cuenta estas relaciones esenciales tan puras y elevadas, que unen a Jesús con su santísima Madre.
No es nuestro cometido estudiar y exponer esta sublime verdad desde el punto de vista de Jesús.
Pero sí que debemos contemplar a María como la primera Esposa de Cristo, la más hermosa, pura, fiel y generosa, y proponerla como modelo a todos los que pueden gloriarse de una vocación tan gloriosa y exigente.
Perfecta Esposa de Cristo
A la base y al origen de la unión matrimonial se encuentra el amor. Y este amor es también el que debe mantener, alimentar y estrechar sin cesar esta unión, una vez que ha sido contraída.
Jesús es el primero en haber amado a María con un amor incomparable. «Codició su belleza» encantadora, y la eligió para ser su Esposa inmaculada y virginal.
¡Y cómo respondió María a este amor!… Desde el primer momento de su existencia, Ella amó a Dios con un amor profundísimo, total, con un amor exclusivo. Y este amor Ella lo tiene sin división al Hijo de Dios, encarnado en su seno, y a quien la Maternidad divina la une por lazos tan fuertes y estrechos.
María ama con esta intensidad tranquila, profunda, insospechada, de las almas virginales. Su afecto no se desparrama, no se malgasta en mil creaturas. Ella ama ciertamente a las creaturas: a los hombres, que son sus hijos; a los ángeles, que contemplan la faz de Dios y llevan su vida en ellos; pero Ella no los ama más que en Dios y por Dios, en Jesús y por Jesús, y así su corazón no conoce ninguna división.
El amor de María exigía y llevaba consigo lo que es tal vez, sobre todo en la mujer, la necesidad más irresistible del amor: el don de sí.
María se dio enteramente —es la ley de la unión nupcial— a Cristo, su Esposo, con su cuerpo y su alma, con su ser y sus bienes, con sus potencias y sus obras; Ella se dio enteramente, de una sola vez y para siempre.
Jamás volvió Ella a retomar la menor parte de este don: cada minuto de su tiempo, cada acto de su vida, fueron la renovación, la ratificación y la realización de su donación inicial… ¡Cuántas veces habrá repetido Ella, en profundo recogimiento y con afecto emocionado: «Dilectus meus mihi, et ego illi: Mi Amado es para mí, y yo para mi Amado»! .
Ella cumplió perfectamente y sin descanso el deber de la esposa, deber que para la esposa ordinaria es tan difícil de cumplir a causa del egoísmo humano, que no se puede desarraigar; pues Ella vivió entera y únicamente para Cristo, su Esposo.
María se olvidó a sí misma… Esta es la cima del amor, la cumbre tan difícil de escalar. Ella no conoce más que a El, no vive sino para complacerlo, manifestarle su amor, darle gozo y consuelo.
Su alma se armonizó siempre con la de Cristo. Ella piensa como El, adopta sus sentimientos y sus disposiciones, y conforma todos sus actos y toda su conducta a su beneplácito y a sus preferencias.
Ella cumplió de muy buena gana y fidelísimamente otro deber de la esposa, el de la «conviventia», el de la cohabitación con El, el de compartirlo todo con El. Desde el momento en que El descendió en el santuario de su seno virginal, Ella vivió constante y fielmente, tanto exterior como interiormente, junto a El, y compartió de muy buen grado todas sus condiciones de existencia: el establo de Belén, la triste permanencia en Egipto, la pobreza y la dulcísima intimidad de Nazaret, verosímilmente todos los viajes agotadores y decepcionantes de su vida apostólica, y en todo caso las horas terriblemente duras y dolorosas de su Pasión y muerte, y más tarde, las horas soleadas de su permanencia glorificada sobre la tierra después de la Resurrección, y finalmente —después de años de separación dolorosa, al menos exteriormente— la habitación eterna y beatífica en la casa del Padre, donde su trono se levanta junto al de su Hijo y Esposo: «Adstitit Regina a dextris tuis…» .
«
La esposa debe confiar en su esposo, debe serle fiel a través de todo, y muy especialmente en las horas de lucha, de desamparo y de pruebas.
¡Madre, qué admirable eres a este respecto! Tú conoces a tu Jesús: Tú creíste, una vez por todas, en su amor; Tú creíste también firme e inquebrantablemente en su misión, en su divinidad, en su triunfo, en su resurrección, en su reino…
La vida de la Santísima Virgen fue una vida de fe, de pura fe, como lo afirma Montfort en varias ocasiones. En el Ser minúsculo que Ella lleva en su seno, en el frágil Bebé que Ella estrecha en sus brazos y alimenta con su sustancia, en el Niño que crece, que multiplica sus preguntas y solicita sin cesar sus cuidados, más tarde en el joven Aprendiz obrero y en el humilde Carpintero, Ella reconoció fielmente, adoró humildemente y amó respetuosa e íntimamente al Mesías, al Rey de Israel y del mundo entero, a Aquel cuyo reino no conoce límites ni en el tiempo ni en el espacio, al Hijo de Dios vivo, sí, al Dios eterno y todopoderoso. Sin duda Jesús le debió repetir muchas veces: «Mujer, grande es tu fe»; y nosotros también debemos repetírselo frecuentemente con Santa Isabel: «Bienaventurada tú que has creído».
Tú has creído en su amor por Ti.
Hubo en tu vida horas cuyos penosos ecos nosotros recogemos ahora, en las que Jesús parecía rechazarte, negarte. Una vez te dijo —si este es verdaderamente el sentido de estas palabras—: «¿Qué tengo yo contigo, mujer?» . Otra vez, cuando deseabas ser recibida por El, contestó: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?… Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre» . En otra ocasión, cuando una mujer, transportada por las palabras del Profeta, exclamó en medio de la turba: «¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron!», El dio como respuesta: «Dichosos más bien los que oyen la Palabra de Dios y la guardan» .
Pero todo eso pasa como una suave brisa por encima de la superficie de tu alma, profunda como el océano… Tú lo comprendes, porque crees en El. Te das perfecta cuenta de que, en términos velados, en lugar de censurarte y rechazarte, te alaba; que El no contradice, sino realza más bien los elogios que se hacen de Ti. Tú sabes que en el inmenso amor que te tiene sería incapaz de negarte, de repudiarte; y por eso, en Caná, das orden a los servidores, con plena confianza de ser escuchada: «Haced lo que El os diga» . Crees y sabes que, cualesquiera que sean las apariencias, Tú eres «su Perfecta, su Amada, su Inmaculada, su Unica, su Hermana y su Esposa» .
No lo hemos comprendido lo suficiente, no hemos pensado bastante en ello: Tú eres, Madre, la más heroica de las mujeres…
Hubo una hora, terrible y dolorosa entre todas, en que para permanecer de pie, para creer y confiar, fue necesario por tu parte un amor sin límites y una fortaleza de alma increíble, y por parte de Dios la gracia más poderosa que jamás haya sido concedida a una pura creatura.
Es el momento en que estuviste de pie junto a la Cruz…
Es cierto: durante largos años Tú fuiste la testigo maravillada de su santidad inefable. Te acuerdas de los hechos maravillosos que señalaron su infancia: el anuncio de la Encarnación por el Arcángel, el mensaje de los ángeles en su Nacimiento, la venida de los Magos desde el Oriente, iluminados y conducidos por un astro… Es cierto también que Tú lo viste hacer milagros, como en Caná, y que testigos dignos de fe te contaron innumerables maravillas realizadas por El. Es cierto, finalmente, que El había predicho todo lo que sucedió y sucede bajo tu mirada: que debía ser «entregado a los gentiles, abofeteado, flagelado y crucificado» .
Todo eso es realidad ahora, que lo tienes delante de los ojos. Pero esta realidad es tal que, probablemente, fuera de Ti nadie en el mundo sigue creyendo en su Divinidad, en su resurrección, en su triunfo y en su reino.
Sus discípulos, y los mismos Doce, flaquearon, lo traicionaron, lo negaron o al menos lo abandonaron. Dudan, tambalean en su fe, como aparece en la Escritura para Pedro y Juan, los mejores entre los suyos, y para los discípulos de Emaús. Es verdad, Madre, que algunas mujeres que lloran están junto a Ti: pero eso es, sin duda, por simple piedad humana hacia el incomparable Bienhechor de la humanidad, a quien se tortura con una crueldad infernal a cambio de los beneficios sin número que sembró alrededor suyo.
¿Será El vencido realmente? Sus enemigos, con la cabeza erguida y con el insulto en los labios, van y vienen, impunes, por debajo del instrumento de su suplicio… Todo se vuelve contra El y conspira para agobiarlo. Está abandonado de todos…
De todos… ¿También de Dios, su Padre?
Escucha… Desde lo alto de la Cruz resuenan palabras espantosas, palabras que, como puñaladas, traspasan la dulcísima alma de María: «¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has desamparado?»… Jesús mismo lo reconoce, lo proclama enfrente de la muerte, en medio de una agonía indescriptible, de un dolor aplastante…
¿Será cierto? ¿Habrá sido definitivamente vencido? ¿No habrá sido todo, absolutamente todo, más que un sueño, un espejismo maravilloso?
¡Madre, jamás has sido más grande que en este momento! En ninguna parte te admiro con tanto respeto y amor como en estas horas espantosas del Gólgota…
Tú permaneciste inconmovible en tu fe y heroicamente fiel en tu amor. Las olas inmensas de este amor suben hacia el divino Agonizante, y Tú le dices: «Si todo y todos te abandonan, yo estoy junto a Ti: yo, tu pobre creatura, tu Madre amantísima, tu humilde Esposa, que te será fiel hasta la muerte… Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo… Tú eres el Rey del mundo, el Rey de los siglos, el Rey de gloria… Creo… que por la resurrección triunfarás de la muerte… que desde lo alto de tu Cruz lo atraerás todo a Ti… que tu dominación se establecerá hasta los confines de la tierra… Jesús mío, estoy contigo a través de todo, hasta el fin… Repito mi fiat por todos tus dolores… Te ofrezco y sacrifico al Padre, me ofrezco y me sacrifico contigo, para que por tu sacrificio, que es también el mío, se salven, santifiquen y beatifiquen las almas, se dé al Padre todo honor y toda gloria, y se establezca en el mundo el reino de Dios…».
«
Los hijos que Dios da a la esposa y al esposo son fruto y coronación de su amor mutuo.
En este magnífico Salmo 44, en el que, junto a la virtud y fortaleza, poder y magnificencia del Rey, se canta la belleza y gracia de la Reina, se alienta a Esta a renunciar a su pueblo y a la casa de su padre, con la perspectiva de que, en lugar de sus padres, le serán dados hijos, que Ella podrá establecer como soberanos por toda la tierra.
¡Oh María!:
Por haber sido siempre para Jesús una Esposa indeciblemente amante y fiel;
Por haberlo asistido heroicamente en los terribles tormentos que El mismo comparó a los dolores de parto;
Por haber sacrificado a tu Hijo único con generosidad infinitamente mayor que la de Abraham;
Se te ha dado una posteridad tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar:
El inmenso ejército de los santos, las muchedumbres incontables de los elegidos «de toda tribu, lengua, pueblo y nación…» .
Tú eres la verdadera Eva, «Mater cunctorum viventium», la Madre de todos los vivientes, de los millones de almas que viven de la vida misma de Dios, y que Tú has dado al Padre, en unión y colaboración con Jesús, por toda tu existencia de pobreza, humildad, oración y trabajo, y sobre todo por tu participación al sacrificio de Cristo…
«
Así es como María fue la verdadera y digna Esposa espiritual de Jesús, y Ella lo será in sæcula sæculorum…
Este es el espléndido modelo de todas las almas que alimentan la misma ambición audaz, pero justificada, y que quieren realizarla.
¡Dígnese la divina Virgen conceder a estas almas la gracia de caminar humilde y valientemente por estos caminos!
Pero retengámoslo bien —el Salmista lo manifiesta en el magnífico Salmo ya citado—: sólo tras la Reina, y conducidas por Ella, las vírgenes son conducidas al Rey en la alegría y exultación, e introducidas luego en su templo de gloria.
En el capítulo precedente hemos estudiado la elección de María como Sponsa Christi, Esposa de Cristo. Ella lo es de manera eminente y realmente única. Y también de manera perfecta cumplió Ella los deberes vinculados a esta sublime dignidad, y observó las actitudes que a ella convienen. El alma cristiana puede a su vez ser sponsa Christi, por una participación a la plenitud de esta unión sublime que fue la porción de Nuestra Señora. El alma no podría responder a esta eminente dignidad sin la gracia y el concurso de María.
Nuestra alma es también sponsa Christi
Repetimos aquí, antes de proceder adelante, lo que ya dejamos escrito, a saber, que estas consideraciones no se dirigen sólo a los sacerdotes, a los religiosos y a quienes, en medio del mundo, han hecho voto de castidad virginal; sino que también pueden ser útiles a todos los que desean vivir seriamente su vida cristiana. El cristianismo, por desgracia, es bruto y superficial en mucha gente, y perdió mucho de su delicadeza y elevación. ¿Para cuántos fieles, de muy buena voluntad sin duda, la vida cristiana se reduce únicamente o casi al temor del infierno, y por consiguiente a la huida del pecado mortal?
En numerosísimos textos San Pablo llama a la Iglesia Esposa de Cristo, y como tal la describe. Ahora bien, la Iglesia son las almas, somos nosotros. Por lo tanto, es indudable que toda alma cristiana en estado de gracia puede considerar y amar a Cristo como su Esposo, y considerarse a sí misma como su humilde esposa. Mirada bajo este ángulo, la vida espiritual es hermosa, elevada y encantadora.
Esta cualidad preciosísima la confiamos también, como hijos y esclavos de Nuestra Señora, a la «Sponsa Christi» por excelencia, a fin de que Ella nos la conserve preciosamente y nos ayude a corresponder a ella dignamente. Nos basta mirarla para comprender al punto cuáles deben ser nuestras actitudes para con Cristo, nuestro Esposo adorado. Y de su ayuda todopoderosa esperamos también la fortaleza necesaria para cumplir deberes tan elevados.
Nuestros deberes a este respecto
1º A ejemplo de la Santísima Virgen, ante todo debemos amar a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Nuestro amor por El debe ser un amor predominante, pues «el que ama a su padre o a su madre más que a Mí, no es digno de Mí; y el que ama a su hijo o a su hija más que a Mí, no es digno de Mí» . En cierto sentido nuestro amor por El debe ser exclusivo. No debemos admitir en nuestra alma ningún afecto que no proceda del amor a Jesús, o a El no conduzca. Podemos y debemos amar a los hombres, pero únicamente del modo que El nos prescribió y de que nos dio ejemplo. No podemos acercarnos a las creaturas y servirnos de ellas sino en la medida en que son para nosotros un medio para servirlo y glorificarlo mejor a El. Un amor dividido es un amor disminuido. San Agustín lo expresó en una hermosa frase: «Te ama menos, Señor, quien ama algo fuera de Ti, y no por Ti».
Así se cierra el círculo del amor, pues «El nos amó primero» .
Por amor se dio a nosotros; recíprocamente, nosotros debemos darnos a El por amor, entregarnos totalmente a El, sin reservas secretas, sin excepciones implícitas, sin hurtos velados cuya causa es el amor propio, de modo que El pueda disponer libremente de todo lo que es nuestro y de todo lo que está en nosotros.
2º Para agradarle, a imitación de la Inmaculada, debemos ser puros y sin mancha. «Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla… y presentársela resplandeciente a Sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada» . Desgraciadamente, nuestras almas quedaron manchadas por el pecado original y arrastran consigo esta triple concupiscencia que nos empuja hacia los bajos fondos. Debemos luchar valientemente para vencer y extirpar estas consecuencias deplorables del pecado. Debemos evitar el pecado mismo, el pecado del espíritu y el pecado de la carne, el pecado mortal y el pecado venial, y también la imperfección voluntaria. Así podremos agradar a Jesús y a María.
3º Con María permanezcamos junto a Jesús, y compartámoslo todo con El de buena gana. Permaneceremos junto a El haciéndole compañía, tanto como podamos, en su existencia eucarística, asistiendo frecuentemente a su Sacrificio y acudiendo a la Mesa que su amor ha puesto para nosotros. Permaneceremos junto a El pensando frecuentemente en El, y viviendo toda nuestra vida bajo su mirada y bajo su influencia vivificante y santificadora.
4º Y nosotros queremos que sea nuestro lo que fue su porción. Por lo tanto, aceptemos una vida seria, grave, de trabajo y oración, en la que diversiones y pasatiempos tengan sólo su parte estrictamente necesaria; una vida de pobreza, de privaciones, de silencio y ocultamiento… Con la voluntad, y por mucho que nos cueste, aceptemos su cruz, con todas sus dimensiones y bajo todas sus formas. Queremos llevar nuestra cruz en pos de El, como se lo hemos prometido en nuestra Consagración, cada día y en cada hora de nuestra vida…
5º La esposa, la verdadera esposa, se olvida de sí misma y vive para su esposo. La Santísima Virgen lo hizo a la perfección. En las esposas secundarias de Cristo, la cosa es rara, muy rara. En todas partes encontramos, por desgracia, el amor de sí mismo, la búsqueda de sí, camuflada tal vez con arte consumado. Aprendamos de la Santísima Virgen a olvidarnos, a no estar siempre preocupados por nuestra salud, por nuestra reputación, por nuestras comodidades, por nuestras preferencias, por nuestros caprichos. Aprendamos de María a no vivir más que de El, para El y según El. Su Evangelio es nuestra sabiduría, sus preferencias han de trazar nuestra línea de conducta, su gloria, su triunfo y su reino deben ser nuestra única aspiración, nuestra única felicidad, nuestro único ideal.
6º Juntamente con la Santísima Virgen, confiemos en El a través de todo, incluso cuando El parezca olvidarnos, ignorarnos, rechazarnos y negarnos. En esos momentos sobre todo, es hermoso e indispensable creer en su amor y mostrarle nuestra más entera confianza. Continúa buscándolo entonces, aférrate a El. No mendigues entonces de las creaturas consuelo o diversión, pues lo echarías todo a perder y harías fracasar su obra divina de purificación y de desprendimiento. Cuando en la oración no encuentres más que aridez, distracciones y desgana, cuando tengas la impresión de que Jesús te rechaza, te condena y tal vez te maldice, has llegado a dos momentos cruciales de tu vida espiritual; el primero te hará aplicarte seriamente a la práctica de la perfección cristiana, el segundo te introducirá más adelante en los misterios del amor divino. Por desgracia, la experiencia nos enseña que la mayoría de las almas se dejan detener ahí. Esta es la razón por la que tan pocos cristianos alcanzan la vida de intimidad con Cristo, Esposo del alma: buscan su propia satisfacción, su propio gozo, aunque sea espiritual, en lugar de vivir de pura caridad por El.
7º No vivir más que para El: no buscar jamás nada ni a nadie fuera de El. Juntamente con Nuestra Señora, hagámoslo todo, tomemos toda decisión, realicemos toda acción, para agradarle a El, para darle gusto, para glorificarlo y hacerlo reinar.
8º Juntamente con nuestra Madre, creer también en El.
En la vida ordinaria quedamos a menudo admirados de la confianza ingenua y absoluta, de la admiración ilimitada, que la mujer tiene en su marido. Dios lo ha querido así. Pero nuestra fe en Cristo, nuestra admiración por El, tiene bases mucho más profundas y sólidas: se apoya en la palabra de Dios, en el mismo Ser de Dios.
Creemos en la misión de Jesús, en su grandeza, en su Divinidad, en su amor, en su triunfo, en su reino, y eso a pesar de toda apariencia de fracaso. En este momento gran número de cristianos ponen prácticamente en duda su palabra, y su doctrina es minimizada. Desde hace decenas de años asistimos en todos o en casi todos los países cristianos a una descristianización lenta y progresiva, y a una verdadera crisis de la moralidad; todos los esfuerzos por detener esta marcha hacia la muerte, incluso los más generosos, no lograron conjurar el mal. Sobre todo se levanta el gran peligro que para la vida cristiana y el reino de Cristo constituye el comunismo ateo en el mundo. Ya se impuso por la fuerza a un tercio de la humanidad. Y no hay que hacerse ilusiones: el cristianismo de modo general, y el catolicismo en particular, aunque en menor medida, han sufrido por este motivo, desde hace cuarenta años, pérdidas considerables, que se elevan a decenas de millones. Pero ¡no se turbe nuestro corazón! Creímos en Ti, Jesús, cuando hace veinte años un hombre orgulloso quiso arrebatarte tu corona, cuando el nacional-socialismo, pagano hasta la médula, creyó haber conquistado Europa y el mundo por mil años, y se imaginó que la cruz gamada remplazaría definitivamente a la Cruz de Cristo. ¿Qué ha sido de este loco orgulloso? ¿Dónde están sus seguidores? ¿Qué queda de este sueño insensato?
Esta será, Jesús, la suerte de todos los que te atacan y combaten. «Es necesario que El reine», dijo San Pablo, «y que ponga a sus enemigos bajo sus pies» . Vendrá el día en que la hoz y el martillo se quebrarán con estrépito al pie de la Cruz, o serán atados a ella como un trofeo de victoria. ¡Tú triunfarás una vez más y siempre, oh Cristo, hasta la victoria final antes de tu triunfo eterno! Y si la Iglesia, Jesús, como Tú mismo, tuviese que conocer un nuevo Viernes Santo dentro de uno, dos, veinte o cien años, creemos y sabemos que la radiante mañana de Pascua seguirá de cerca la sombría noche del terrible Viernes: también entonces repetiremos con amor fiel lo que hemos dicho no hace mucho: «¡Aunque todos se escandalicen de ti, nosotros nunca nos escandalizaremos!… Señor, estamos dispuestos a ir contigo [y por Ti] hasta la cárcel y la muerte… ¡Aunque tengamos que morir contigo, no te negaremos!» . Es un juramento de amor y fidelidad. Somos conscientes de que no podremos cumplirlo por nuestras propias fuerzas, pero le seremos fieles con la ayuda poderosa de la Mediadora de todas las gracias.
«
La vida de esposa a Esposo, del alma con Cristo, según el ejemplo de María, es una vida hermosa, elevada y radiante. También es rica y fecunda, pues participa de la fecundidad de la unión de la Iglesia y de Nuestra Señora con Cristo, pues María es la personificación de la Iglesia. Juntamente con Ella, compartimos entonces la misión redentora, vivificadora y santificadora de Cristo, y también su Realeza y su triunfo sobre las potestades perversas del mundo y del infierno. Nuestra vida no será vacía y estéril; sino que nuestra humilde colaboración con Cristo dará a Dios hijos, muchos hijos, numerosas almas que lo servirán en la tierra y lo glorificarán en los cielos. De esta manera daremos y transmitiremos la vida, no una vida humana, sino la vida misma de Dios, que es la gracia.
Alegrémonos así de que nuestras almas, «compañeras de la Reina, en pos de Ella sean conducidas al Rey» ; nuestras almas, formadas y adornadas por Ella, atraídas por Ella a la vida de intimidad, y presentadas por Ella a Cristo. Le son conducidas «en la alegría y la exultación», pues —no podía ser de otro modo— una alegría pura, profunda y tranquila llena semejantes existencias; le son conducidas por y para una vida de fe y abnegación en esta tierra, pero conducidas un día para una vida de bienaventuranza y gloria en el imperecedero «palacio del Rey», que es el cielo.
Después de Cristo, María es nuestro modelo universal: un modelo apropiadísimo, un modelo de todas las virtudes y para todas las circunstancias de nuestra vida.
Ya la hemos estudiado como ejemplar en nuestra actitud de dependencia total hacia Dios, de glorificación fiel y de unión estrechísima con El. También en nuestros lazos con Cristo, el Hombre-Dios, Ella es para nosotros un modelo precioso y encantador.
El Evangelio de la caridad
Nuestras relaciones con los hombres, con nuestro «prójimo», llenan gran parte de nuestra existencia y son importantísimas por más de un motivo. Jesús determinó con una orden clarísima cuáles deben ser, de modo general, estas relaciones: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo» .
Cuando se estudia el Evangelio de cerca, uno se sorprende de la importancia que Jesús concede a este precepto, de la insistencia con que nos recomienda el cumplimiento de este deber, y de la multiplicidad de motivos que invoca para determinarnos a cumplirlo.
Es un mandamiento, el segundo, que El vincula al primero, el principal, y al que pone por decirlo así en el mismo rango: «El segundo mandamiento es semejante al primero…» .
Jesús parece tener una verdadera predilección por este precepto, al que llama «su» mandamiento, esto es, su precepto preferido: «Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como Yo os he amado» . Se trata de un «mandamiento nuevo» , aunque ya existiese bajo la Antigua Ley; y, por lo tanto, un precepto que El ratifica con su propia autoridad divina y humana. Esta será, y no otra, la señal por la que nos reconocerá como discípulos suyos, «si nos amamos unos a otros» .
Jesús emplea, por decirlo así, estratagemas divinas para determinarnos a cultivar su mandamiento. Seremos tratados por El exactamente del mismo modo como nosotros hayamos tratado a nuestro prójimo: «No juzguéis, para no ser juzgados —nos dice—; no condenéis, para no ser condenados… Dad y se os dará, pues con la medida con que midáis se os medirá… Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia» . Al contrario, uno de los discípulos de Jesús nos afirma que «un juicio sin misericordia está reservado para quien no haya usado de misericordia» .
Jesús va más lejos aún en su insistencia sobre este punto. Considera como hecho a El mismo todo lo que se hace a los suyos . Y eso no es un ardid sublime y conmovedor y una sustitución arbitraria: su afirmación se basa en la indudable y tan consoladora doctrina de la unidad de la cabeza y de los miembros en el Cuerpo místico de Cristo.
Y todos estos temas maravillosos el Artista supremo los condensa en el stretto, en el tema final de la fuga grandiosa de la historia de la humanidad. En el juicio final seremos juzgados únicamente, al parecer, sobre el modo como habremos practicado la caridad: «Venid, benditos de mi Padre… Pues cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis… Apartaos de Mí, malditos, al fuego eterno… Pues cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo» .
Nunca meditaremos lo suficiente todas estas palabras, repetidas sin cesar por los apóstoles y comentadas por ellos de mil maneras. Debemos preguntarnos frecuentemente si tenemos la señal de los verdaderos discípulos de Cristo, y si cumplimos realmente este importantísimo precepto de su Corazón amantísimo.
María, Madre y Modelo de la caridad
La dulce Virgen María es la Madre y el tipo admirable de la hermosa caridad cristiana. El Amor del Corazón de Jesús hacia los hombres, y más especialmente hacia los niños, los pobres, los desheredados y los pecadores, lo encontraremos de nuevo, con mil matices conmovedores de ternura femenina, de condescendencia y de solicitud maternas, en el dulcísimo Corazón de María. Y es que Ella no es más que el eco y el reflejo suavizado de la infinita Perfección, que dijo y repitió a menudo: «Como el Padre me amó, Yo también os he amado a vosotros» . Y San Juan afirma que, «habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo» .
Nadie pondrá en duda que la Santísima Virgen ama a las almas con un amor tan fuerte y tierno, que supera el afecto de todas las madres juntas.
Los hombres son para Ella las copias vivas y las obras maestras de Dios, y no puede hacer otra cosa que amar la semejanza viva y la obra de su Dios. Además, las almas llevan en sí mismas la vida misma de Dios, la gracia, y son los templos vivos del Altísimo, en los que El se digna morar, o al menos son llamadas a eso; todo lo cual atrae sobre las almas la dilección y ternura respetuosa de María. Su amor por nosotros es un amor materno, y realmente el mismo amor que tiene a Jesús. Somos sus hijos por la vida divina que Ella nos comunica, y la maternidad, en la misma medida de su perfección, exige y comporta el amor. Siendo así las cosas, ¿quién podrá medir la profundidad, la fuerza y la ternura del amor de María por las almas, puesto que en suma esta caridad debe responder a una maternidad «divina», ya que es causa de la vida divina en nosotros?
Y su caridad por nosotros es su amor por Jesús, lo cual determina también la intensidad y ternura de este amor. A nosotros la doctrina del Cuerpo místico nos parece a veces un hermoso sueño, una encantadora metáfora. Para María es una viva realidad. Ella realmente reconoce y ama a Jesús en nosotros. Sólo al oír pronunciar el nombre de Jesús, su alma se conmueve. A la vista de la semejanza de Jesús en sus miembros sagrados, todas sus potencias de amor se concentran sobre aquel que para Ella es otro Jesús, Jesús mismo.
A ejemplo de nuestra Madre
Madre amadísima, a ejemplo y según el precepto de Jesús, pero también a imitación tuya, queremos amar a los hombres.
Amarlos como Ella. Volveremos a hablar más en detalle de las cualidades de este amor. Por el momento nos detenemos en este pensamiento: debemos amar a los hombres con caridad sobrenatural, por motivos sobrenaturales, con el mismo Sagrado Corazón de Jesús y el dulcísimo Corazón de María.
Esta hermosa frase, de que nos hemos de amar unos a otros, produce un sonido extraño en nuestro mundo frío, duro y egoísta.
No debemos sólo cultivar la afección natural que se experimenta con los propios parientes, amigos y bienhechores. Sí, debemos hacerlo, pero con una afección sobreelevada, sobrenaturalizada, alimentada a cada instante con el pensamiento de que Dios, Jesús y María así lo desean, y practicada según su ley y su ejemplo.
Debemos amar a todos los hombres, también a los extranjeros, a nuestros enemigos, a quienes naturalmente nos dejan indiferentes o no se ven libres de nuestros reproches.
Debemos amar a nuestro prójimo. Todos saben lo que esto significa. Esta caridad no puede ser puramente negativa. No basta no molestar a nadie, no causarle ningún daño, no hacerle mal alguno. Debemos amar positivamente a nuestros semejantes, es decir, quererles y hacerles bien cuando se presente la ocasión, porque tal es la definición del amor: «velle bonum». Podemos hacerlo al menos por la oración, diciendo con nuestra divina Madre y con Jesús mismo: «El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas…». El Padrenuestro es predicación y práctica de la caridad cristiana. Y eso puede decirse de casi todas las oraciones oficiales de la Iglesia.
Lo que importa sobre todo es que nuestra caridad sea sobrenatural. Lo será si amamos según el ejemplo de nuestra Madre. Ella repite las palabras de Jesús: «Amaos los unos a los otros como Jesús os ha amado». Debemos amar a nuestro prójimo, no a causa de un exterior atractivo, no por los dones y talentos naturales que tiene, y por su carácter alegre y agradable; debemos amarlo, no sólo por pertenecer a la misma nación, a la misma familia, a la misma patria; sino que, juntamente con Nuestra Señora, hemos de amar a los hombres sobre todo en cuanto hijos de Dios, miembros de Cristo, hijos de la Santísima Virgen. No sólo hemos de amar al prójimo como hermanastro o hermanastra, sino como hijo del mismo Padre, Dios, y de la misma Madre, María.
Este último pensamiento, sin duda, facilitará y fortalecerá en nosotros el ejercicio y práctica de la caridad.
|
|
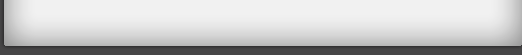 |
|
|
|
|